Los límites (¿morales?) de la comicidad en el tratamiento del terrorismo
«(Daumier) a souvent refusé de traiter certains motifs satiriques très beaux et très violents parce que cela, disait-il, dépassait les limites du comique et pouvait blesser la conscience du genre humain» (Daumier se ha negado a menudo a tratar ciertos motivos satíricos muy bellos y muy violentos porque, según decía, superaban los límites de lo cómico y podían herir la conciencia del género humano) Charles Baudelaire, «Quelques caricaturistes français»
Mi hermano es endocrinólogo. Yo sostengo que la vida es, como le ocurriera a Jacob, una lucha a brazo partido con Dios. La profesión de mi hermano es una lucha a brazo partido con los gordos y sus excusas, a miles, para ni hacer dieta ni hacer ejercicio. A gordos y gordas les dice mi hermano que nadie sale con unos kilos de más de un campo de concentración. Por ello se me ocurrió la fantasía cómica de que mi hermano abriera una clínica de adelgazamiento llamada «Auschwitz», que él, como director, adoptara el nombre de «doctor Mauthausen» y que el personal todo, desde el celador hasta el gerente fueran de nacionalidad alemana o al menos se expresaran siempre en lengua tudesca. Imaginemos por un momento que incluso un director de teatro llevara esta idea a las tablas o a las imágenes de un vídeo. Tal y como están las cosas apuesto a que se le podría denunciar por antisemitismo e incitación al odio racial y por ofensas a un, como se dice ahora, colectivo físico, el de los gordos. Ya puestos, incluso el gobierno alemán podría también tomar cartas en el asunto por sentirse agraviado, argumentando que en esta obra potencial se identifica a los alemanes y a Alemania con el nacionalsocialismo.
En realidad, nada más lejos de nuestra intención, que no sería otra que la de crear un ente cómico, a ser posible original; es más, con visos de crítica y denuncia socio-políticas del inhumano totalitarismo.
Si alguien pensara que cuanto viene a continuación, se debe a simpatías nuestras por él o por su partido, se equivocaría grandemente. Tan sólo nos mueve un prurito crítico de justicia y de conocimiento y enjuiciamiento desapasionado de las cosas, tal y como se producen. Estoy convencido de que el concejal de «Ahora Madrid», Guillermo Zapata, nunca ha querido ofender a los judíos o a las víctimas de la ETA y que acusarle de antisemitismo o de pro-terrorismo nacionalista es, en mi opinión, un disparate malintencionado. De hecho, tras algunas intentonas para condenarlo, la Justicia española ha acabado por absolverlo definitivamente, si bien ello no pruebe absolutamente nada. Zapata se ha justificado argumentando que hacía humor negro. Baudelaire, en «De la esencia de la risa», parece echarle un prospectivo capote cuando afirma que «los españoles están muy bien dotados para el hecho cómico. Llegan pronto a lo cruel y sus fantasías más grotescas contienen a menudo algo de sombrío».
Cosa bien distinta es la «calidad artística» y la catadura moral de los chistes que el concejal Zapata divulgó en las redes sociales, tanto el del cenicero que acoge a los seis millones de judíos reducidos a pavesas y luego a míseras cenizas como los que aluden a Irene Villa y sus mutilaciones causadas por la bomba etarra. Deplorables, sí, ciertamente, pero ¿delictivos?… Permítasenos, cuando menos, la duda.
Por otra parte, el imaginario y la cultura populares están repletos de chistes que todo rígido moralista fulminaría como machistas (ridiculizando a la mujer), como racistas (motejando las conductas de gitanos, moros, negros, etc.) o como homófobos (haciendo befa de los mariquitas); mas, dado que la muy cursi corrección política y la judicialización a ultranza de nuestra sociedad han alcanzado tal grado de tiranía, me guardaré de transcribir aquí ninguno de esos chistes, por muy ingeniosos que sean, no vaya a ser que…
Sí, realmente lo políticamente correcto ha instaurado su sibilina y subrepticia censura en nuestras vidas y en el arte. Recientemente Albert Boadella se quejaba de cómo, debido a ello, se ha empobrecido el panorama teatral y cómo, en su etapa de director de los madrileños teatros del Canal, le costaba hallar títulos y temas realmente interesantes, debido no sólo al adocenamiento general, sino también y sobre todo al temor del creador a supuestamente ofender, ser acusado y luego señalado, contestado, vapuleado y a la postre (¡última moda internáutico-inquisitorial!) boicoteado.
Iñaki Arteta ha declarado, visiblemente molesto -y no es el único- con la película «Ocho apellidos vascos» y con lo que considera una trivialización de la violencia, que aún era pronto para tratar cómicamente la lamentable situación vasca.
Antonio Fava declara por su parte que tal y como van las cosas, al final el cómico limitará su repertorio a contar chistes de suegras. Añado yo que entonces el colectivo de las madres políticas se dejará oír y el repertorio a la postre habrá de quedar fatalmente vacío.
Creo que, para bien considerar esta espinosa cuestión de hasta dónde puede llegar lo cómico en su tratamiento de lo doloroso del terrorismo entendido éste en su acepción más amplia y manifestado ya sea en atentados de la ETA o islamistas, ya sea en la eliminación industrial del supuesto enemigo tal y como planteó la solución final nacional-socialista alemana, cabe tener en cuenta ocho cuestiones, a saber: 1) la globalización, 2) distancia en el tiempo y el espacio con respecto al crimen, 3) el crimen en su perspectiva histórica, 4) grados de sensibilización de los grupos de víctimas, 5) calidad artística del producto, 6) contexto, 7) pertenencia o no del artista al grupo de referencia de las víctimas, 8) calidad del receptor.
1) La globalización: Es la nuestra, no sólo la occidental, sino la mundial, una sociedad ahíta de información que ha abolido los tiempos de espera y aproximado acríticamente hombres, países y culturas. «Nuestro complejo y diverso mundo está volviéndose más y más interrelacionado e interdependiente. Necesita un mecanismo capaz de permitir la discusión de los problemas comunes», afirmó Gorbachov en 1987, durante su aproximación a Ronald Reagan y al tradicional enemigo de la URSS, los Estados Unidos de Norteamérica. Había comprendido que era imposible mantenerse aislado y que la guerra fría y la paz la había ganado el capitalismo consumista. Entreviendo la globalización futura y creciente, y por mucho que le doliera, supo que el statu quo imperante desde el final de la Segunda Guerra Mundial con las anexiones de Stalin, tenía los días más que contados. Y que el mundo iba a ser uno, si bien quizá no previera las reacciones, violentas por desesperadas, de algunas culturas y religiones a esa uniformidad progresiva, apabullante e inexorable.
No olvidemos tampoco la descolonización que nos pone en pie de igualdad con quienes previamente fueron nuestros criados, que ahora nos acusan como sus inexcusables deudores y que en general han desarrollado una exacerbada y permanentemente agraviada sensibilidad que, por otra parte, ha hallado un importante sustituto o aliado en lo políticamente correcto. Ejemplo de ello es el de aquel belga de origen congoleño que ha reclamado a los tribunales la prohibición (con su, imaginamos, ineludible compensación económica) de «Tintín en el Congo» por racista, al contraponer el hombre blanco, inteligente y civilizado, al hombre negro, ingenuo, infantil, asalvajado, rayano en la subnormalidad racial.
Estragados de leyenda negra, manipuladores del pasado histórico y herederos de ese criollismo, ajeno absolutamente al indígena, que se declaró en rebeldía frente a la Corona, los bolivarianos escupen su veneno contra España y, desde luego, obtienen de sus improperios buenos réditos políticos.
Bin Laden, y antes que él el régimen chií de los ayatolás, se sentía permanentemente agraviado por Occidente y, emulándolos en la actualidad, todos los yihadistas, en un cóctel explosivo de envidia y resentimiento por haber sido sus países colonias británicas o francesas, ven en cualquiera de nuestras conductas o creencias una clara agresión hacia ellos que motiva y justifica sus actos de terrorismo. Claro ejemplo de ello fue la conferencia pronunciada por Benedicto XVI en septiembre del 2006; allí, descontextualizando con evidente intención torticera -reforzada por el ansioso anhelo de escándalo de los medios occidentales -una cita de Manuel II Paleólogo , emperador bizantino del siglo XIV, se tergiversó la intención del Papa, malinterpretando sus palabras y presentándolas como una especie de declaración de guerra al mundo musulmán. No anduvo el Papa con pies de plomo; creyó que en una universidad todo es abordable pues en su ámbito debiera reinar la más grande libertad intelectual. Se equivocaba. Sí, tristemente, se equivocaba. Y a pesar de todo, aun apoyándole en el uso libre de pensamiento y lenguaje, habremos de reconocer que no fue lo suficientemente prudente al no prever las consecuencias de su discurso, por mucho que lo pronunciara en una universidad, al no tener en cuenta su propia figura (el Papa de Roma) y la enorme difusión que, inevitablemente, tendrían sus palabras, máxime en un mundo, insistamos en ello, globalizado y con una sensibilidad islámica exacerbada. Así, Justo Lacunza, antiguo rector del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islamistas de Roma afirmó que la furibunda reacción mahometana obedecía a dos factores: «El primero, que los musulmanes son muy sensibles hacia todo lo que se dice del Islam, particularmente si quien lo dice no pertenece a la fe musulmana; el segundo que el Pontífice tocó una tecla muy delicada, la de la violencia y la guerra».
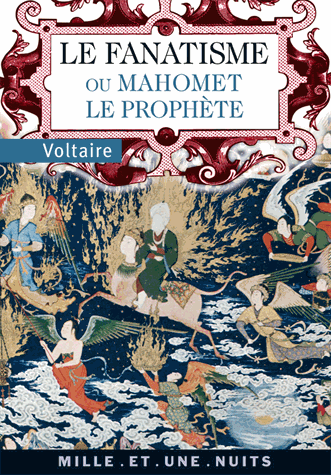
«Mahomet ou le fanatisme» (Mahoma o el fanatismo) es una obra de teatro escrita por Voltaire en la primera mitad del Siglo de las Luces. ¿Quién, hoy en día, osaría dar semejante título a una creación literaria? Resulta evidente que la intención de Voltaire era la de, escudándose en otra religión y en otra cultura -la «mirada extranjera» de Montesquieu en sus «Cartas Persas»-, criticar así a salvo las prácticas fanáticas de la Iglesia y denunciar todas las tropelías cometidas en nombre de Cristo, así como los aspectos más escandalosamente tiránicos del poder religioso. Da igual. La sutileza y la reflexión no están precisamente a la orden del día y, ¡pobre Jesucristo!, ¿quién distingue ya la letra del espíritu? Sin embargo, en la época de la Ilustración, tan sólo había una potencia islámica, que era el Imperio Otomano, bastante aletargado ya por aquel entonces, y en sus vastos dominios nadie se iba a enterar ni a interesarse nunca por los títulos ni las intenciones de las obras del señor Voltaire. Digamos a este propósito que en 1993 las autoridades de Ginebra impidieron al director Hervé Loichemol el montaje de la obra, prevista para los actos de la conmemoración del tercer centenario del nacimiento del filósofo; sin embargo, en el 2005, en plena crisis de las caricaturas danesas de Mahoma, sí se permitió llevar a cabo su lectura… bajo vigilancia y protección policiales.
Otro ejemplo: la zarzuela «El asombro de Damasco», creada en 1916 por el maestro Luna, con libreto de Antonio Paso y Joaquín Abati, ofrece un hilarante dúo entre la bella Zobeida y Ben-Ibhen a propósito de «los preceptos que ordena el Corán». Quien quiera ver en ello odio hacia el Islam, está dando pruebas de su fanatismo más estólido y de su absoluta mala fe. El mencionado dúo es un ingenuo divertimento que recurre al tópico teatral eterno de ironizar sobre lo distinto, lo culturalmente distinto. Y el turco, musulmán, por ser una auténtica amenaza para Occidente durante siglos, es ridiculizado apotropaicamente, desde Cervantes, que fue su cautivo, Molière, Mozart, Rossini y nuestro propio maestro Luna. Pues bien, dicho esto, ¿quién, ahora, se atrevería a escribir y a cantar: «Zobeida: Comer cerdo prohíbe Mahoma / porque al cerdo le tiene ojeriza» «Ben-Ibhen: Y es que el pobre nació mucho antes / del invento de la longaniza». Es más: creo que ningún caricato recurriría ya a aquel lazzo tan ingenuo y tradicional que consiste en poner en escena un mahometano que diga: «¡Por Alá!», a lo cual contesta otro: «¡No, por allí!»
Por otra parte, añadamos que poco después de los atentados islamistas que sembraron Madrid de muerte en marzo del 2004, asistí en el teatro de la Zarzuela a una representación de la obra previamente citada del maestro Luna. El Corán no se nombraba en ningún momento, alterando la letra original; en cuanto al dúo mencionado más arriba había sido deliberadamente mutilado… probando así, entre otras cosas, el poder del terrorismo, cómo el miedo por él generado modifica nuestras conductas y limita nuestra libertad física, mental y creativa.
Y es que desde la primera fatwa emitida por el imán Jomeini contra Salman Rushdie, en este mundo globalizado y fanatizado, lleno de atroz resentimiento, nadie que ejerza la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias, puede sentirse a salvo. ¡Y hay aún quien cree, ingenuo y acrítico hegeliano, en el Progreso inexorable de la Historia cuando un Derecho del Hombre conquistado con sumo esfuerzo desde su proclamación a finales del siglo XVIII, es hoy, más de dos siglos después, gravemente cercenado y mediatizado!
Todo lo anterior -añadámosle, entre otros, la condena a muerte contra el dibujante danés que osó caricaturizar al Profeta y, cómo no, los asesinatos en Charlie Hebdo- nos llevan a un mundo en que la creación artística ha de eludir siempre y evitar como sea la fe islámica. Quien quiera, ingenua o rabiosamente, reírse de las religiones como sistemas de creencias o como sistemas de prácticas rituales, dispone ahora de la religión cristiana, que, como mucho, si se siente ofendida grave e injustamente, recurrirá cívicamente a los tribunales, pero nunca a la violencia. Curiosamente, con respecto a los tiempos de Voltaire, se han invertido los términos.
De ahí que quienes critican a, por ejemplo, una Femen, una Rita Maestre o un Leo Bassi, si bien no lleven toda la razón (por ser cierto que en España la religión y la cultura son predominantemente católicas), sí tengan una gran parte de ella al reprocharles cebarse con el más débil (arrancarle las gafas al arzobispo Rouco, por ejemplo) y no osar llevar a cabo los mismos actos de acción directa contra mezquitas y clérigos islámicos, que, sin embargo, sí perpetran contra, por ejemplo, la capilla de la Complutense, en Somosaguas.
En «Tintín en el país del oro negro», un árabe del desierto compra al mercachifle portugués Oliveira da Figueira una pastilla de jabón y, pensando que es algo comestible, una gollería, se la come y luego, queriendo hablar, le salen pompas de jabón por la boca. Asimismo, cuando esa pareja de necios formada por los mellizos Hernández y Fernández se halla perdida entre las dunas de la Península Arábiga y, engañada por los espejismos, ante un oasis ve que unos árabes se encuentran en plena oración, ambos discuten sobre si aquello es realidad o visión, Hernández, para probar a Fernández que se trata de una ilusión de los sentidos, se encamina decidido hacia los orantes y a uno de ellos le suministra una patada en el trasero. Claro está que, para lograr el efecto cómico, el autor Hergé disponga que el bueno de Hernández no tenga razón y que aquel musulmán sea de carne y hueso. Surge entonces la persecución de los dos tontos por parte del agredido, en un eficaz crescendo cómico. Me ha sorprendido que en una edición relativamente reciente de este título pues data de 1988, aunque no figure ya el gag del jabón masticado e ingerido, sí se haya mantenido el episodio del puntapié a los orantes. En cambio se ha suprimido aquella parte en que se mostraba la realidad del terrorismo judío en la Palestina bajo dominación británica…
Así y todo, en los tiempos que corren, ¿nos habría Hergé, de estar vivo aún y suponiendo que volviera a crear ex nihilo, dibujado y brindado el golpe cómico del jabón ingerido, que ofrece una imagen asalvajada y ridícula del árabe del Desierto, así como el de la oración mahometana interrumpida por la necedad de los hermanos gemelos policías? No lo creo.
En cuanto a si hubiese mantenido en su libro la actividad violenta de los sionistas, la respuesta, tan obvia, nos la proporciona su supresión en las últimas reediciones.
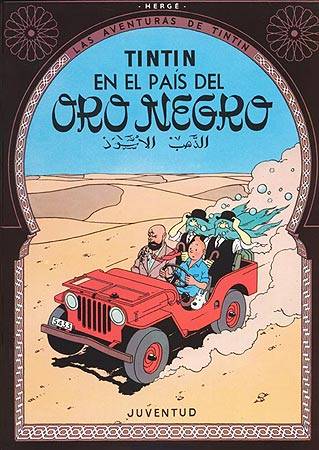
2) Distancia en el tiempo y el espacio con respecto al crimen: Los atentados islamistas del once de septiembre en los EEUU. A los pocos días surge un chiste en España: Una tarde de finales de junio, cariacontecido, llega a casa el hijo de Bin Laden. Le pregunta su padre: «¿Qué te ocurre, Osamita?». Le contesta el niño: «Que he suspendido la Geografía. Me preguntaron que cuál era el edificio más alto de Nueva York y yo contesté que el Empire State Building». «Tranquilo, Osamita, que en septiembre apruebas», sentencia el padre.
El chiste es, en mi opinión, ocurrente e ingenioso. Creo que es un buen chiste. En España agradó. Ahora bien, cabe considerar dos cuestiones: a) En España no había habido aún atentados islamistas; quizás después de los atentados de Madrid del 11 de marzo, no fuera o hubiera sido tan celebrado el chiste; b) no estoy tan seguro de que en Nueva York y en los EEUU en general fuese muy apreciado.
¿Significa el tal chiste que en España nos alegramos de la matanza de súbditos norteamericanos y de la destrucción de las Torres Gemelas? Obviamente no. Significa únicamente que en aquel momento nos considerábamos ajenos y a salvo de la barbarie de Al Qaeda o del Daesh.
Así pues se podría establecer una relación proporcionalmente inversa entre, por un lado, oportunidad y éxito de un chiste, de una ocurrencia, de una invención o dicho cómico y, por otro lado, su proximidad en el tiempo y el espacio al hecho terrorista. A mayor distancia, más gracia hará. A menor distancia, bastante menos.
Las atrocidades cometidas por un Atila, un Gengis Khan o un Vlad el Empalador pueden ser objeto de humor negro pues nos quedan bien lejos. ¿Las del circo romano que tenían como víctimas a los cristianos?… Sí y no… También quedan ya bien lejos, pero el número creciente en la actualidad mundial de atentados y martirios contra nosotros en África y Asia -el Papa Francisco acaba de manifestar que hoy en día se dan más crímenes contra los creyentes en Cristo que en los inicios de nuestra era- podrían acabar por hacernos torcer el gesto ante un chiste o producto cómico -mojiganga, astracanada, comedia, película- que se chancee, pongamos por caso, de los cristianos perseguidos, torturados y ejecutados por el emperador Diocleciano, pues ha quedado anulada la distancia temporal (se repiten las persecuciones) y espacial (la hermandad de religión reduce el espacio y lo concentra). En definitiva, que este punto es susceptible de matizaciones y relativizaciones, como acabamos de mostrar.
Evidentemente, esas coordenadas espacio-temporales no son sólo físicas, sino psíquicas. La amenaza física siempre se traduce en temor físico. Precisamente por ello se ejerce.
3) El crimen en su perspectiva histórica: Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la perspectiva histórica. Nos referimos a aquellos actos criminales que no son ocasionales, sino que, por haber alcanzado unas dimensiones históricas tan descomunales, se hacen insoslayables independientemente del tiempo transcurrido desde que se cometieron.
Así, ¿quién, hoy en día, se escandalizaría por un chiste o una parodia sobre, por ejemplo, Viriato y su aleve asesinato instigado por los romanos? ¿Que aquello queda muy lejos en el tiempo?, ¿que Roma, como tal imperio, no existe ya desde hace quince siglos?… Sí, ciertamente, sin embargo por qué no actualizar a Viriato haciendo de él un personaje metafórico que encarne el carácter paleto de los nacionalismos frente a la modernidad de un mundo mucho más vasto e integrador. Los nacionalistas, claro está, se sentirían ofendidos, pero no se daría el escándalo. La muerte de Viriato, podríamos decir, ha prescrito históricamente.
No es el caso del genocidio armenio a manos turcas. Ni el de la Catastrofí griega. Ni el de los Jemeres Rojos. Ni el de Chile bajo Pinochet. Ni el de tantísimos otros, entre ellos, claro está, el Holocausto. Se trata en el caso de este último de algo tan enorme cuantitativa y cualitativamente que resulta difícil pensar que algún día su tratamiento cómico pueda dejar tan indiferente como, por ejemplo, la eliminación de Viriato.
Por otra parte, los ibéricos, si bien conquistados en varias ocasiones (la última, la ocupación de Napoleón), no hemos sido nunca víctimas de racismo ni de odio, ni se nos ha expulsado nunca de nuestro territorio. Sin embargo, la historia del pueblo judío, con los pretextos de su deicidio, sus pretendidos parasitismo y propósito soterraño de dominación mundial, tal y como expuso Hitler en su Mein Kampf, y un largo etcétera de presunciones de culpabilidad y de maldades hacia los que no son ellos, constituye, desde la destrucción de Jerusalén por Tito, un humillante relato de pogromos, expulsiones y bastante más que desprecio. De ahí que la sensibilidad al agravio, en estas circunstancias socio-históricas, sea más acusada.
4) Grados de sensibilización de los grupos de víctimas: Corolario del punto anterior. La vida y la Historia, ¡qué duda cabe!, son injustas y así, a igualdad de agravio o a igualdad de crimen, debido al mayor o menor peso histórico y social de un grupo o colectividad, se tolerarán mejor o peor los ataques, chistes o parodias alusivos.
Hoy en día los homosexuales han cobrado una fuerza impensable hace tan sólo dos décadas. Una película u obra de teatro que, en la actualidad, atacara injustificadamente esta tendencia sexual, posiblemente acabaría en los tribunales. Hace unos años, habría sido celebrada por prácticamente todos. En la representación de «La increíble historia del doctor Floit y míster Pla», de Boadella- Els Joglars, estrenada hará unos quince años, en un momento determinado de un diálogo entre Josep Pla y un joven periodista a propósito de André Gide («Quel est votre plus grand vice, monsieur Gide?» – «Le vice versa»), exclama abruptamente el escritor ampurdanés: «Oiga, joven, ¿a usted alguna vez le han dado por el culo?» Se hizo entonces un gran silencio, tenso y ansioso, entre el público, claramente desazonado.
Hace tan sólo unos días, vi en «la Cuatro» un programa dedicado a la «mili»: Entre otros, entrevistaban a un homosexual quien contaba que siempre tuvo que ocultar, en toda circunstancia, su condición. Preguntado si le resultaban graciosos los chistes sobre mariquitas, y tras unas imágenes en que el humorista Arévalo hacía gala, contándolos, del talante más chabacano y de las formas más manidas, contestó que le disgustaban profundamente. Resulta de lo más comprensible. Ahora bien, no tiene razón desde el momento en que abandonamos el terreno de lo personal para adentrarnos en el más lato y rico de lo cultural. Dejando de lado la calidad -nula- de las cuchufletas e historietas de Arévalo y centrándonos en el tema del marica o loca, es indudable que constituye parte de la tradición escénica como tópico literario, manifestándose para regocijo del público -que ni por asomo es necesariamente homófobo- en el Pedrolino de la Commedia dell´Arte italiana, en «La corte de Faraón», zarzuela del maestro Lleó, con libreto de Perrín y Palacios, o en la «Cage aux folles», película francesa de Édouard Molinaro, con Ugo Tognazzi y Michel Serrault de protagonistas, etc., etc.
Los gitanos. Nunca han sido grupo de presión. Individualismo y pobreza -cuando no miseria- les han impedido organizarse; también, claro está, el hecho de ser nación errante, pueblo sin territorio, les reduce al máximo su capacidad de influencia: tanto es así que, de ser objeto de un ataque, muy posiblemente saldría antes en su defensa un payo ilustrado que no uno de «los del bronce», acostumbrado al fatalismo histórico y cultural de su etnia…. Una anécdota personal: Finales de los setenta. En la televisión dan cuenta de una especie de juegos florales vascos para versolaris. Se oye al ganador recitando sus coplas vencedoras. Yo no hablo vascuence, pero me encuentro a la sazón en Zarauz y mi amiga, la señora Goicoechea, natural de Azpeitia y euskalduna por más señas, me las traduce. Acaban de esta guisa: «Gitano, más te hubiera valido nacer gallina». Caló la chapela el versolari, requirió el espadín, miró al soslayo, fuese y no hubo nada.
Las víctimas del terrorismo etarra: guardias civiles, policías nacionales y locales, gente pobre (amén de militares, políticos y gente «que pasaba por ahí»), «prescindibles» en la perspectiva del verdugo, por emplear el muy acertado término empleado por Hannah Arendt. ¿De qué fuerza, de qué influencia, de qué poder han gozado hasta hace bien poco para hacer valer su dignidad, si incluso el presidente Zapatero les negaba toda legitimidad y posibilidad de intervención en lo que se dio en llamar equívocamente «proceso de paz»?
5) Calidad artística del producto: Independientemente de cuestiones morales (y por tanto no se toma en cuenta aquí la repugnancia ética que puedan suscitar), hay productos buenos, por ingeniosos y también por ser más o menos oportunos, así como hay productos malos, por su mal gusto estético o su falta de chispa. Mientras unos son spiritosi, los otros carecen de vuelo y tan sólo halagan al hombre-masa, falto de inteligencia y de espíritu crítico, y siempre brutal.
Desde este punto de vista y -lo repito- excluyendo las consideraciones morales, me parecen buenos los chistes de Osamita Bin Laden que aprobará en septiembre y el del cenicero que recoge las cenizas de los seis millones de judíos reducidos a cenizas. Me resultan malos, o muy malos, ése que se pregunta cómo Irene Villa monta a caballo para responderse que «con velcro», o ese otro que difundía el concejal Guillermo Zapata en las redes sociales de Irene Villa haciéndose repuestos ortopédicos en la finca de las Quemadillas.
Y ahora, como creo que ha quedado más que meridianamente claro que estoy siempre con las víctimas y que me remito a las enseñanzas de Cristo, por un lado, y que me dirijo a personas adultas y cultas, y no a histéricos o maníacos de lo políticamente correcto desprovistos de perspectiva y de memoria crítica como tampoco a fanáticos de cualquier signo, por otro lado, me atrevo a expresar, como ejemplo de buen producto, el chiste que me auto-censuré al inicio de este escrito. Va de negros: un guineano llega a la Complutense a matricularse en «Filosofía y Letras». Le pregunta la administrativa que en qué rama. Airado contesta: «¿Cómo que en qué ´ama? ¡Yo en pupit´e como los blancos!» El chiste es bueno porque el juego de palabras es acertado y crea un efecto cómico innegable. La confusión del protagonista entre sentido literal y sentido figurado suscita el efecto deseado por el autor. En «El chiste y su relación con el inconsciente» de Sigmund Freud, son varios los ejemplos de este tipo de chistes basados en el quid pro quo, algo también sumamente eficaz en las comedias de enredos. Por cierto que el doctor Freud, judío como bien se sabe, conocía numerosos chistes de judíos, sobre todo de la Galicia, expuestos en su obra previamente citada; y disfrutaba mucho con ellos. No le ofendían.
Obviamente, si queremos coger el rábano por las hojas, que es intención permanente de justicieros y de cuantos quieren sentirse permanentemente agraviados, el chiste del guineano será racista pues ofrece, como en el ya mencionado «Tintín en el Congo», una imagen del negro como un infeliz, un ingenuo, un salvaje, un beocio. El chiste, por otra parte, expresa un estereotipo fruto del colonialismo y del europeocentrismo. Sí, claro, pero quién haya estudiado mínimamente lo cómico o haya reflexionado algo sobre su funcionamiento, habrá reparado en que el estereotipo -regional, nacional, étnico o religioso- es elemento importantísimo, una de las bases de la comicidad. Ya el poeta latino Catulo satiriza al ibero Egnatius por su fanfarronería y Shakespeare hace befa del enemigo español, caricaturizado en ese más que ridículo estereotipo que constituye Don Adriano de Armado; también se mofa del francés verborreico, encarnado en Monsieur Parolles; así como del galés, escocés e irlandés, siempre inferiores al inglés, en las risibles figuras de los capitanes Fluellen, Jamy y Mac Morris respectivamente.
Quien acusara a Shakespeare de racista -al igual que se ha hecho con Dante tachándolo de islamófobo y solicitando a la Unesco la censura de ciertos pasajes de la Divina Comedia-, amén de necio prácticamente irrecuperable, está confundiendo el tocino con la velocidad pues lleva el debate político al teatro y encara el mundo artístico con criterios políticos propios además de con la terrible, por estrecha y miope, corrección política, primera enemiga de la libertad de expresión.
A propósito de judíos y de Shakespeare, preguntémonos cómo acaba Shyllock en «El mercader de Venecia». Y, sin embargo, previamente ha expresado su condición de hombre sufriente, igual en todo al cristiano, en uno de los más conmovedores monólogos de la historia del teatro. ¿En qué mente cabe que en los siglos XVI y XVII un judío pudiera acabar bien en una obra de teatro?, ¿O una mujer, castigada a la postre en «The taming of the shrew»? (como en el caso de Shyllock, y a pesar de su fracaso final, que le quiten lo bailao a Kate tras su reivindicativo monólogo).

6) Contexto: No podemos descontextualizar. La cronología, la Historia, son de capital importancia a la hora de considerar un producto cultural y quien enjuicie el pasado con los criterios actuales, sobre todo si éstos son los habitualmente necios que se emplean, es un ignorante redomado o actúa movido por su mala intención.
Citemos un curioso caso de descontextualización con mala fe. Sabido es de todos que Rimbaud y Verlaine fueron amantes. Lo fueron en una época que, aunque ya no los quemaba en la hoguera, sí castigaba seriamente a los homosexuales tanto desde el punto de vista legal como social y que se lo cuenten, si no, al pobre Oscar Wilde. También es sabido que Rimbaud era un gran andarín (entre otras larguísimas marchas, para tomar parte en la Comuna, viajó a pie desde su Charleville natal, en las Ardenas, hasta París; recuérdese también a este respecto de sus largos desplazamientos a pie por los caminos de Francia, esa obra maestra de poesía que es el soneto «Ma bohème»). Aludiendo a ello, en un escrito, exclama Paul Verlaine: «Oh, les jambes d´Arthur Rimbaud!» (¡Oh, las piernas de Arthur Rimbaud!). Claro está que no pudo faltar el avieso sujeto que sacó la frase de contexto y la presentó como una prueba de la admiración pecaminosa que Verlaine sentía por el físico del jovencito Rimbaud.
Yo tengo un amigo guineano. Negro, muy negro (¿o habría que decir «moreno» o «de color», ya que no es «afro-americano»?). Le he contado el chiste más arriba expresado. Hemos reído ambos. No se ha sentido ofendido. Yo tampoco me siento agraviado al oír aquel otro, magnífico, y también basado en el estereotipo del español holgazán e ignorante, de ese español en gran medida unamuniano que espeta como un rebuzno eso de «que inventen los otros», ese chiste, digo, donde un compatriota, un francés, un alemán y un americano debaten y compiten por ser el más avanzado tecnológicamente. Y así, el francés declara, jactancioso, que bien pronto en su país podrán crear agua pura potable de forma sintética y a muy bajo coste en sus laboratorios, paliando o incluso solucionando el problema mundial de las sequías y la desertización del planeta. El alemán alardea de que bien pronto pondrán a punto en su país un programa alimenticio que dejará pequeño el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, poniendo punto final al hambre en el mundo. El americano, enardecido por su conquista de la luna, se vanagloria de su inminente desembarco en Marte. Le llega el turno de engreírse al español, que además será andaluz (estereotipo dentro del estereotipo). Hasta entonces ha estado perdido, temeroso de que a la postre hubiera de expresarse pues, en su ignorancia y aversión al trabajo, no sabía qué argumentar, mas, como sabe suplir esas carencias con su ingenio y las coge al vuelo como buen pícaro que es -otro estereotipo-, acogiéndose a las razones astro-físicas del yankee y buscando épater le bourgeois, se engalla y lanza la portentosa noticia de que España ha puesto a punto una nave espacial, superior a la estadounidense, que se dispone a llegar al Sol para establecer allí una colonia de españoles, naturales de la Costa del Sol. «¡Pero cómo, exclaman los otros tres al unísono, si el calor que irradia el Sol es insufrible y reduciría a cenizas en una fracción de segundo el cohete y sus tripulantes!», etc., etc. El español no se encalabrina e, impertérrito y sesgo en su gran dignidad, como un jaque andaluz -otro estereotipo de corte psicológico dentro de un estereotipo regional, que a su vez forma parte de un estereotipo nacional, llegándose así a lo que podría llamarse «estereotipo al cubo»-, contesta sin que se le mueva un pelo y con desprecio hacia los otros tres: «Sí… ¡cómo que viajaremos de día!…»
Volviendo al chiste del negro, mi amigo, guineano por más inri, no se ofendió pues contextualizó afectivamente, sabedor de la nula intención ofensiva. Y es que quien saque las cosas de contexto (consciente o inconscientemente), las está sacando de quicio. Por ello es fundamental tener en cuenta el ámbito histórico, social, cultural y, muy importante: ¡afectivo!, en que se desarrolla lo cómico. La dimensión afectiva nos va a mostrar la intención y el talante de lo cómico.
Lo afectivo… importantísimo, en efecto; y en cualquier caso no es desde luego un aspecto desdeñable o baladí de la cuestión que aquí se trata. Creo que si los chistes de Guillermo Zapata se nos hacen execrables -e insisto en que estoy convencido de que en ellos no anida ningún odio, mas tan sólo (¿tan sólo?) banalización de la Historia y de los hechos por parte de una mente trivial y perezosa- es porque no desprenden calor humano alguno, sino únicamente indiferencia hacia el prójimo, frialdad extrema, glacial. El buen cómico, sin embargo, como sostiene el clarividente Pasolini, es bueno, buena persona, busca -si bien, las más veces, inconscientemente- hacer el bien; quiere al prójimo. Hay en el fondo de todo cómico verdadero un niño travieso que quiere y que quiere querer. Así lo expresa Baudelaire a propósito del inmenso pintor y caricaturista Honoré Daumier: «sa caricature est formidable d´ampleur, mais sans rancune et sans fiel» (su caricatura es formidable de amplitud, mas sin rencor y sin hiel) («Quelques caricaturistes français»). Otro tanto, creo, puede afirmarse de Dario Fo, gran satírico, pero de grandísima ingenuidad y bondad, exento de toda rabia y de todo resentimiento, incompatibles, en nuestra opinión, con toda comicidad que se precie. Es más, y esto es algo personal y por tanto sujeto a cautela intelectual, creo que el buen cómico siente incluso – o llega a sentirlo- cariño por el objeto o el personaje que caricaturiza y ridiculiza y busca de alguna manera el redimirlo a través de su arte, cargándose como un nuevo Cristo de todos sus pecados y monstruosidades. Sí, realmente hay mucho de salvífico y de redentor en lo verdaderamente cómico. Claro que puedo equivocarme, ¡cómo no!, pero yo afirmaría que Charlot sintió compasión por Adolf Hitler al rodar «El Gran Dictador». Y nuevamente el clarividente e inteligentísimo Baudelaire da en el clavo al contraponer en su poema «Versos para el retrato de Honoré Daumier», por un lado, la risa sardónica de Melmoth y Mefistófeles, «antorcha que hiela» y que «de la alegría no es más que la carga dolorosa» a, por otra parte, la que genera la caricatura de Daumier: «C´est un satirique, un moqueur; / Mais l´énergie avec laquelle / Il peint le Mal et sa séquelle / Prouve la beauté de son coeur» (Es un satírico, un burlón; / Mas la energía con que / Pinta el Mal y su secuela / Prueba la belleza de su corazón); y así su risa «rayonne, franc et large, / Comme un signe de sa bonté!» (se irradia, franca y ancha, / ¡Como un signo de su bondad!). Una vez más, las palabras «belleza» y «bondad» son intercambiables pues expresan exacta y absolutamente lo mismo.
7) Pertenencia o no del artista al grupo de referencia de las víctimas: Ha llegado el momento, ineludible, de hablar de «La vita è bella» y de su creador, judío, Roberto Benigni.
Ya Chaplin y Lubitsch, judíos también (¡qué grandes han sido los judíos laicos y laicizados, incluso «ateizados» de los siglos XIX y XX, cuantísimo han aportado a la cultura, desde que se les consintió ser ciudadanos y se los admitió como iguales en el seno de nuestra sociedad occidental!), demostraron cómo se puede abordar la tragedia histórica convirtiéndola en motivo cómico. El monstruo desenmascarado y rebajado moralmente a su muy justa y diminuta talla, objeto de la risa catártica, es despojado de todo atributo heroico y reducido a la dimensión humana de la vulnerabilidad y el desamparo.
Benigni va más allá. Toca de lleno la taylorización del exterminio de un pueblo, situando la segunda parte de su película «La vita è bella» en un campo de concentración y de exterminio; y logra con su genialidad el doble propósito de, por un lado, denunciar el crimen industrializado con sus verdugos al frente, «banalizados en el Mal» por remedar a Hanna Arendt, y, por otro lado, divertirnos y hacernos reír, cuando a priori, dado el contexto, sólo puede uno llorar de rabia y desolación. Películas sobre esta cuestión ha habido muchas; en la de Benigni se ríe uno y mucho, muchísimo. En ello radica el tour de force del cómico italiano.
Benigni hace un chiste que va incluso en la línea de los de Zapata. Cuando su hijo cinematográfico, niño escondido en los barracones para evitar ser gaseado, le expresa sus miedos, atemorizado por lo que se cuenta de que los alemanes convierten los cuerpos de los judíos en productos prácticos de consumo tales como botones, Benigni, desplegando su magnífico histrionismo, tras mostrarle determinados botones de su camisa de preso, le dice si cree que ésos son Abraham, Simón o Isaías. Y reímos todos y ¿quién nos acusaría de reírnos del sufrimiento ajeno?
¿A qué se debe ello? A que queda claro que Benigni toma partido por la víctima; a que la ambigüedad o equidistancia (está muy feo eso de matar judíos, pero si se los mata… no sé… algo habrán hecho, ¿no?) no tienen cabida, mientras que en el caso de los chistes de Guillermo Zapata sí que cabe lo equívoco, ¿no es cierto?, por no quedar suficientemente despejada la intención, o incluso por carecer de ella. En el caso de Benigni la intención queda meridianamente clara, entre otras cosas porque Benigni es judío y, por tanto, forma parte del pueblo que proporcionó, a su pesar, las víctimas y así es de cajón pensar que no busca la mofa de los suyos martirizados. Quizá, de haber sido Benigni cristiano o alemán, le hubiera sido más difícil convencernos con su obra, tan contaminados como estamos todos por el prejuicio y el recelo y también porque lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo ahora con los atentados islamistas es, remedando ahora al sereno de «La Verbena de la Paloma», un trueno, que aun siendo ya muy gordo, en el futuro puede serlo todavía más: «¡pero muy gordo!». El temor es bien grande.
8) Calidad del receptor: Hay una última cuestión: cómo es el receptor del mensaje cómico y, en función de ella, cómo lo recibe. Si Pasolini, al final de sus días, se decanta por el teatro, ello se debe a la intimidad que éste brinda -unos cientos de espectadores al máximo- frente a lo masificado del cine en una sociedad progresivamente aculturizada y tiranizada por el consumo. De la misma manera el lector de poesía -por minoritario- será siempre más selecto que el de novelas buenas y éste a su vez lo será también con respecto al de best-sellers.
Quiere decirse con ello que la inteligencia, la sensibilidad y la cultura, mas también el grado de conocimiento y de implicación personal en la cuestión tratada, van a determinar la lectura justa del producto, su interpretación adecuada… o no, esto es su incomprensión cerril, su rechazo gárrulo, o incluso el vituperio ofensivo.
Perdóneseme entonces que ahora y aquí hable de mí mismo. Es culpa del editor de Dokult que me insta a ello, por aquello, según dice, de «el valor añadido de la vivencia personal que refuerza los argumentos» y añade, sin apelación, «y si se puede aportar un artículo, un documento audiovisual propio, algo visible y tangible en definitiva, pues ¡miel sobre hojuelas!», obligándome así a hablar de mí después de haber citado a Shakespeare, a Lubitsch, a Benigni, etc…. ¡Qué bochorno! En fin, de nuevo, solicito del sufrido lector paciencia, benevolencia y que, por anticipado, me exima del pecado de la vanidad. La cosa es como sigue: en 2001 la Troupe del Cretino presentó al certamen 100 x 100 organizado por el Ayuntamiento de Móstoles su performance «Por donde pasan los Hunos, no vuelven a crecer los otros», que pretendía ser a la vez denuncia del terrorismo nacionalista etarra y sátira de la práctica performancista, un camelo en nuestra opinión. Como rehuimos la narración plana y el didactismo y porque creemos en un lenguaje teatral mucho más connotativo que denotativo y porque todo tiene un contexto que, de ser ignorado, equivoca el rumbo y el talante, pero además porque creemos en la inteligencia y el sentido crítico, por todo ello, digo, a pesar de la inequívoca intención de nuestro trabajo, algunos espectadores estimaron todo lo contrario, esto es que aquello iba contra España y… ¡a favor del terrorismo!… mientras que otros, los progres, ¡oh alarde de miseria moral!, sostenían que aquello favorecía al PP. Menos mal que la concejala de Cultura, allí presente y haciendo honor a su cargo, supo ver cuanto había que ver, como también los miembros del jurado que nos otorgaron el premio y no nos judicializaron torpemente.
Por otra parte, en España, toda sátira del nacionalismo ha sido motejada automáticamente con el remoquete de «fascista». Decimos «sátira», no complaciente chanza comprensiva que no es más que suave colleja y a la postre cálida caricia, y que es, por otra parte, cuanto suelen practicar humoristas y televisiones.
En esta perspectiva, la sátira será siempre incorrecta si atañe a los grupos o naciones que fueron colonizados y oprimidos, mas también a aquellos otros que han inventado un pasado de ocupación y de humillación, reescribiendo la Historia a conveniencia y medida de sus pingües negocios caciquiles, esto es los nacionalismos, en nuestro caso español, el catalán y el vasco.
Así las cosas, con el Islam intocable por la amenaza de las fatwas, los países subdesarrollados por su pasado de opresión por parte de las metrópolis, el indigenismo por idénticas razones, los nacionalismos por su ulcerada sensibilidad, la izquierda por su autoproclamada indiscutible superioridad moral frente a la derecha aquejada de crónica mala conciencia, ¿qué queda como objeto de sátira? Pues, por el proceso de eliminación, queda esa derecha perseguida por el ojo de Caín (así, a igualdad de ocurrencias y necedades por parte de políticos de derechas y de izquierdas, por cada chiste contra Manuela Carmena, se harán diez contra Ana Botella o Esperanza Aguirre y estos últimos serán los buenos, mientras que los primeros serán reaccionarios), la Santa Madre Iglesia (que lleva ya tantos siglos sin empuñar la espada del buen Saulo), los defensores declarados de la unidad de España (por franquistas o fascisto-falangistas o incluso nacionalsocialistas), los taurinos (por torturadores), el Ejército (por español). Compruébese cómo, de esta guisa, se identifica y reagrupa a todos esos conjuntos de creencia u opinión bajo el título o epígrafe de «derecha» o «reacción» o «caspa», etc., otorgando así, por oposición, a todos los que se les contraponen el marchamo de «progreso», «razón», «solidaridad», etc. y cuanto bello sustantivo o adjetivo se pueda hallar. Se llega así, por ejemplo, al sofisma de que los toros son ¡de derechas! y que quienes nos declaramos taurinos somos, en palabras de la periodista Carmen Rigalt «franquistas, machistas y latifundistas». Y a la inversa, quien se oponga a ellos será impoluta persona de Cultura.
Por lo que hace a lo que aquí nos interesa, se dará así una sátira rutinaria, confortable y adocenada, que no indisponga a quien no hay que molestar, que ataque siempre a los mismos. A eso se llama apostar sobre seguro y evitar el riesgo. Se aliena así el cómico su auténtica condición y vocación, tal y como propone Albert Boadella, quien ha afirmado siempre que el auténtico creador, en su compromiso con la verdad, nada a contracorriente, toca y hurga en lo intocable y embiste contra los tabúes consagrados. Por ello, según hayan ido imperando unas u otras mentiras aceptadas tácitamente o con entusiasmo, según hayan mandado unos u otros, Boadella ha atacado primero al Ejército o a la Iglesia, mas luego a los nacionalistas y a los progres. Sin embargo, a diferencia de esa auténtica vocación cómica, el progre se reviste de un confortable uniforme que le asegura el aplauso acrítico de un público ganado de antemano y el calor securizante de lo disciplinariamente rutinario. Y es que, cuando el progre hace arte, se convierte paradójicamente en lo que Baudelaire llama el «artista burgués». «Hay algo mil veces más peligroso que el burgués: el artista burgués que ha sido creado para interponerse entre el público y el genio; esconde el uno al otro». Y añade el poeta francés, pesimista: «El burgués que tiene pocas nociones científicas va adonde le empuja la gran voz del artista-burgués». En definitiva, que, ante la ausencia de criterios, el sedicente artista impone su visión alicorta, mustia y complaciente de las cosas y la realidad.
Acaben aquí estas reflexiones sobre los límites morales para el tratamiento cómico de cuestiones muy dolorosas. Es obvio que no hemos llegado a ninguna conclusión realmente funcional o práctica que establezca con claridad meridiana cuáles son o debieran ser esos límites, entre otras cosas porque las variables que entran en juego a la hora de crear un producto cómico de estas características son muchos y muy complejos, y alejan toda decisión o medida concreta y dogmática al respecto. En cualquier caso esperamos que las consideraciones aquí expuestas, amén de no ser en exceso enojosas, hayan contribuido a aclarar algo el embrollado problema y puedan dar lugar a nuevas reflexiones críticas. Si ello es así, nos damos por más que satisfechos y agradecidos.
Epílogo: De todo lo anteriormente expuesto (globalización cultural y abolición de las distancias físicas y psíquicas, corrección política, etc.) y como, por otra parte, se ha venido comentando a lo largo de estas líneas, se puede afirmar que los grandes tópicos del género cómico (el mariquita; la burla del extranjero en su faceta étnica, lingüística y religiosa; la condena estereotipada de determinados oficios y profesiones tales como los tradicionales de médico o abogado, a los que se añadirán muchísimos otros; la visión satírica y también estereotipada que ataca a la mujer y su conducta; incluso quizá -¡quién sabe!- el castigo al viejo por querer impedir el amor primaveral de los jóvenes; incluso la figura del pícaro por considerarlo reaccionario al no atacar directamente la injusta sociedad de clases, sino que tan sólo busca su beneficio engañando sin cuestionar el statu quo; etc.) quedarán muy limados cuando no abolidos. ¿Se generarán nuevos tópicos para la nueva sociedad? ¿Serán estos realmente populares, eficaces, funcionales y dinámicos psíquicamente?… La verdad es que lo veo bastante difícil.
Como ejemplo -y ya con ello ponemos el punto final a este escrito-, permítasenos centrarnos, para dar mayor fuerza a nuestra argumentación mediante un ejemplo, en el tópico cómico del turco.

Decadencia y desaparición de los tópicos cómicos: el ejemplo de la»turquería»: Por «turquería» -el neologismo es nuestro- entendemos la obra en que se ridiculiza al turco. ¿Con intención malévola o xenófoba? En absoluto; es más el turco se nos suele aparecer como alguien fanfarrón, pero simpático e incluso entrañable en su personalidad caricaturizadamente simple. La cosa tiene su explicación: ¿Quién se apodera de Jerusalén y contra quién van dirigidas las cruzadas? Contra el turco que toma del mundo árabe el relevo del Islam, amenaza meridiana para el cristianismo y para Occidente. Dicha amenaza quedará reforzada por la toma de Constantinopla en 1452 y desde entonces el Imperio Otomano se erige en el enemigo más temible y temido por Europa, tanto por tierra (llegan a las puertas de Viena, conquistan Hungría, etc.) como por mar (Lepanto los debilitará y mantendrá a raya, pero no eliminará sus incursiones y piratería, ni acabará definitivamente con la amenaza). El turco, en definitiva, es el gran enemigo que infunde miedo. El miedo puede llegar a atenazar y por tanto hay que vencerlo. El teatro cómico cumple una función de conjuro en que la risa generada por la ridiculización, que empequeñece y desarma la cosa (persona, pueblo, religión, etc.) temida, nos libera catárticamente del temor. Nace así la fecunda tradición artística de la «turquería», cultivada por Cervantes, que tan bien conoció a turcos y berberiscos, para su desgracia; por Molière; por Mozart; por Rossini; por el maestro Luna, aunque cuando él componía ningún pavor ni espanto ponía ya el turco en Occidente; y posiblemente otros más creadores que o no conozco o no recuerdo.
Hoy en día, por mor de la globalización previamente comentada y también porque la religión que profesa el turco es el Islam, y además porque, aunque quiera ingresar en la Unión Europea, Turquía, culturalmente, no es Europa -y geográficamente sólo un cachito-, y por tanto la rauda acusación de xenofobia se impondría; pero además porque a bien pocos interesan ya las tradiciones artísticas; y además porque la libertad de expresión está hoy en claro entredicho (a este respecto recuérdese cómo Erdogan ha forzado a Merkel a procesar a un periodista alemán que lo criticó y ridiculizó, esto es un presidente autoritario que encamina a su país hacia la deskemalización y hacia la dictatura islamizante, apretándole las tuercas (turcas, se supone) a la presidenta de la mayor potencia económica de la Unión Europea); por todo ello, digo, lo turco, como tópico de nuestro teatro, ha de quedar inevitablemente abolido, pasa a ser tabú.
Sí, desgraciadamente, mucho más que la tradición y que el sentido común (pilares ambos de lo cómico) pesan los grupos de presión fanatizados que con tanta soltura y eficacia manejan el sedicente agravio y tan bien hacen sus aspavientos, ya sean de amenaza o de dignidad ofendida.
Dario Fo en el Monte Tabor
A Itàlia no hi ha res insípid. No hi he vist mai ningú, pels carrers, que fes una cara estòlida. Jo conec que sóc a Itàlia quan al matí, en llevar-me i sortir al carrer, em trobo voltat de persones amb els ulls brillants. A les ciutats italianes, els matins tenen una intensitat com no es pot veure enlloc més del món…. Són converses (les dels italians) potser una mica angoixants, realitzades amb l´obsessió de la pasta que cal guanyar, intensificades pel negociet que cal rematar. Són converses que concentren una tal quantitat de vida, una tal quantitat d´habilitat, tanta frenètica superfície d´intel.ligència, que és perfectament natural que la manifestació externa de la situació interior sigui una brillantor dels ulls extraordinària (Josep Pla, «Cartes d´Itàlia»)
(En Italia no hay nada insípido. No he visto nunca a ninguno, por las calles, que mostrara una cara estólida. Yo sé que estoy en Italia cuando por la mañana, al levantarme y salir a la calle, me encuentro rodeado de personas con los ojos brillantes. En las ciudades italianas, las mañanas tienen una intensidad como no se puede ver en ningún otro lugar del mundo… Son conversaciones (las de los italianos) quizá algo angustiosas, realizadas con la obsesión de la pasta que hay que ganar, intensificadas por el negociete que hay que rematar. Son conversaciones que concentran una tal cantidad de vida, una tal cantidad de habilidad, tanta frenética superficie de inteligencia, que es perfectamente natural que la manifestación externa de la situación interior sea un brillo de los ojos extraordinario)
1) La anécdota: Según Nietzsche bastan tres anécdotas para definir el carácter de cualquier personaje. Por su parte, los historiadores del Arte vieneses Ernst Kris y Otto Kurz, en su estudio sobre lo que ellos llaman la «leyenda del artista», consideraron la anécdota como la «célula primitiva» de la biografía del artista, demostrando además cómo esa anécdota y el mundo de las anécdotas se insertan en el dominio del mito y de la saga, relacionando y entroncando así al artista con los dioses y los héroes.
De ahí que sea pertinente comenzar con una anécdota. Entre el grandísimo ciclista Fausto Coppi y el joven Dario Fo se daba un gran parecido físico. A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, en Milán la gente tomaba a Fo por Coppi y le pedía autógrafos. En lugar de decir quién era él realmente y deshacer así el equívoco, Dario Fo zahondaba en el quid pro quo -tópico cómico por excelencia- y firmaba apócrifamente los autógrafos. Imagino además que con dedicatoria burlesca añadida. Se me ocurre ésta, por ejemplo: «Alla bellissima signorina Lucrezia Altomare, affettuosamente da questo modestissimo ciclista, Fausto Coppi». De este modo Dario Fo ponía en evidencia, por un lado, que, si como afirmaba Pessoa el poeta es un fingidor, el actor, por su parte, es un gran impostor y, por otro lado, su amor retozón por la chanza y la broma cordial, por la alegría. Anécdota reveladora -y todas, en la perspectiva nietzscheana lo serían-, pues, de su arte.
2) La Commedia dell´Arte: Si las cuatro condiciones necesarias para que pueda hablarse de Commedia dell´Arte son la presencia de los arquetipos, las máscaras, la improvisación y el multilingüismo, ¿cómo no ligar a Dario Fo con ella? No significa esto que Dario Fo haga Commedia dell´Arte, sino que es clarísimo heredero de la tradición teatral italiana.
a) Arquetipos: Son cuatro: zanni o criado/a, viejo, enamorado/a y capitán fanfarrón. Todo arquetipo es síntesis y más que de simplificación, cabe hablar de estilización, de reducción a lo esencial eliminando lo personal y toda manifestación que sea exclusivamente individual. Se llega así a un ser que, no siendo ninguno en realidad, es todos, al menos todos los de una categoría humana. Descontextualizando, podría decirse con Pirandello, tal y como expone su célebre novela, que se es «uno, nessuno e centomila» (uno, ninguno y cien mil).
El arquetipo se nos presenta, en primer lugar, como una panoplia física de movimientos estereotipados y de respuestas automáticas a una serie de estímulos y así, por ejemplo, el Viejo camina sobre los talones y con las piernas muy abiertas para apuntalar una estabilidad menguada por la edad (recuérdese a este propósito cómo Dersu Uzala, el cazador siberiano de la película de Kurosawa, sabe que quien ha caminado por la nieve es un viejo pues apoya primero los calcañares); el zanni o criado despliega una gran variedad de movimientos y carreras caracterizados por la viveza y la inmediatez: los enamorados, tan ridículamente espiritualizados, oscilan suspirantes y se desplazan de puntillas por mejor y más aproximarse al mundo puro de las Ideas, alejándose de todo bruto accidente y de toda bruta condición; el capitano, marcial, hincha el pecho, taconea con arrogancia y la altivez engalana todo su ser: mirada, portante y compostura.
En lo psíquico, los arquetipos no pueden ser más sencillos, tanto que cabe hablar de simples, más que de sencillos. Y así el capitano es pura soberbia y fingimiento, ficticio Aquiles y ficticio Don Juan, pura usurpación e impostura, ¡y su personalidad es la más compleja de toda la Commedia dell´Arte! Los enamorados sólo piensan y viven por el amor, siempre platónico, despojado de todo elemento carnal (¡Qué asco!). Y ya está. Los zanni sólo tienen una idea en la cabeza: comer, si bien para ello hayan de recurrir a la astucia. En cuanto al viejo, su objetivo vital es prolongar su existencia, resguardándose del tiempo y de los engaños, motivados por la codicia, de cuantos le rodean.
Nada más ajeno, pues, al método stanislawskiano que la Commedia dell´Arte.
El hacer teatral de Dario Fo bebe en estas fuentes arquetípicas, para él irrenunciables pues se sabe heredero de una riquísima tradición cuyos orígenes como tales se remontan a la época del manierismo en el Arte, pero que en realidad entroncan con el teatro greco-romano. Y ello constituye un tesoro que el tiempo acendra. Cuando Fo aborda un personaje, en primer lugar lo adscribe a un arquetipo y desde esa base lo construye y representa. Ahora bien, como Fo es hombre de su tiempo, no renuncia a expresarse renovando el acervo popular, incorporándole nuevos fantoches, que en el fondo no son más que manifestaciones individualizadas del arquetipo. Así, cuando Fo interpreta y glosa a Berlusconi, ¿no es éste un lamentable Pantalone, asustado por la edad inexorable, anciano rijoso y acumulador marrullero de tesoros?
b) Multilingüismo: ¿Pero cabe hablar de multilingüismo en un actor que tan sólo representa en italiano? Sí, que no nos engañen las apariencias. Desde nuestra España no podemos hacernos una idea de la riqueza dialectal de Italia. El toscano áulico es la base del italiano oficial y literario, mas la cultura folklórico-lingüística de los itálicos es tan varia y tan celosa de sus particularidades que no puede ni debe ignorarse.
Fo, sin ignorar los meridionales, es un grandísimo conocedor de los dialectos septentrionales que incorpora con gran soltura a sus representaciones. Fo es un actor netamente italiano y por ello multilingüe, probablemente el máximo exponente del más expresivo multilingüismo.
Hay más: el grammelot (al parecer del dialecto bergamasco en que «grammelare» significa hablar con onomatopeyas), también llamado gramelot, o incluso grommelot (y entonces su origen sería el francés «grommeler», esto es refunfuñar o rezongar), esa neo-lengua, que no inventó Fo pues posiblemente se remonte a la noche de los primeros tiempos del teatro cómico y desde luego fue utilizada por los juglares y, claro está, por la Commedia dell´Arte, pero sí al menos expresada y actualizada por él magistralmente, hecha de mímica, sonidos inarticulados, onomatopeyas y dialectalismos y que constituye una cima en la expresión cómica. ¿Cómo no ver en ese grammelot de Fo reminiscencias de la jerigonza de Polichinela, así como del lenguaje primitivo de los zanni menos evolucionados? Me vienen entonces a la memoria esas líneas de Pío Baroja, pertenecientes, creo, a «Las inquietudes de Shanti Andía», en que expresa la dificultad del pueblo vasco para expresar actos y conceptos y su recurso primario y constante a onomatopeyas tipo «¡zas!» o «¡pumba!». Ahora bien, si el lenguaje rural es más bien pausado y cazurro, el grommelot es pura electricidad, viveza torrencial de sonidos en cascada, que nos remiten al zanni enamorado (apnea, brincos, entrechats, aullidos, suspiros, canciones, etc.), o al zanni angustiado (respiración entrecortada, gritos, carreras, mordisqueos, temblores, etc.)
El grammelot es también hermano de esos «esperantos», ridículas lenguas sincréticas que consagra la Commedia dell´Arte y que restallan como un látigo cómico en, por ejemplo, el español macarrónico del capitano, ese pobre y desarrapado napolitano, pongamos por caso, que quiere hacerse pasar por noble y cautivador capitán hispánico de gloriosos Tercios, y que con gran desparpajo crea, a su manera, una nueva lengua. También Shakespeare, poniendo en escena a escoceses, galeses e irlandeses, en gran medida está echando mano de parecidos recursos y de una misma estrategia.
Así define Antonio Fava el grommelot en su obra «La máscara cómica en la Commedia dell´Arte»: Galimatías ininteligible que sustituye al lenguaje real. Expresión fonética de puro sonido, comprensible al apoyarse en comportamientos físicos y movimientos, tonos de voz e intenciones. En la Commedia dell´Arte, el grommelot se usa en circunstancias dramáticas particulares; por ejemplo, cuando el personaje no puede, no debe o no desea hablar con normalidad. En la Commedia dell´Arte, el uso del grommelot no es obligatorio ni común; es un instrumento expresivo a disposición del artista».
c) Improvisación: Desde la facundia más fértil y torrencial, desde una prodigiosa riqueza de vocabulario, desde el conocimiento profundo y exhaustivo de expresiones cultas, populares e incluso groseras, así como desde el dominio de la técnica vocal y de una dicción impecable, Fo da rienda suelta a su imaginación feraz y da vida a las nuevas ideas y ocurrencias que le van cruzando la mente a medida que va actuando. Y ello con tal habilidad y sin perder nunca de vista el objeto final, que lo inesperado, lo imprevisto y lo desconcertante acaban siempre por formar parte del conjunto, adornándolo y enriqueciéndolo en grado sumo.
Como actor no sujeto a un texto memorizado, Fo sabe adónde quiere llegar, mas el cómo variará según varios factores: la reacción del público, las características de la obra y el tema, el estro del actor con sus variaciones de calor afectivo, etc.
En esto de la improvisación hay mucho de mistificación que los actores all´improvvisa han alimentado para darse importancia, suscitar la admiración y crearse un prestigio a los ojos del espectador. Sin embargo, la creación ex nihilo es imposible; tan sólo corresponde a Dios. Ex nihilo nihil fit, como sostiene Parménides. Los humanos creadores, contrahacedores del Sumo Criador, sólo podemos inventar a partir de o desde algo previo. Tan sólo la experiencia, el estudio y el conocimiento, así como la intuición escénica, el ingenio natural y el don de la oportunidad, pueden proporcionar al actor improvisador la capacidad de improvisación. Ésta se cifra en la sangre fría que, lejos de incomodarse o desazonarse por lo imprevisto o el accidente, los incorpora a la representación, tal y como proceden algunos árboles frente a un parásito, que no sólo lo neutralizan sino que lo envuelven en una cápsula protectora que adorna el tronco y le confiere esa extrañeza necesaria, según Baudelaire, para poder hablar de belleza y que, en definitiva, no correspondería más que al valor de lo desconcertante en mayor o menor grado.
También se cifra la improvisación en una serie de recursos, un repertorio de gags, lazzi o golpes varios, así como canciones, versos y rimas, entre los que escoger aquéllos que mejor convengan a una situación determinada.
Improvisación es también saber captar al vuelo una alusión oportuna a la actualidad insertándola en el decurso de la representación.
El improvisador sabe desnudarse. Quiere decirse con ello que es capaz de despojarse del texto y sumergirse así, sin protección, en las procelosas aguas de la representación sincera. Permítaseme en este punto narrar una anécdota, que sería alegoría de cuanto aquí se afirma. Arena es una amiga mía bailarina, muy hermosa, que alía las condiciones que para don Benito Pérez Galdós, canario él también como la propia Arena, conforman la Belleza y que son la salud y la gracia. Arena viaja en coche por la costa mediterránea, acompañada de tres amigas. Luce en el cielo un magnífico sol de finales de abril. Detienen el vehículo frente a una pequeña playa desierta. Arena y una de sus amigas, tentadas por la soledad del lugar y las apacibles aguas, deciden desnudarse y penetrar en el mar, refrescando, purificando incluso, sus lozanos y bizarros cuerpos. Desprendidas con presteza y alegría de sus ropas, se han sumergido raudas en las salutíferas aguas. ¡Qué gran placer hallan en el contraste entre la tibieza del aire y el agua tan fresca aún! Invitan a las otras dos muchachas a zambullirse y a gozar con ellas del generoso regalo que les brinda la primavera en su esplendor. Sin embargo, no se las ve convencidas y se muestran renuentes. Tras insistir para que se sumen al baño, algo corridas, alegan y confiesan que no quieren mostrar sus carnes por encontrarse gordas. Al final no se bañaron pues no osaban desnudarse. Hubieran también podido argumentar que no querían resfriarse. Pues bien, si no se desviste, el actor no se expone, incapaz como es de renunciar a esa «veste qui tient chaud» (chaqueta que nos da calor) -que es como Sartre definía el prejuicio- y temeroso del frío o de mostrarse sobrado de kilos o falto de músculo, o poco agraciado, etc.
Ya en tiempos, los actores italianos reprochaban a sus colegas franceses el memorizar textos y luego repetirlos como un loro, evitando así la exposición realmente creativa y despojando a la actuación de chispa y de auténtica vida. En definitiva, que el actor all´improvvisa acusaba al actor clásico galo de impostación.
Creo que para hacerse una idea cabal de lo que es la improvisación, hay que recurrir a la tauromaquia. Frente al toro, ya sea con la franela, ya sea con la pañosa, el matador, forzosamente, ha de improvisar. Es cuanto Luis Francisco Esplá expresa al afirmar que la faena es una creación que ha de incorporar la voluntad -imprevisible, salvaje, brutal- del toro. En efecto el diestro posee una técnica que ha aprendido en escuelas taurinas o en capeas y tentaderos y que luego ha mejorado y depurado con la experiencia, la inteligencia y la reflexión. Dispone además de recursos y de pinturería, pero no puede anticipar la conducta del toro ni sus características comportamentales, como tampoco puede prever las circunstancias de la lidia, que van desde las variables climatológicas hasta las prestaciones de su cuadrilla, como por ejemplo, la calidad de los puyazos. Forzosamente habrá de adaptarse al toro para sacarle el mayor partido posible. En su mente llevará un guión -el canovaccio de los cómicos dell´Arte y de Dario Fo-, mas ese guión será permanentemente modificado sobre la marcha. E incluso el momento supremo, la hora de la verdad, la muerte, se verificará de una manera u otra -suerte natural, suerte contraria, embroques distintos: al volapié, recibiendo, al encuentro, aprovechando el viaje, etc.-, según se haya dado la lidia y según se haya comportado el burel. Pues bien, el actor all´improvvisa será, ha de ser, torero, poseedor como el matador de una gran técnica, de recursos físicos (y además verbales, en el caso del cómico), de experiencia, de imaginación; lleva en su mente el canovaccio que es el desarrollo de la acción; mas como el público nunca es el mismo, ni tampoco las circunstancias o la cambiante actualidad y como, además, el actor ha de hacerse eco de todo ello, forzosamente habrá de escuchar y adaptar su acción al aquí y ahora de la representación.
d) Máscaras: Fo usa raramente máscaras físicas, las canónicas máscaras de la Commedia dell´Arte, de cuero y monocromas, pero es que es de por sí una auténtica máscara grotesca dotada de movimiento autónomo, que él sabe acentuar a voluntad y que la edad ha ido haciendo más intensa y expresiva. Su exoftalmia, su prominente dentadura, su papada, animadas de una sorprendente y vital expresividad conforman una vivísima máscara. Creo que si Fo es tan sumamente mímico es porque previamente ha trabajado mucho con máscara, con la rigidez gestual y la fijeza de la máscara como tal, un rictus en definitiva, que obliga al resto del cuerpo -la parte libre de la cara, esto es ojos y mandíbula inferior, así como todo lo que no es rostro, esto es cuello, tronco y extremidades- a multiplicar las capacidades de expresión y de transmisión de emociones.
Por otra parte, también el cuerpo de Dario Fo, muy semejante al de Jacques Tati, alto y desgalichado, y del que saca tanto partido gracias a su gran técnica del movimiento corporal y a su intuición escénica, contribuye a la imagen cómica. Fo es gracioso nada más verlo.
3) Petrolini: Este caricato o cómico del teatro de variedades es, en gran medida, precursor de Dario Fo. Simpatía arrebatadora, facundia estremecedora, inteligencia verbal vivísima y sumamente creativa, dominio corporal y vocal, facilidad para crear desde sus personajes mundos absurdos, mágicos y siempre graciosos… todo ello hizo de él el artista mimado de Marinetti y del futurismo, llegando a ser condecorado por el régimen fascista.
También Petrolini, en más de una ocasión y en más de dos, trabajará en dialecto romano, al igual que Fo recurre cuando así lo considera oportuno a los dialectos septentrionales. Petrolini, en su verborrea disparatada, es heredero de Pulcinella, a quien por otra parte también encarnó.
Hay un número de Dario Fo, dentro de su espectáculo sobre Bonifacio VIII, que es a su manera un auténtico ejercicio de macchietta, como los que llevaba a cabo Petrolini (el de Gaston, por ejemplo). Por macchietta, en el teatro de variedades italiano, se entiende el caricato que lleva a cabo un monólogo cómico en que caracteriza y describe a su personaje, salpicándolo de chistes y de partes cantadas de forma grotesca. Fo interpreta al Papa Bonifacio VIII, contemporáneo de Dante Alighieri, revistiendo sus hábitos sacros, mientras narra esa acción con todos los accidentes que le suceden por su propia torpeza y precipitación, así como por la impericia de sus ayudantes (enganchones, tropiezos, golpes, etc.), alternando el canto eclesiástico con las reacciones verbales y físicas (exabruptos, exclamaciones, insultos, brincos, respingos, muecas, etc.) a esos contratiempos.
Podría establecerse un continuum Petrolini-Fo-Benigni y es que en efecto los tres participan del espíritu popular del teatro: ritmo insoslayable, tensión cómica permanente, verbo torrencial, movimiento coreografiado y nunca descompuesto (incluso robótico-autómata propio del maquinismo de la Revolución Industrial -la Olympia de Hoffmann-, mas con el precedente manierista del hombre de palo del ítalo-toledano Juanelo), intuición escénica desarrolladísima, escucha del público e interacción con él, recurso a los arquetipos cómicos fundamentales desde los que construir el personaje, etc., todo ello envuelto en una energía que no admite réplica.
Es curioso comprobar cómo, precisamente por ser tan popular, Petrolini fue ensalzado y elevado por el movimiento futurista a rango de artista de vanguardia.
4) Ruzante: Dramaturgo y actor de la primera mitad del siglo XVI, precursor en muchos sentidos de la Commedia dell´Arte, Ruzante crea el mito de Madama Allegrezza, mixtura de un sentimiento pleno y vital de la existencia, por un lado, y de melancolía, por otro. Nace esta melancolía de los efectos de la guerra y de sus nefastas consecuencias para el campesinado, siempre desfavorecido frente a la prepotencia de los grandes. Otro tanto ocurre en Fo. La diferencia estriba en que Fo, situando su arte en una perspectiva marxista, persigue -amén de hacer arte, que esto, por favor, no se olvide nunca- la denuncia y en último término el cambio social, mientras que en Ruzante, autor manierista, la situación de injusticia y desvalimiento es alegoría de la condición humana. En cualquier caso, sea como sea, qué duda cabe que en Ruzante hay dramática denuncia social.
Ruzante es teatro popular en su uso de los dialectos (paduano, veneciano y bergamasco), en sus chistes de trasfondo sexual y de doble sentido, en sus caricaturas, en su desacralización de los ideales reducidos a elementos concretos, palpables y fisiológicos, en sus reacciones pedestres alejadas de toda sublimación. No en vano en Ruzante, mientras que los señores se expresan en un toscano literario, los siervos, campesinos y criados lo hacen en dialecto.
Se da también el grammelot en Ruzante. De hecho su pseudónimo, Ruzante, proviene de «ruzare», que significa hablar a borbotones, sin demasiada claridad, como un zanni nervioso y siempre muy poco instruido.
Ruzante es la humanidad, en su crudeza, su miseria y su risa tal y como se expresa en sus diálogos (Il reduce – El desmovilizado- y Bilora, nombre del villano protagonista y que en dialecto de Padua significa «garduña», ese mamífero reputado tenaz y sanguinario) y en su obra en general, en la cual, a pesar de las desgracias, alienta la vida, el deseo de vivir y de ello se desprende un gran calor humano. Exactamente igual que en Petrolini y que en Dario Fo.
5) Mester de juglaría: En orden cronológico inverso, Dario Fo, desde Petolini y los caricatos del teatro de variedades y pasando por la Commedia dell´Arte y luego Ruzante, llega al mester de juglaría y en él desembarca dotado de los citados buenos mimbres. Fo recupera la juglaría. Si el actor encarna a un personaje, el juglar es además narrador activo, activísimo en su caso, como ha de desprenderse necesariamente de todo cuanto ya se ha dicho.
Fo es un juglar alegre, dicharachero, escatológico y obsceno cuando toque, nunca vulgar, nunca sometido a las modas o a las subculturas televisivas o de redes sociales. Fo es además juglar muy didáctico que contextualiza social e históricamente toda su narración, entre otras cosas porque rehúye los relatos abstractos, idealizados y retóricos.
Maestro del bululú, Fo crea un mundo riquísimo y poblado de muchos personajes, que es mágico y a la vez tremendamente concreto e incluso rugoso, desde el cual fustigar al poderoso y aliviar al débil y desvalido. Fo es también, como su personaje de San Francisco, juglar de Dios y su juglaría es puro espíritu evangélico; es evangelio en acto, en acto teatral.
6) La aproximación teatral al teatro: Ingenuamente, podría preguntarse uno: «Hombre, claro, ¿cómo ha de ser si no?» Y sin embargo, en general y por desgracia, las aproximaciones al teatro no suelen ser teatrales. Suelen ser textuales o literarias. Y esto es así porque quienes explican y enseñan el teatro son profesores de literatura y no actores y porque en muchas ocasiones los directores de teatro son también ellos profesores de literatura o ejercen como tales. Ahora bien, si es cierto que sin texto no hay literatura, no es menos cierto que sin texto sí puede haber teatro, un teatro más puro, no contaminado por la literatura y que puede llegar a ser arrebatador. Es el caso de la Commedia dell´Arte en que existe el guión (el canovaccio), pero no el texto.
En cualquier caso la aproximación literaria al teatro, que es la habitual, se cuida demasiado -y bastante mal en general- del texto y bien poco de todo lo demás: la acción, la energía, la empatía con el público, el movimiento, etc., dando como resultado un producto rígido y avital, por muchos efectos escénicos y de luz y sonido que se incorporen, y cuyo objetivo es paradójicamente apuntalar un texto que, por ser dicho con anemia o con fingimiento, se hace aburrido, duro de tragar y pesado de digerir. En definitiva, que el único protagonista serio, el texto, por intragable, tiene que apoyarse en unas muletas tecnológicas que en rigor son ajenas al teatro.
Dario Fo, por instinto y por experiencia, sabe que el teatro es acción y que como tal acción ha de hacer vibrar al espectador. Dario Fo sabe que el teatro es ritmo, interno y externo, y que sin ritmo la obra se desinfla; y que ese ritmo, cambiante, eso sí, a lo largo de la obra y de su representación, ha de manifestarse siempre con intensidad, sacudido por ese viento sagrado que agita el roble de Dodona en que habita el dios.
Voz, gestos, posturas, movimientos, lenguaje, facundia, inteligencia e intuición han de activarse y tensarse al máximo; entonces el espectador se dejará embarcar y surcará un océano de fantasía; y entonces, sí, el teatro literario -si de él se trata, si lo hay- brillará con luz propia y convencerá sin necesidad de que lo apuntalen como un edificio ruinoso.
Un último ejemplo para que se nos entienda mejor: cuando Kraus canta una ópera o una zarzuela -«Doña Francisquita» del maestro Vives-, ¿qué necesidad hay de trasladar la corte del Duque de Mantua a la Roma mussoliniana o de mostrar mujeres en cueros, o exhibir urinarios en que los tenores canten mientras hacen aguas menores o mayores, o de desplegar una maquinaria tramoyística de efecto tan infantil e inmediato como efímero? Ninguna, ya que el canto se basta a sí mismo. Pues bien, con Dario Fo el teatro -que no es necesariamente literario; nunca nos cansaremos de recordarlo- se basta a sí mismo.
7) La alegría: En las películas italianas y españolas de la época del blanco y negro, más o menos realistas, suele darse un personaje -estudiante, obrero, campesino, soldado, oficinista, golfo, etc.- que está siempre haciendo reír a los demás, que es querido por todos y que desprende un tremendo calor humano en todo cuanto hace y dice. Traveling en una taberna; se oyen unas risas, se adivina una gran animación; se aproxima la cámara a una de las mesas; allí está él contando alguna chanza. Plano general de la salida de una fábrica; se ve en picado un grupo de obreros que ríen divertidos; entre ellos se halla él, diciendo alguna cuchufleta. Ese «él» es la alegría, la despreocupación, el optimismo, el «a mal tiempo, buena cara», ese personaje que alivia a los demás en sus cargas y aligera la existencia. Retozón, consigue que los demás retocen también con él.
En «Doña Francisquita», del maestro Vives, ante la bulla que en Carnaval despliega el pueblo, exclama con admiración Cardona, tenor cómico: «¡El pueblo de Madrid encuentra siempre diversión / Lo mismo en Carnaval que en Viernes de Pasión!», a lo cual contesta el protagonista, Fernando Soler, tenor: «¡Conserve Dios su buen humor!» Sí, consérvelo Dios por siempre, consérvenos el bendito y bonito buen humor.
Dario Fo es una bendición; es como uno de esos amigos que nos regala el Cielo y que siempre se nos presentan animosos, efusivos, llenos de aliento y de palabras que nos calientan y elogian con calor. Fo se nos muestra siempre contento, tanto dentro como fuera del escenario y en éste va más allá y es plenamente feliz, tanto que su felicidad se comunica indefectiblemente al público, produciéndose así el milagro de la comunión cómica. Mediante la expresividad suma, la vitalidad invencible y la alegría crítica como respuesta a todo estímulo, siempre jovial, siempre cordial, Fo, como grandísimo actor que es, transmite al público su energía, galvanizándolo y exaltándolo. Realmente, viendo y escuchando a Fo uno parece degustar un aperitivo del Paraíso. El actor de verdad es no sólo un taumaturgo que pone en olvido nuestras cuitas y males, incluso físicos, al menos durante el tiempo de la representación, cuyo recuerdo será, cuando menos, lenitivo, sino que es además transfigurador pues nos hace decir o pensar como a San Pedro en el Monte Tabor: «Señor, ¡qué bien estamos aquí!» (Mateo 17, 4)
Hemos alcanzado el mundo de las Ideas. Somos felices. Nos hemos proyectado en una supra-realidad, ¿mística? ¿mítica?, no sujeta a las coordenadas mortales de tiempo y espacio.
Además, la risa, la carcajada, nos regala la eternidad. Es ésta, paradójicamente, efímera -como la que nos brinda el beso o la que nos regala el orgasmo, o como la que nos proporciona la efusión estética, o como aquélla tan profunda que nos otorga el sueño- y hay que renovarla repetidamente a lo largo de la función. Es pues eternidad renovable, a lo largo del espectáculo y en cada uno de los espectáculos.
El cristiano sabe que el cristianismo es pura alegría. Sí, es esa alegría que es pura cretinización del fiel, convertido en sujeto-objeto de absoluta ingenuidad, beato, confiado, abandonado a su alegría que es su presencia en presencia de Dios y la comunión con sus hermanos en Dios. Dario Fo es profeta de la alegría y, aunque ateo, sabe de esta verdad y la proclama implícita o explicítamente -en «San Francisco, juglar de Dios», por ejemplo- en sus espectáculos.
8) La vitalidad: Amén de alegre, Fo es sobre todo vital. Las castañuelas son alegres de por sí, pero pueden ser tocadas blandamente. Cuando se les imprime energía, las castañuelas tórnanse invencibles, allanan montes, cruzan de un brinco los ríos más caudalosos y llegan a donde quieran llegar.
En primer lugar, para ser vital sobre las tablas hay que estar convencido de uno mismo, de que cuanto se quiere transmitir y se transmite, vale la pena. Y que el esfuerzo podrá o no ser recompensado, pero se siente la necesidad de llevarlo a cabo y el deseo irrefrenable de actualizar y dar forma y vida a una potencialidad que no puede ni debe quedar oculta o adormecida en el limbo por más tiempo. Podrá luego salvarse o condenarse, pero ha de vivir y exponerse.
Ya sea el texto dicho propio o no, esto es ajeno, el actor ha de hacerlo suyo, encarnarlo, hacerlo «carne de su carne» y «sangre de su sangre» y sólo así será creíble. Entonces el entusiasmo brotará espontáneamente de su ser actuante y comunicará esa energía vibrante al espectador.
Un contraejemplo: asistí hace pocos días a una representación de «La Celestina» en el Teatro de la Abadía, en Madrid. El criado Pármeno acaba de conocer el amor y manifiesta su alegría brincando y cantando. Se agita mucho, pero no llega al público ese bullicio, que se percibe forzado, falso. El actor no lo ha incorporado y el público, mostrándose ajeno, no participa de él. El actor no lo ha encarnado, sencillamente se ha vestido con él y además es una ropa que, por quedarle grande e írsele cayendo, se ve obligado a sujetar como sea y con la que se tropieza, como si de los pantalones de Cantinflas se tratara.
¡Cuantísimas veces no sale uno descorazonado del teatro -casi tantas como de los toros-, ya sea porque el director de escena haya querido lucirse despanzurrando la obra, ya sea porque los actores, carentes de energía, se nos aparecen impostados, bombeando inútilmente una fuerza que no les brota espontáneamente. «Vous vous pompez, vous vous pompez parce que l´énergie ne jaillit pas spontanément de vous-mêmes!» («¡Os bombeáis, os bombeáis porque la energía no surge de vosotros mismos espontáneamente!»), era el leitmotiv de Éva Michaïlova, directora de teatro franco-búlgara. Y así las risas forzadas, las explosiones tan falsas de alegría e indignación, etc. nos quedan distantes pues el actor va por un sendero y el personaje, cuando no está detenido o más bien cabría decir paralizado, ha tomado vereda distinta o incluso las de Villadiego. Es precisamente cuanto no ocurre con los cómicos españoles hasta los años ochenta (Roberto Font, Antonio Garisa, Ángel de Andrés, Mari Santpere, Rafaela Aparicio, Florinda Chico, Paco Martínez Soria, Cassen, Zori, Santos y Codeso, etc.) que, con grandes intuición e instinto tras haberse formado y aprendido mucho en el mundo de la revista y la zarzuela, poseedores de una grandísima simpatía, siempre alegres, tan salaos siempre, se hacen querer y se los cree uno como espectador incluso en las situaciones más inverosímiles.
Es cuanto sucede con Dario Fo. Se le quiere nada más verle. Se le admira al cabo de unos segundos y nos convence siempre por su bondad innata, su don de gentes y su capacidad de empatía, que el espectador percibe y aprecia inconscientemente; todo ello conducido por una energía desacostumbrada, envidiable, portentosa, que nos colma el alma de dicha.
9) El compromiso socio-político: Que Fo es de izquierdas no es secreto para nadie. Incluso en los últimos tiempos, poco antes de morir, apoyó abiertamente al Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo.
Para Fo, artista comprometido de izquierdas, el arte es arma de combate social que ha de denunciar la injusticia, colocarse al lado del débil y desde allí intentar, al menos intentar, modificar la realidad.
Como Dario Fo es lo suficientemente inteligente y sensible para no ser un fanático, reconoce en el cristianismo, en el auténtico cristianismo, la defensa del desvalido y del escarnecido, de tal manera que en él la visión ineludiblemente marxista de la realidad irá artísticamente de la mano del espíritu que alimenta e inspira el sermón de la Montaña.»Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados… Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa…» (Mateo 5) No es sólo porque Fo sea italiano y por tanto pertenezca a un país y a una cultura más papistas que el Papa y esté inevitablemente influido por el catolicismo, debido a su educación y al ambiente en que ha crecido y en que se desenvuelve; no es tampoco únicamente por anticlericalismo por lo que en sus obras aparecen con tanta frecuencia la Iglesia, la religión, el Antiguo y el Nuevo Testamento bajo una óptica cómica y burlesca; es porque, al igual por ejemplo que en Fellini, hay barruntos y también certezas del gran valor espiritual y social del cristianismo. Recuérdese al respecto el artículo de Pasolini titulado «La dolce vita»: per me si tratta di un film cattolico», título que no recela ironía alguna.
El esquema de Fo es bien simple: ridiculización del poderoso, despojado de todos las falacias que conforman su sedicente superioridad, reduciéndolo así a uno más, con el consiguiente y ulterior triunfo del pueblo desnudo, que representa la laboriosidad, el sentido común y la fraternidad. El pueblo, como Cristo, es siempre redentor puesto que redime al ser humano, a la sociedad y al género humano en general de la desigualdad y la opresión, para instaurar una nueva Edad de Oro; en definitiva, abole el pecado original y sus consecuencias -el trabajo como castigo, el caínismo, el sufrimiento- y nos restituye al Edén.
En el funeral (laico) de Dario Fo celebrado en Milán, se dijo que era un engaño pretender separar al Fo exclusivamente creador del Fo sujeto político, pues Dario Fo era, por voluntad propia, artista comprometido. Y ello es bien cierto. Ahora bien, una cosa es «separar» y otra, operación puramente conceptual, «distinguir» y así creo que se puede distinguir al Fo actor y dramaturgo del hombre político y afirmar que un aprendiz de actor o un actor ya cuajado pueda beber, estudiar y aprender del Fo exclusivamente actor, prescindiendo de su faceta política, por muy presente y enclavijada que esté en su hacer e intención artísticas. Es más, desde el punto de vista del arte, su faceta política es prescindible, mientras que la artística es obligada.
Pretender que todo arte haya de ser comprometido y que todo arte es, lo quiera o no, político y reflejo o expresión de la opresión de una clase por otra, puede resultar a la postre esterilizante y llegar a acabar con el arte. Si bien don Américo Castro eleve su voz contra los abusos marxistoides de la «economía sociológica» en el campo de la historiografía, cabe citar aquí su indignada estupefacción ante la cosificación del genio: «No creo… en la posibilidad de determinar con tales métodos (los de la historiografía geo-política, sociológica, económica, etc.) -a prueba en apariencia de subjetivismos- la singularidad y personalidad de una comunidad humana, el sentido y el alcance de sus creaciones. (Porque si una comunidad humana no crea algunas «singularidades» de dimensión trascendente y durable, ¿qué contenido vamos a poner en su perfil espacio-temporal?)… ¿Qué importan las exactitudes unívocas y reductibles a cifras frente a la problemática, a lo que pone en tensión la inteligencia y cuanto hay en el hombre por encima de la bestia?» (Américo Castro, «La vigente historiografía»)
Quiere decirse con esto que Fo no es reductible a un arte-herramienta, a un arte-arma; que Fo no es reductible a un propósito socio-político; que Fo va mucho más allá de la lucha política y que Fo, como genio escénico, es irreductible y trascendente.
Ciertamente, ¿cómo negarlo?, en Fo hay una intención política innegable, mas si ese propósito llega al público e incluso eventualmente lastima al poderoso prepotente y llega a modificar algo -poco o mucho- de realidad, no se deberá ello a sus valores políticos o a sus objetivos revolucionarios, sino a su arte cifrado en una técnica y una sensibilidad, así como a su personalidad tan vital como alegre, y a su genio trascendente, sí, ¡trascendente!. Si no fuera así, cualquier pelmazo de asamblea universitaria, ávido de revolución, sería, no en potencia sino en la mismísima realidad, un Dario Fo él también.
¿Que todo lo anterior es pura perogrullada? Claro que sí, mas es verdad de Perogrullo que no siempre se constata.
Y concédasenos al menos que si bien es cierto que se traiciona a Fo sustrayendo de su estro la parte socio-política, también se le deforma hasta hacerlo irreconocible, si se insiste demasiado en su lado político.
Para concluir este apartado, digamos que el Fo genial no es el dramaturgo, el autor, por ejemplo, de «Muerte accidental de un anarquista», que desde luego no merece un Premio Nobel, sino el actor.
10) Dario Fo, director teatral: Además del dramaturgo y del actor, en Fo se da también el director de teatro. Es éste un aspecto poco conocido en él, pero que hay que señalar en esta su semblanza crítica, sin olvidar tampoco que en su caso su «violín de Ingres» fue la pintura, lo cual le posibilitó el diseñar los decorados y los figurines para las obras que dirigía.
En 1994, en el marco del Festival Rossiniano de Ópera, que tiene lugar cada año en Pesaro (región de Las Marcas), ciudad natal de Gioachino Rossini, asistí a la representación de «L´Italiana in Algeri» bajo la dirección escénica de Dario Fo, autor también de la escenografía y del vestuario.
Creo innecesario decir que no hubo el mínimo atisbo de genialidad intelectualoide por su parte, que el tiempo y el espacio de la obra del maestro Rossini fueron absolutamente respetados y que, como Dario Fo gusta de la ópera, no sólo no se aplicó a hacerles la vida imposible a los cantantes y a humillarlos, sino que se esforzó por facilitarles la labor canora, empleándose en crear torno a ellos -que son lo principal en una ópera- un mundo de dinámica belleza que cautivara el ánimo de los espectadores, divirtiéndolos a la par que embelesándolos. Fo edificó una representación realmente bella (gracia y salud; hermosura y alegría de vivir). El color, una borrachera de colores siempre armónicos, los movimientos escénicos tan espectaculares como justificados en todo momento, la lozanía de las bailarinas, su enorme pujanza, desparpajo y alegría, la vida que los cantantes imprimían al texto cantado y a sus acciones, con una naturalidad y una simpatía en que se traslucía el alma de Dario Fo, el respeto a la letra y al espíritu de la obra de Rossini, sin estridencias y sin personalismos, todo ello resultaba prodigiosamente mágico y el espectador se sentía felizmente trasladado a unas dimensiones extra-terrenales. Dario Fo había puesto toda su ciencia -sin mostrarse nunca, sin exhibirse nunca, sin torear para la galería- al servicio de la voz y del espectáculo teatral puesto que la ópera, como bien señala el maestro Alfredo Kraus, es teatro.
11) Epílogo: Se nos ha muerto Dario Fo, un auténtico Patrimonio de la Humanidad, un actor que en cada representación recreaba un mundo variopinto de una riqueza y de una densidad cómico-dramática inigualables, cuyos personajes (y él mismo) transmitían siempre un auténtico y sincerísimo calor humano. Se nos ha muerto un amante del género humano, del prójimo, un hombre y un actor risueño, alegre, crítico, conservador y propagador de la dimensión popular de la vida y del teatro, un artista dinámico siempre, de temple festivo, un ángel de vida, un sacerdote de la liturgia que proclama la sed ardiente de vida y la alegría de estar vivo.
Tras la noche acechante en que himpló la onza, ululó el búho y aulló el lobo, en que se temió la desaparición y la disolución definitiva, surge un nuevo amanecer y el Sol, ese «viejo amigo» del que nos dejamos lamer como escribe Juan Ramón, vuelve a calentar la tierra y a templarnos los huesos y a acariciarnos el vientre. Seguimos vivos, portentosamente vivos, y, maravillados ante la renovación de la vida y el calor que nuevamente nos templa el cuerpo y el alma, queremos celebrarlo, queremos alegrarnos y proclamar nuestro lujurioso apetito de vida, nuestro gusto irrenunciable e inaplazable por la vida. «Nous ne voulons pas être tristes / C´est trop facile / C´est trop bête / C´est trop commode / On en a trop souvent l´occasion / C´est pas malin / Tout le monde est triste / Nous ne voulons plus être tristes» (Blaise Cendrars,VII, «Sud-américaines») (No queremos estar tristes / Es demasiado fácil / Es demasiado tonto / Es demasiado cómodo / Hay demasiadas ocasiones de serlo / No es de listos / Todo el mundo está triste / Ya no queremos estar tristes)
El Brujo y el Club de la Comedia
C´est un accident qui se présente souvent dans les oeuvres d´un de nos peintres les plus en vogue, dont les défauts d´ailleurs sont si bien appropriés aux défauts de la foule, qu´ils ont singulièrement servi sa popularité. La même analogie se fait deviner dans la pratique de l´art du comédien, art si mystérieux, si profond, tombé aujourd´hui dans la confusion des décadences…
Charles Baudelaire («Le peintre de la vie moderne»)(Es un accidente que se presenta a menudo en las obras de uno de nuestros pintores más a la moda, cuyos defectos por otra parte se adecuan tan bien a los defectos de la multitud que han servido particularmente a su popularidad. La misma analogía se adivina en la práctica del arte del cómico, arte tan misterioso, tan profundo, caído hoy en día en la confusión de las decadencias…)
Es lástima asistir con el tiempo a la degradación profesional de un artista. Uno recuerda con satisfacción y con emoción al Brujo de «El lazarillo» y de «La sombra de don Juan» y eleva un lamento tras asistir a sus últimos trabajos, culminados (más bien habría que decir «abismados») por «El Quijote».
La representación de «El Quijote» dura más de una hora y media, con un falso final que en realidad es pausa tras de la cual abordar la última parte del espectáculo. Como en la obra no se da progresión alguna ni desarrollo, por carecer de un destino o meta y de unos objetivos -ni precisos ni imprecisos-, la duración se hace excesiva y poco menos que insoportable.
En realidad, ese destino (o meta) y esos objetivos de que carecen obra y representación son más bien contra-destino y contra-objetivos pues, como todo gira exclusivamente en torno al Brujo como actor -que no como personaje-, la única finalidad es mostrar y demostrar las inauditas capacidades escénicas de Rafael Álvarez; en definitiva, puro virtuosismo que sacrifica la obra en aras de la exaltación narcisista del artista.
La representación se (contra-)configura como una interminable sucesión de chistes supuestamente hilvanados en torno al Quijote; y esto, aun sin ser teatro, podía ser eficaz y divertido tal y como lo eran las actuaciones de Gila, soberbias. La cuestión, y el problema, es que ni siquiera esos chistes responden a un plan, a una argumentación, sino que se nos presentan inconexos entre sí, saltando, como se dice en francés, «del gallo al burro» (sauter du coq à l´âne), caprichosamente, sin lógica, sin concepción de redondez del espectáculo, con el único cometido de hacer reír. Y ello, claro está, tan sólo puede generar liviandad e inconsistencia, acercándose, muy peligrosamente, al espíritu de los mal llamados «monologuistas» (los de la «Paramount», los del «Club de la Comedia» que también exhibe un abuso del término por no hablar de auténtica usurpación o impostura), pues esos son monólogos como yo soy turco, por emplear expresión cervantina.
La risa, en el «Club de la Comedia», queda siempre garantizada por ese público acrítico, adocenado y empapado de sub-cultura televisiva. Hay series que participan del mismo espíritu y tras el gag o la broma activan la risa enlatada. El Brujo, tras sus chanzas, ríe él mismo y ya se sabe que la risa es contagiosa, mas ¿es honrado este recurso? Para vergüenza suya, tras haberlo asociado al «Club de la Comedia» aproximémoslo ahora a Ángel Garó. Sí, sí, ¡a Ángel Garó!, el humorista protagonista de los shows más necios que en el mundo haya habido. Tras cada pobre cuchufleta de su caletre, Garó ríe histéricamente y a continuación, en relación causa-efecto, ríen convulsivamente los espectadores, sin saber exactamente el porqué.
No conozco obra de teatro alguna sin título; eso es algo que queda reservado al arte abstracto. El título, en primer lugar, marca una senda que tomar y que culminar. En esta obra el espectador espera legítimamente una aproximación teatral al Quijote y, sin embargo, no se da tal cosa pues ni hay desarrollo cronológico de la novela en clave juglaresca, ni selección cabal de episodios, ni auténtica compenetración o encarnación del personaje del Quijote que se sustente más allá de unos pocos y paupérrimos minutos. No, créanme, no hay Quijote; hay tan sólo Rafael Álvarez. En buena lógica, la obra no debiera ostentar título para no inducir, como aquí ocurre, al espectador de buena fe (todo espectador lo es a priori) a error; o debiera llamarse: «Yo, el Brujo».
En un determinado momento de la obra, bastante arbitrario como lo es casi todo en la representación, Rafael Álvarez, para hacer reír, menciona el capítulo LXXI de la segunda parte, donde el Quijote cita el caso del pintor Orbaneja, tan mal pintor que «cuando le preguntaban qué pintaba, respondía: «Lo que saliere»; y si por ventura pintaba un gallo, escribía debajo: «Éste es gallo», porque no pensasen que era zorra». Se pregunta uno también si el Brujo no habrá procedido de idéntica manera, esto es dando un título a su obra para que el espectador sepa que todo ese caos, ese enmarañadísimo mar de los Sargazos de bromas, ese infernal «huis clos» de humoradas, es el Quijote. Sin el cartel a lo Orbaneja, probablemente no lo hubiera sospechado, por mucho que sobre las tablas se invoque a Cervantes y se cite su novela.
Desde hace ya tiempo las actuaciones del Brujo son una ostentación de amaneramientos, de fuegos artificiales, más o menos espectaculares, sí, pero efímeros y sin calado. El artista que se amanera, se rinde a la facilidad más inmediata y renuncia a la creación auténtica. Al final, ¿qué ha quedado?… Tan cierto es esto que -aseguro que ni invento ni exagero- el verano pasado asistí a la representación de otro monólogo del Brujo y, por más que me estrujo el cerebro, no logro recordar ni el título y ni siquiera el tema, el argumento, de qué iba la obra. No acierta, no me alcanza la memoria. ¡Qué triste! Mas, eso sí, tanto en aquélla como en esta del Quijote, el público reía a mandíbula batiente. A propósito de un cómico contemporáneo suyo, Bouffé, escribe Baudelaire: «En lui tout éclate, mais rien ne se fait voir, rien ne veut être gardé par la mémoire». (En él todo estalla, pero nada se muestra, nada quiere ser guardado por la memoria)
Los árboles, tan excesivamente numerosos y espectaculares, no dejan ver el bosque. No hay bosque, no hay conjunto, no hay obra.
Además, prodiga tanto el Brujo el excursus y las ocurrencias extemporáneas, sin reorientarlos luego en el cauce de la obra que ésta, necesariamente, se deshilacha y los espectadores, convertidos en mero coro reidor y lisonjero del ego del Brujo, pierden, desnortados, el hilo conductor, inexistente por otra parte. Un ejemplo de «ocurrencia» desplazada e incluso perturbadora: las recurrentes menciones al Grial quedan siempre injustificadas por inexplicadas.
Cabe hablar también de estatismo de la representación, de falta de ritmo y dinamismo, de ausencia de vida auténtica (emoción, pasión y evolución). Se impone, desde el principio, lo aburridamente plano y carente de relieve dramático, sacrificado en el penoso y populachero altar idólatra de la risa fácil.
Tras toda esta exposición de motivos, desde luego nada halagüeña para el Brujo, procede volver a la pregunta inicial: «¿A qué se debe su decadencia?»
Rafael Álvarez es actor. Rafael Álvarez no es autor, escritor o dramaturgo; como mucho es adaptador de obras ajenas, generalmente clásicas. Bien dirigido, Rafael Álvarez es no sólo bueno y capaz, sino muy buen actor, un inigualable monologuista. Dicho esto, el Brujo al abordar una obra, aunque buen lector, no sabe verterla al teatro con lo que ello implica: capacidad de síntesis, ritmo, objetivos claros, final justificado por los acontecimientos, variedad y evolución del personaje y de la acción. Y así, incluso su capacidad de actor se resiente puesto que, falto de una buena elaboración de la materia prima sobre la que trabajar, como ni sabe muy bien qué pretende, ni adónde llegar ni qué vereda tomar, ha de recurrir forzosamente a trucos y ventajismos.
Rafael Álvarez conoció hace años a Dario Fo, llevando a cabo su adaptación propia de «San Francisco, juglar de Dios». Rafael Álvarez quedó, como no podía ser menos, cautivado por el italiano, que no sólo es actor y juglar de una técnica, de una variedad de recursos y de un talento escénico más que encomiables, sino además persona de vastísima cultura y dramaturgo. Rafael Álvarez ha querido ser como él: dramaturgo también y ahí ha errado, comprometiendo su buen hacer de actor. ¡Zapatero, a tus zapatos! El Brujo se ha perdido en esta nueva senda, que no era la suya. Y así, si bien va sobrado de técnica escénica, se halla huérfano de técnica literaria.
A pesar de su buena voluntad, se halla falto de criterios sólidos a la hora de elaborar sus espectáculos. Va dando palos de ciego. Apunta muy alto, pero no llega a disparar y, si dispara, o el tiro se le va muy desviado, amén de exhibir un vuelo gallináceo, o incluso le explota en manos y cara. Toca muchos aspectos, más bien los roza, pero sin concluir o cerrar ninguno y sobre todo sin profundizar jamás. Buena prueba de su falta de criterios nos la da, en esta obra, su vestuario magrebí, tan inadecuado, por mucho que nos hable de moriscos que iban por España declamando romances.
Por todo lo señalado anteriormente, el Brujo se ve condenado a repetirse hasta el hastío; claro que mientras se le rían las gracias, él irá tirando, aunque ya no ofrezca nada fresco, nada nuevo, nada realmente culto a pesar de los títulos falaces, nada interesante.
¡Pobre Cervantes así banalizado, reducido y bárbaramente utilizado! Es el peor homenaje que se le pueda tributar; más que de homenaje, cabe hablar de oprobio a su memoria.
El Brujo, desprovisto de criterios sólidos e hinchándose como una rana narcisista queriendo ser buey dariofesco, por mucho que escoja títulos de fuste (El Corbacho, El asno de oro, el Quijote), por su impotencia, se ve reducido y condenado a tirar de lo que podríamos llamar «demagogia escénica». Sin embargo, el auténtico artista es, quiéralo o no, propóngaselo o no, un educador. Siente con mayor sensibilidad, ve con mayor elevación, propone con grandiosa generosidad nuevas emociones, nuevas perspectivas, nuevas visiones. Abre el futuro. Por ello es con frecuencia incómodo e incomprendido; por ello incluso habrá de luchar, en ocasiones a brazo partido, contra el mismo público; y no olvidemos que quien se mete a redentor suele salir crucificado. El Brujo, por el contrario, por sus deficiencias se ve condenado a adular los gustos más ramplones e incluso chabacanos de unas audiencias cada vez más ignorantes y mediatizadas por la mercadotecnia, crecientemente ignorantes y groseras.
En su «pequeño poema en prosa», «El perro y el frasco», Baudelaire da a oler a su perro un magnífico perfume que acaba de adquirir en la mejor perfumería de París; el perro, tras olisquearlo, se echa afuera con repugnancia y ladra en tono de reproche. Exclama entonces el dolido poeta: «¡Ah, perro miserable, si te hubiera regalado un paquete de excrementos, lo habrías olido con deleite e incluso quizá devorado. Así, indigno compañero de mi triste vida, te pareces al público, a quien nunca deben presentársele perfumes delicados que lo exasperen, sino basuras cuidadosamente escogidas».
Morir sobre las tablas y morir en la arena
La fiesta de los toros es un fenómeno religioso. Decir que los toros no son cultura es no tener ni idea de la idea de cultura. Gustavo Bueno, filósofo
C´est une beauté qui dérive de la nécessité d´être prêt à mourir à chaque minute.
(Es una belleza que deriva de la necesidad de estar dispuesto a morir a cada minuto) Charles Baudelaire, poetaValle Inclán a Belmonte: «Juanito, ¡no le falta más que morir en la plaza!
Belmonte a Valle Inclán: «Se hará lo que se pueda, don Ramón» Recogido por Chaves Nogales en «Juan Belmonte, matador de toros: su vida y sus hazañas»
I)
En la prensa, leo con estupefacción en marzo del presente año 2016 que el actor italiano Raphael Schumacher fallece tras ahorcarse accidentalmente en el escenario de un teatro de Pisa. En la obra representada el personaje se suicida ahorcándose al final de un monólogo. Schumacher fue tan lejos en el realismo de su interpretación que la soga se le fue de las manos y acabó por morir estrangulado. Se ha especulado incluso con que se tratara de un auténtico suicidio, premeditado e intencionado… actuado hasta sus últimas consecuencias, fatales.
En el teatro no se muere; no se muere de verdad, queremos decir. En el cine, tampoco. A lo sumo se rompe la crisma o se retuerce el cuello el especialista («casse-cou» en francés, esto es «rompecuello»); el actor, jamás. En el teatro clásico francés, por una cuestión de decoro (la «bienséance»), no sólo no se muere de verdad -como, por otra parte, en todos los teatros de todas las culturas-, sino que incluso queda vetado el interpretar la muerte sobre las tablas: asesinatos y muertes, por ejemplo, en duelo acontecen fuera del escenario y son luego narradas por uno de los personajes; nunca son vistas. Los maestros de armas, en Francia, no podían vivir del teatro, ciertamente.
El teatro es, entre otras cosas, comunicación y el arte en general o, si se prefiere, en genérico, también lo es y, así, ambos interlocutores -autor o intérprete, por un lado y, por otro, espectador) han de estar vivos (en las artes plásticas, el autor puede haber fallecido, mas no así su obra que hablará por él). Por otra parte, si el actor muriera en escena, tan sólo podría representar una vez, en el día del estreno (siempre y cuando no lo hubiera hecho ya en el pre-estreno, o en el primer ensayo o incluso durante la memorización) y, así, su carrera profesional se revelaría fenomenalmente corta. Para que la obra pudiera mantenerse en cartel, el empresario habría de contar con una tropa de suicidas, tan numerosa como funciones se dieran. Más que de representación cabría hablar de ejecución. Y sin embargo…
En «Astérix y el caldero», aparece un actor-autor de vanguardia que, tras haber enrolado en su compañía a Astérix y Obélix y por culpa de la actuación de este último, es enviado a la cárcel y condenado a ser devorado por los leones en Roma, posiblemente ante la autoridad máxima, el propio César. Lejos de apenarse por ello, se muestra exultante de dicha. «Me acaban de contratar para actuar en Roma, en el circo. Una única representación. ¡pero qué representación!, ¡con leones y todo! ¡Será algo auténtico!», exclama radiante de felicidad.
¡Si el apego instintivo a la vida no fuera tan poderoso!… El auténtico actor debiera dejarse de stanislawskismos y no sólo estar dispuesto a morir, sino a desear fervientemente, «con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente» (Lucas 10, 27), como se ha de amar a Dios, inmolarse en el escenario, que no es otra cosa que el altar primigenio ampliado para dar mayor cabida y más libertad de movimiento a los actores-oficiantes de la liturgia representada. El amor del teatro, el religioso amor del teatro, así debiera exigirlo, como se exige el morir por la Patria. Ya lo dice nuestro himno de infantería: «Contentos tus hijos irán a la muerte». Las colas de voluntarios en los banderines de enganche de la Legión y las colas de actores -y actrices, claro- para castings y audiciones en nada diferirían. Todo Stanislawski debiera mantenerse, cultivarse y respetarse, claro está, hasta el momento de la muerte, que sería real y no, digámoslo claramente y sin eufemismos, fingida. ¡No se finge en el teatro! Y todo actor sería héroe, inmolándose en el ara universal del teatro.
¡Qué grandes no serían las artes escénicas si los actores murieran cuando muere el personaje, en absoluta comunión con él! Mientras esto no se dé, el teatro quedará irremediablemente cojo.
Por otra parte, el público más primitivo o primario no entiende de elaborados distingos. Para él el actor como tal no existe. Sólo existe el personaje. Es el público del Far West, ése que tan cómicamente retrata Morris, autor de Lucky Luke, en «El caballero blanco». Así, el actor que representa al malo corre permanentemente el riesgo de ser linchado y si ese público, tras la función, descubre que el (o la) que murió en el escenario, sigue vivo (o viva), se sentirá profundamente engañado y humillado y ahí puede armarse la de Dios es Cristo.
Hay, sin embargo, un arte escénica en que si bien puede tanto darse la muerte como no darse, el actor-oficiante acepta voluntariamente la posibilidad de morir: la tauromaquia. En la plaza no cabe la ficción; en la plaza todo es real. Es más, la técnica, la capacidad de auténtica improvisación basada en el aprendizaje previo y en los conocimientos, la interpretación cabal y personal de las distintas suertes, todo ello quiere ser burla de la muerte. Los cuernos del toro no son un juguete. De ahí que el matador sea, sin discusión, un héroe y no de ficción precisamente puesto que no caben ni la ficción como tal ni la simulación de la muerte, ya sea del toro, ya sea del torero. Por ello quien propone una fiesta sin muerte (del toro, claro está, ya que el hombre puede proponer, mas nunca disponer, que no muera el torero), o si se prefiere una muerte simulada, a pesar de su innegable buena fe, no comprende el auténtico significado, mítico-religioso, de la tauromaquia y la despoja de su dimensión heroica y por tanto la reduce, sí «reduce, empequeñece, mengua, desvirtúa» a mero teatro.
Si el actor aceptara la muerte, o al menos como en una especie de ruleta rusa teatral, aceptara la posibilidad de morir, escapando así a la excesiva facilidad de la ficción, alcanzaría al torero en su dimensión heroica.
En su «pequeño poema en prosa» titulado «Una muerte heroica», de reminiscencias poenianas («Hop-Frog»), Baudelaire nos presenta el siguiente curioso caso: en la que se puede suponer legítimamente ciudad-Estado italiana, el bufón de corte Fancioulle, de irónico mote (de fanciullo, jovencito, doncel) ha sido condenado a muerte por conspirar contra el príncipe. No obstante, antes de que se proceda a su ejecución, habrá de actuar ante el señor y los cortesanos en lo que será su última representación. Todo responde a un experimento maquiavélico por parte del príncipe. «El Príncipe quería juzgar el valor de los talentos escénicos de un hombre condenado a muerte. Quería aprovechar la ocasión para llevar a cabo una experiencia fisiológica de interés capital y comprobar hasta qué punto las facultades habituales de un artista podrían alterarse o modificarse por la situación extraordinaria en que se encuentra». En realidad, el príncipe de Baudelaire, en gran medida habría podido ahorrarse el cruel experimento a expensas de su bufón de corte si en su ciudad hubiese habido toros y toreros. Cierto es que el torero no se sabe condenado a muerte indefectiblemente y a priori puesto que nadie ni nada lo ha condenado, pero cabe la posibilidad de que las circunstancias, los hados, la fatalidad o como quiera llamarse, mas también quizá su falta de pericia o su temeridad, lo condenen ¿inesperadamente? a muerte. ¿Quién podría pensar, por ejemplo, que Gallito fuese muerto por un toro, él, el mejor diestro de todos los tiempos, poseedor de una todopoderosa técnica, conocedor como ninguno de todos los secretos de la lidia; si hasta se decía de él que sólo podía cogerle un toro si le tiraba un cuerno. Y, sin embargo, lo mató Bailador, un burel burriciego. Y remontándonos más atrás en el tiempo, también Pepe Hillo, el primer torero en teorizar sobre su arte, autor de la primera «Tauromaquia», fue corneado a muerte por un toro, de nombre Barbudo.
¿Qué siente el torero en el momento del paseíllo? «Un curieux mélange de peur et de fierté» (una curiosa mezcla de miedo y orgullo»); nadie, en mi opinión, lo ha descrito mejor que Charles Aznavour en su canción «Le toréador». Son célebres esas dos fotos que retratan, primero, a Manolete, Arruza y Gitanillo de Triana, vestidos aún de paisano en el vestíbulo de un hotel de Medellín, en Colombia, unas pocas horas antes de salir para la plaza, sonrientes y distendidos, y, luego, revestidos ya del traje de luces, en el patio de cuadrillas, prontos ya a oficiar, unos segundos antes de cubrir el paseíllo: pálidos, con los rasgos crispados por la responsabilidad, la ansiedad y el temor.
¿Qué sería del actor al cual, en el camerino o en bambalinas, se le dijera que, arbitrariamente, podría ser muerto mientras actuara? Que saldría corriendo y abandonaría el oficio para siempre.
No sólo el torero no huye, sino que ese buido y astifino estoque de Damocles que pende sobre su montera (incluso en el caso del más ventajista, despegado y fueracachista de los matadores) es no sólo acicate para su arte y su vida, sino condición indispensable, sin la cual su arte y profesión, su vida toda, pierden el sentido. Como dice Luis Francisco Esplá: «… (cuando) el toro se cae o es bobo y hay que hacer de enfermero, entonces, cuando el toro da lástima, se acaba la fiesta y se llega al ballet… con lo mal que están actualmente las ganaderías en cuanto a casta y fuerza, llegará un día en que los espectadores no admirarán a los toreros por lo más fundamental, por ponerse delante de los toros; entonces ya no nos contemplarán como héroes, se verán ellos mismos capaces de adoptar posturitas como las nuestras y también se habrá acabado la fiesta» (El País, 14 mayo 1993). ¡Qué didáctico se muestra siempre Esplá! Así, sin riesgo, esto es sin posibilidad de muerte, la tauromaquia se convierte en puro esteticismo, en ballet, y, sin admiración por parte del público, no puede darse la heroicidad, que es el soporte psicológico de la fiesta de los toros.
¿Cómo no hablar entonces de superioridad profesional y moral del torero, de su indiscutible dimensión mítica, de la que carece toda otra manifestación artística, por respetable y admirable que sea?
Tierno Galván, el viejo profesor, afirma en «Los toros, acontecimiento nacional» que el español acude a la plaza, entre otras razones, a admirar al héroe, a sentirse, inconscientemente, inferior a aquel ser que acepta la posibilidad de la muerte y se erige, así, por tanto, en ser superior. «Todos los que sin riesgo miran al torero jugándose la vida son en ese momento, desde el punto de vista, español, inferiores a él… todos los hombres son iguales excepto en un caso: el de la actitud personal en el juego con la muerte. Todos y cada uno de los que contemplan la lidia están haciendo pública confesión de lo que en otro caso es inconfesable: que en hombría, el torero vale más… Ante los toros, los españoles revalidan la sabiduría irracional de que sólo el aventurero y burlador de la muerte vive de modo superior a los demás. Por esta razón el torero es símbolo de la hombría heroica…»
La simbología de la tauromaquia es casi inabarcable, como lo es el alma del ser humano, siempre de naturaleza religiosa, según Jung al menos; mas esa simbología reposa en dos realidades ineludibles que son en ambos casos ofensivas: la cornamenta del burel y el estoque del diestro, ambos instrumentos de muerte. Prosigue Tierno: «El diestro está condicionado por la emoción reinante en el coso que se adueña de él en los momentos de mayor tensión, y por su misma situación de lidiador de una fiera cuyo ímpetu y peligrosidad le persigue y envuelve. No obstante ha de mantenerse lúcido, pensando en lo que hace y cómo lo hace dentro de un clima de embriaguez… viviendo la vida elemental hasta agotar sus posibilidades con el alma invadida por la transparente claridad de una lucidez absoluta. Lucidez que se produce en presencia de la muerte; ante la parusía de la muerte… Que el torero conserve una embriagada clarividencia es lo que más admira de él el público… Estar sobre sí dentro del vértigo de la vida más intensa…» Y es que, claro está, el matador no es un loco que se arroje al ruedo de la muerte a ver qué ocurre, sino un auténtico profesional que, dentro de su pasión y de la pasión-comunión que embarga a la plaza toda, ha de hacer gala de sangre fría, de cálculo y de previsión; ha de desdoblarse y observarse, tanto para crear arte como para evitar ser muerto. La semejanza con la compenetración stanislawskiana es clara. «Dobladas por un eje ideal, pasión y razón coincidirían» y «…una persona auténtica, en el sentido de ser simétrica consigo misma» (Tierno Galván, «Los toros, acontecimiento nacional»). Ahora bien, y esto es lo admirable y lo auténticamente apasionante, el torero, a pesar de todo, puede morir y, aunque no muera, en cualquier caso y en palabras del profesor Tierno, «se aventura al límite de la vida».
No, Teseo no convino previamente con el Minotauro el diálogo y el desenlace simulado de la muerte. Teseo se adentró en el laberinto, dispuesto a dar muerte o a ser muerto.
Ya lo decía Cúchares al actor Julián Romea, que en los toros se muere de verdad y no de mentirijillas como en el teatro, vocabulario infantil propio de los juegos infantiles. En Cúchares hay reproche y hay desprecio, dolido como estaba ante las críticas del actor que, frívolamente, obviaba la dimensión heroica de la fiesta.
Jaime Ostos, al borde de la muerte tras una terrible cogida en 1963, afirma asimismo, con legítimo orgullo: «Ésta es la grandeza: jugamos con la muerte, pero con la muerte de verdad, no como en el teatro. Los toros matan» (ABC, 27 de abril de 2010)
¿Qué otro artista está dispuesto a ofrecer su propia vida al arte y al público?, o, si se prefiere, ¿qué otro sacerdote acepta inmolarse en el altar en el que oficia?, cuando, tradicionalmente, de sacrificar algo, animales o seres humanos, el sacerdote es, cómodamente, verdugo y nunca víctima. De ahí que la tauromaquia sea superior en el orden moral a cualquier otra arte. Es cuanto han sabido, o intuido, cuantos artistas de otros campos se han rendido ante el toreo, desde Goya a Solana y Picasso o Miquel Barceló; desde Moratín a Manuel Machado, Gerardo Diego, Miguel Hernández, Lorca, Bergamín o Rafael Morales; desde Gautier hasta Hemingway, Bataille y Montherlant.
Buscar la abolición del toreo es aplanar la existencia, despojarla de una dimensión artística que es también mítica y heroica. En nuestra España actual el abolicionista es o un cursi o un ignorante, o un anti-español henchido de odio que ve en el anti-taurinismo un medio de expresión de su enfermedad del alma, un pretexto animalista para ir minando España.
En «Presente y porvenir», el psicólogo del inconsciente colectivo, de los arquetipos y de la dimensión religiosa del hombre, Jung, advierte del peligro que corre el occidental moderno alejándose de sus fuentes, de cómo la disolución de las tradiciones puede llevar a desórdenes irreversibles, abogando en consecuencia por el redescubrimiento de nuestras realidades arquetípicas, que presentan el esquema constitutivo de nuestra especie.
Prestemos también nuestra atención a Baudelaire: «Lo mecánico nos habrá mecanizado tanto, el progreso habrá atrofiado tan bien en nosotros la parte espiritual que nada de entre las ensoñaciones sanguinarias, sacrílegas o antinaturales de los utopistas podrá compararse a sus resultados positivos». (Mon coeur mis à nu, «Mi corazón al desnudo») ¡Ah, los utopistas, peligrosos seres que quieren imponer sus ideas a la realidad y a menudo consiguiéndolo a la postre y dejando pues así, en definitiva, de ser utopistas… tras haber dejado a la realidad para el arrastre.
Lord William Garel-Jones, diplomático y político inglés, gran amante de los toros, pone el dedo en la llaga con estas declaraciones a propósito de los toros y de su contestación actual: «… esa cultura unitaria de valores angloamericanos que rechaza la Fiesta. En el mundo anglosajón ya no somos capaces de mirar a la muerte a la cara. Era una certeza de la vida cotidiana, pero ahora huimos de ella». (ABC, 9 de abril de 2012)
Si España quedara huérfana de toros -Cataluña habría iniciado su abolición y ahora las Baleares, en sandio mimetismo, pretenden otro tanto-, España se aproximaría a la tristeza de un país cualquiera, sin relieve, desvitalizado, anémico. Decir España como quien dice «Luxemburgo» o «Eslovenia»…
II)
Víctor Barrio murió en la plaza de Teruel recientemente. Oigamos a Ignacio Sánchez-Mejías: «El torero no tiene más verdadera vida que la del peligro. Cuando uno se retira, se muere… Su muerte no está en la plaza, sino en su casa. Joselito está vivo. Más vivo que Belmonte y que yo, porque se murió valientemente en la plaza». No sabía el torero intelectual, el malogrado amigo de Federico García Lorca, que él también, no mucho más tarde, viviría como vivía Gallito. En la obra anteriormente citada, escribe el profesor Tierno Galván a propósito del espectador de corridas que «se siente perfeccionado, transbordado a la plenitud. Es, literalmente, la última plenitud de la pasión, tras la cual sólo caducidad puede haber». Si esto es así para el espectador, aunque -añadimos nosotros- esto sólo sea verdad en determinadas circunstancias en que confluyen el buen toro, bravo y encastado, y la lidia de arrojo y estética, si esto es así, decimos, para el espectador, ¿qué y cómo no será para el propio torero?… Por esa misma razón el Tato, tras amputársele una pierna a consecuencia de una cogida en el año 1869, falta de pasión su vida, pretende volver a torear ¡con su pata de palo! Por esa misma razón, Nimeño II, jubilado ya de los toros pues un Miura en Arles le menguó las facultades físicas, se ahorcó. «Estaba enfermo, enfermo de un amor que vivía como una pasión cuando ésta ya no abraza nada y no es más que dolor y sufrimiento. El torero necesitaba los toros. Era su vida, lo decía él llanamente. Quitándole los toros, se le ha quitado la vida… Nimeño decía con sencillez: «Siempre hay que ir hasta el final de la propia pasión»…»Lo que devolvería el equilibrio a mi hermano, decía Alain su doble, sería que volviera a jugarse la vida ante los toros». Se esperaba su vuelta a los ruedos, una locura y un absurdo. A los treinta y siete años, Nimeño se había perdido para los toros. Su mano izquierda, la que traza los naturales, había quedado petrificada, inservible. Era el fin. Nimeño había acabado por comprenderlo. Fingió que se resignaba y luego se retiró del mundo los vivos. Sabía que nunca más podría plantarse al sol, con los pies en la arena de una plaza, alargando ante él la mano izquierda, citar al toro templando su embestida y mirar a la muerte desfilar ante él. Entonces ha preferido irse con ella» (Jean-Paul Mari, «Le Nouvel Observateur», noviembre 1991). Por ello también el desdichado Julio Robles, tetrapléjico tras una cogida, sueña con volver a vestirse de luces. «Naturalmente, no sé cuál va a ser mi futuro, pero sí le puedo afirmar que, ocurra lo que ocurra, yo no me quedo sin probarme como torero» (Joaquín Vidal, «El País», 16 de noviembre de 1990). «Tarde o temprano sé que Dios me ayudará a andar. Torear, no sé si torearé en una plaza de toros, pero ponerme delante, pienso que no me moriré sin ponerme delante». («Quince años de la muerte de Julio Robles», ABC Toros, 13 de enero de 2016)
Porque después de ser héroe, ¿cómo aceptar la vida reposada y burguesa, convertirse en récréant, que es el ofensivo término con que en la literatura medieval francesa se designa al caballero que ha dejado las armas y la errante caballería? Tras la «última plenitud de la pasión», «sólo caducidad puede haber».
El matador es también albatros baudelairiano. «Príncipe de las nubes», si, para su desgracia se viera «exiliado en la tierra», esto es, ya fuera por causa de vejez, accidente, etc., hubiera de renunciar a torear, «sus alas de gigante le impiden caminar».
Rafael Schumacher alcanzó, por su muerte, la dignidad del torero. Puede hablar de tú en la eternidad – y esto no es cursi retórica huera, sino auténtica mitología viva- a Pepe Hillo, a Pepete, a Espartero, a Granero, a Joselito, a Manolete, al Yiyo, a Paquiri, al Pana, a Víctor Barrio. Sir Lawrence Olivier, que murió en la cama, ¡pobrecillo!, les hablará siempre desde abajo y bajando la vista como un lacayo.
Una modestísima recomendación a quien, por su temple cordial, haya tenido el humor y la paciencia (¿habrá diez de ellos, cinco, uno o ninguno, como a la postre sucediera con el número de hombres justos en Sodoma?) de haber llegado hasta aquí: la lectura de «Llanto por Ignacio Sánchez-Mejías», de Lorca, la mejor elegía de nuestra lengua junto a la de Jorge Manrique («Coplas por la muerte de su padre»), con permiso de Bécquer («¡Qué solos se quedan los muertos!», rima LXXIII) y Miguel Hernández (Elegía a Ramón Sijé).
La Madreselva
Viajamos al siglo XII de la mano de nuestro colaborador y juglar oficial Mariano Aguirre. En esta ocasión, nos trae «La Madreselva», un relato basado en los escritos de Marie de France, a quien se considera la primera poetisa en lengua francesa. Absoluta pobreza de medios para ofrecer una máxima pureza expresiva, «La Madreselva» se adentra en los quereres extramatrimoniales de Iseo la Rubia, con el bien conocido galán Tristán, quereres que, siempre e inevitablemente, los narre quien los narre, se canten como se canten, desembocan en tragedia.
El condenado por desconfiado, de Tirso. Una intuición socio-histórica
«El condenado por desconfiado» y «La celosa de sí misma», de Tirso de Molina ambos, así como «El curioso impertinente», novela inserta en el primer libro del Quijote, constituyen las tres obras literarias que se consideran en esta, más que ensayo, aproximación intuitiva.
I) MANIERISMO
Arnold Hauser considera a Shakespeare y Cervantes claros ejemplos de manierismo. El manierismo, según Hauser, se fundamenta en la paradoja. El manierismo se aleja del «espíritu clásico», cuya máxima expresión sería la del Segundo Renacimiento (el de Miguel Ángel, Rafael y Leonardo), caracterizado por la perfecta armonía de la forma y por su íntimo equilibrio. Belleza, armonía, orden, regla, ataraxia. Ideal. El manierismo se rebela contra ese ideal por considerarlo insincero, por no expresar las condiciones reales de la existencia. El manierismo dará pues en el escepticismo e incluso en el pesimismo. Relativismo, incertidumbre, maquiavelismo en política, dudas en el campo estético. El manierismo se revela así un anti-humanismo y, como tal, habrá de expresarse en forma muy distinta a la del Renacimiento. La crisis espiritual de este Renacimiento (Reforma protestante sobre todo, mas también maquiavelismo, divorcio entre los intelectuales y la Iglesia -descubrimientos y teoría de Copernico-, etc.) genera una angustia vital que el Manierismo expresará mediante la deformación de forma y materia y mediante la tensión permanente al contener en sí (y querer manifestarlas) todas las oposiciones y contradicciones que conforman realmente la existencia en este mundo. Por ello la obra manierista se aparece extravagante, inusual, insólita, sorprendente, ambigua, equívoca, discordante, etc. La paradoja consiste en el íntimo enfrentamiento entre elementos antitéticos dentro de una misma realidad, pudiendo ser esta misma realidad la persona, la situación, la época, la idea, el afecto, etc. Dicho enfrentamiento y su consiguiente tensión son claramente desequilibrantes por inarmónicos y ambivalentes. Lo inequívoco no existe y ningún conocimiento o fe irrebatibles anclan la existencia. Todo se manifiesta mediante los extremos contrapuestos y sólo su unión paradójica alcanza o refleja el ¿sentido? de la existencia.
Si consideramos la primera, cronológicamente, de las tres obras mencionadas (el primer libro del Quijote habría sido escrito entre 1592 y 1597), «El curioso impertinente», concederemos que se trata de un relato que plantea situaciones, enredos y psicologías paradójicas. Así, el mejor de los amigos, por ser tan buen amigo, acaba por ser no ya sólo auténtico enemigo, sino traidor de su mejor amigo. El que debiera ser el hombre más feliz de Florencia, por dudar permanentemente de los fundamentos reales de esa felicidad suya hasta el extremo de ponerlos constantemente en entredicho y a prueba hasta el extremo, renuncia, consumido como queda por el recelo, a su disfrute, acabando por destruir esa felicidad, y con ella su propia vida. La esposa, modelo de virtudes, por ser tan rigurosamente honesta, dará finalmente en la deshonestidad.
No hay certezas. Además, la obsesión por la felicidad, por amarrar todas las cosas, por saber todo, acaba a la postre por dar con todo al traste, trayendo la desdicha. Creo que era Santa Teresa quien decía que «lo mejor es enemigo de lo bueno», pero el hombre no se conforma y, expresado groseramente, quiere asegurar tanto, apretando el tornillo, que, dándole una vuelta de más, lo pasa de rosca, privándole de su función y volviéndolo inservible. O si se prefiere, que es peor el remedio que la enfermedad, mas con el agravante en el caso de «El curioso impertinente»de que no había tal enfermedad, pero que de tanto temerla, anticiparla y contrahacerla, de tanto invocarla en definitiva, acaba por manifestarse. Y no es magia pues se trata sencillamente de la fuerza malévola y perjudicial del recelo, de la propia contradicción. De tanto querer evitar la desgracia, la alentamos y generamos. Montaigne, quien por otra parte, según Hauser, conforma la rama racionalista del manierismo, lo expresa así: «Les meres ont raison de tancer leurs enfans quand ils contrefont les borgnes, les boiteux et les bicles, et tels autre defauts de la personne: car, outre ce que le cors ainsi tendre en peut recevoir un mauvais ply, je ne sçay comment il semble que la fortune se joüe à nous prendre au mot; et j´ay ouy reciter plusieurs exemples de gens devenus malades, ayant entrepris de s´en feindre». (Llevan razón las madres cuando riñen con severidad a sus hijos por contrahacer el tuerto, el cojo y el bizco y otros defectos de las personas pues no es ya sólo que de esta guisa el cuerpo pueda torcerse sino que además parece que la fortuna quiera tomarnos al pie de la letra; y he oído varios ejemplos de personas que, fingiendo una enfermedad, cayeron efectivamente enfermas»)
En la deliciosa comedia de enredos «La celosa de sí misma», compuesta hacia 1620, debido a una serie de intrigas una dama acaba por competir consigo misma por la posesión del galán, así como con otra dama que le usurpa la personalidad y el puesto. La una queda convertida en tres. El galán, por otra parte, atolondrado como es, apasionado y pasional, se confunde permanentemente y, proyectando sus prejuicios y quimeras en la realidad, mira sin ver o, si se prefiere, al mirar sólo ve cuanto quiere ver. Los otros personajes -excepto Ventura, el gracioso, puro sentido común popular-, contagiados del equívoco permanente, se muestran también ambiguos, escurridizos, inaprehensibles.
No hay certezas. La realidad es irreal.
En la angustiosa obra de tema religioso «El condenado por desconfiado», el más malo de los hombres (Enrico) se salva por su fe inquebrantable y por su punto de contrición, mientras que quien, a priori, hubiera tenido que salvarse (Paulo), sin embargo, porque duda, por no fiarse de Dios, por manifestar en su conducta creer saber más que Dios, en definitiva por soberbia e insensatez, acabará por condenarse.
No hay certezas. La fe no tiene por qué coincidir con la moral ¡Qué lejos queda pues el optimismo humanista y su creencia en el carácter perfectible del hombre! La doctrina protestante de la predestinación, de la gracia sin el mérito, es extrema paradoja ética. Lutero, afirmando que «la fe debe aprender a sostenerse en la nada», rebate a Santo Tomás y sobre todo formula, exasperándola. la idea de que la salvación, la gracia y la justicia son incomprensibles e incontestables para el limitado ser humano. Enrico, el malvadísimo personaje de «El condenado por desconfiado»-gratuitamente malvado y gratuitamente cruel además-, que no es psicópata, sino más bien rebelde, pues es plenamente consciente de su responsabilidad moral, pero aun así (como, por otra parte, Don Juan) opta por hacer todo el mal que pueda y protagonizar siempre aborrecibles y sanguinarios actos, Enrico, digo, lleva a la práctica en su desmesura las afirmaciones de Lutero: «No temas ser pecador… Debemos pecar mientras estamos aquí abajo». Paulo, el bueno que se condenará, parece sin embargo desconocer o al menos no aplicar, llevándolas a la práctica, estas otras admoniciones y consejos de Lutero: «Desconfía del ser tan puro que quiera preservarse de todo… el peor de los males ha venido siempre de los mejores». ¿Dónde queda entonces el concepto de pecado? La fe escupe entonces a la moral.
Evidentemente, ni Tirso es hereje ni «El condenado por desconfiado» es apología herética. Al contrario. Enrico se salvará por la fe, sí, pero también -como el Don Juan de Zorrilla- por arrepentirse en el último momento, por creer que Cristo murió por todos (no sólo por los predestinados) en la cruz (que eso es el catolicismo) y que Dios es misericordia; y también se salvará -a pesar de todas sus conscientes y voluntarias tropelías, desmanes y crueldad- gracias a su propia y personal misericordia pues reverencia y cuida de su padre, pobre tullido. Así dirá Enrico:
«Mas siempre tengo esperanza
en que tengo de salvarme:
puesto que no va fundada
mi esperanza en obras mías,
sino en saber que se humana
Dios con el más pecador
y con su piedad se salva…
…………………………………
Pero tengo confianza
en su piedad, porque siempre
vence a su justicia sacra».
Es más: Paulo se condena por su talante protestante; no pide a Dios perdón puesto que se sabe condenado de antemano, o más bien por creerse condenado de antemano. Paulo es trasunto de Calvino, por su conducta y convicciones. Y como él es intransigente, insensato, loco y fanático. No hay herejía, claro está, pero la obra desasosiega profundamente, rompe certezas, denuncia la simpleza de nuestras convicciones religiosas, justicieras y pueriles, amén de confundir fronteras y términos (lo bueno, lo malo; la duda, la certidumbre; la soberbia, la humildad). ¿Ni siquiera hay certezas religiosas? No, al menos no como nosotros nos las figuramos, a nuestra conveniencia y exhibiendo altivez. Triunfa el catolicismo, al igual que en «La fierecilla domada» a la postre triunfa el varón sobre la fémina y al igual que en «El mercader de Venecia» triunfa el cristiano sobre el judío, pero hasta el desenlace que exigen las convenciones morales y sociales de la época, ¡qué discursos cargados de razón no habremos oído por boca de una mujer y con qué defensa de la dignidad del hebreo no habremos tenido que conmovernos y asentir! Algo similar podría pensarse con respecto a «El condenado por desconfiado».
Hasta aquí con el manierismo. Sabedores de antemano de cuanto se nos pueda reprochar por lo dicho hasta aquí, responderemos, con Hauser, que si bien el manierismo da pie al barroco en las postrimerías del siglo XVI, ello debe entenderse exclusivamente referido a las artes plásticas, pues por lo que hace a la literatura, se extiende hasta mediados de siglo ya que los estilos no corren paralelos según los ámbitos artísticos en que se manifiesten.
Vayamos ahora con la intuición.
Rocroi aún queda lejos (sobre todo por lo que hace a «El curioso impertinente», pero ya desde antes de la hipotética fecha de composición de la primera parte del Quijote, la sociedad española y la política española anunciaban los pródromos de aquella situación que Quevedo reflejaría en su soneto de «Miré los muros de la patria mía / si un tiempo fuertes, ya desmoronados …» («Todas las cosas son aviso de la muerte»). Las tres obras citadas, empapadas de ansiedad por este motivo, van a manifestar ese temor mediante un intranquilizador desasosiego. Mas antes y por un mejor entendimiento, es menester repasar algo de historia.
II) ALGO DE HISTORIA
El genio político de Fernando el Católico convierte a la monarquía española en auténtico poder europeo y ejemplo espiritual y religioso. No olvidemos que la caída de Bizancio a manos de los turcos en 1452, auténtica tragedia para la Cristiandad, se vio vengada por la toma de Granada al infiel, concluyéndose así la Reconquista. Dicha toma alentó e insufló optimismo y en gran medida devolvió la confianza en sí misma al mundo cristiano. Fue, en definitiva, desagravio y motivo de alegría y orgullo. Además, y la lista de triunfos es larga, tras la conquista del reino nazarí, en 1493 Francia cede a la corona de España el Rosellón y la Cerdaña; en 1505 se gana Nápoles, estableciéndose la supremacía de los ejércitos de España organizados y dirigidos por el Gran Capitán, los que luego serían llamados tercios («Una de las cosas por donde los españoles son la nación más temida y estimada del mundo, fuera de su valor y fortaleza, es por la pronta obediencia que tienen a sus superiores en la milicia», se dice en el Quijote apócrifo de Avellaneda, y es que efectivamente eso son, entre otras cosas también muy eficaces, los tercios españoles), poniendo enemistad permanente hasta la guerra de Sucesión entre la corona francesa y la española y obligando a la monarquía española a librar desde entonces guerras que contengan a Francia, rival despechado, amén de, encarando el Oriente mediterráneo desde la nueva posición, llevar a cabo una política militar de contención también del Imperio turco; en 1512 se gana Navarra, sujetando así a Francia por la frontera española norte; de 1497 a 1511, dentro de la mentada política de contención de la Gran Puerta, y en alas de la fe cristiana, como codas o epígonos de la Reconquista peninsular, esto es como prolongaciones de la cruzada hispana, se conquistan Melilla, Orán, Bujía, Trípoli y Argel.
Tanto es así que Maquiavelo, en su «Príncipe», escrito en 1513, ejemplificará el «príncipe nuevo» en la figura de don Fernando, al que llamará «el rey más importante de la cristiandad» por sus «acciones grandísimas y extraordinarias». Guicciardini, embajador florentino en España, habla del «imperio» sobre otros países que España está alcanzando bajo la «gloria» de Fernando y se hace eco además del descubrimiento de «islas hacia Poniente».
Con la subida al trono hispano de Carlos V, de la casa de Borgoña, España se incorpora las muy prósperas tierras de Flandes, el Artois, la región de Brabante, el Luxemburgo y el Franco-Condado. Con su proclamación como emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, en 1519, aparece la España Imperial y así Alemania se integra dentro de las posesiones de la corona. Además, por la casa de Habsburgo también Austria, el Tirol y Estiria engrosan los dominios de Carlos I. No sólo eso, sino que aquellas «islas» que mencionaba Guicciardini han dado pie al descubrimiento y conquista de un continente, lo que se dio en llamar «Indias orientales» o las «Indias» cuyo dominio y sometimiento lleva desde 1519 a 1535. No debemos olvidar tampoco la victoria sobre Francisco I de Francia quien entregará a la corona española el Milanesado, lo cual supone, entre otras cosas, tener a Francia bien atada por todas sus fronteras. «Je mettrai Paris dans mon gant», que decía Carlos V. («Pondré a París en mi guante», siendo «gant», en francés -lengua materna del Emperador- tanto «guante» como la ciudad de «Gante»; «gant» es «guante» y «Gand» es «Gante» (la ciudad); fónicamente son una misma cosa pues la consonante final no se pronuncia ni en uno ni en otro caso)
Bajo Felipe II, si bien el sacro Imperio (Alemania) y las posesiones de los Habsburgo pasen a otras manos de la misma familia, Felipe II mantiene todo lo demás y le añade las Filipinas (conquistadas entre 1564 y 1572) y Portugal con todo su imperio, en 1580.
Así pues, sobre la base de cuanto hicieran los Reyes Católicos, bajo Carlos I se establece, pletórica de vitalidad y de manera incontestable, la hegemonía militar y política de España en Europa hasta mediados del siglo XVII. España se articula definitivamente como nación, paralelamente a Francia e Inglaterra, constituyendo estos tres países el trío de primeras naciones europeas auténticamente modernas y consagrándose el imperio español como imperio universal.
III) ESTABLECIMIENTO DEL PARALELISMO E IMBRICACIÓN ENTRE ESPAÑA Y LAS OBRAS ESTUDIADAS. «EL CONDENADO POR DESCONFIADO»
A través del folklore, se ha estudiado diacrónicamente la evolución de las naciones, cuáles son sus períodos de mayor pujanza. A España le corresponde por derecho propio el siglo XVI, siglo español por excelencia, junto con gran parte del siglo XVII, esto es el Siglo de Oro, de enorme influencia política y cultural, siglo de gran creatividad, de empuje, de dinamismo, de vitalidad a raudales, período de expansión y de conquistadores. El imperio español es, efectivamente, inmenso, desmedido, soberbio. Ya Guicciardini calificaba a los españoles de «soberbios». La codicia anima a la corona y a sus súbditos: excluida la corona de Aragón de la aventura americana, serán medio millón los castellanos (siendo Castilla, no lo olvidemos, Castilla, Galicia, Asturias, Vascongadas, Navarra, Extremadura, Murcia, Andalucía y las Canarias) que cruzarán el Atlántico en busca de oro. Guicciardini también nos describió como «avaros». Colón, a propósito de los naturales de la Española (primera isla descubierta y que corresponde a las actuales República Dominicana y Haití), dirá que «son tan francos como codiciosos y desmedidos los españoles». Luego, bajo Felipe II se prepara la invasión y castigo de Inglaterra. Es como si España aspirara a ser trasunto real de las cortes de ficción de las novelas de caballerías, tan en boga en aquel siglo y que tanto influyeron en el ánimo, conducta y mitología personal de los conquistadores, así como de los tercios. Es como si los soldados españoles, en su esfuerzo y denuedo, quisieran igualarse o incluso superar a los Amadís, Esplandián, Palmerín, etc. y la verdad es que un libro tan prodigioso como el de Bernal Díaz del Castillo puede ser leído en clave de conquista de la andante caballería, con la diferencia de que los hechos narrados, las proezas, no son literarias exclusivamente, no son tampoco literario-históricos como pudiera serlo el «Cantar de Mío Cid»; son absoluta y exclusivamente auténtica historia, hechos reales.
Fue Nietzsche quien dijo de los españoles que «eran esos hombres que habían querido demasiado». Demasiado, demasía, salirse de cauce y de madre. Soberbia. Y la soberbia es castigada siempre. La tragedia se basa argumentalmente en la punición de la altivez que da en el desafuero, en la tropelía y en el reto a los dioses o a cualquier fuerza superior y trascendente. Ajax, Edipo, Otelo, Macbeth son castigados por aspirar y exigir demasiado, por salirse de sus límites. Ya Hernán Cortés, en sus cartas al Imperante Carlos, achaca todos sus reveses (provisionales) a castigo divino por «sus muchos pecados».
Paulo, protagonista de «El condenado por desconfiado» es pura soberbia. Por soberbia se asemeja a Satanás y por ello, castigado, se condenará. Paulo lo tiene todo para salvarse: las obras y el conocimiento, pero, despechado por creerse condenado de antemano e injustamente, antepondrá su disgusto, su altivez herida, su descrédito de Dios, a la fe en la clemencia divina. En su rechazo, quiere igualarse a Dios. Es también ángel rebelde, primero, y luego ángel caído.
España ha desbordado sus límites, llamémoslos así, «naturales». Frente a una Inglaterra y una Francia (las otras dos primeras naciones europeas), mucho más modestas en sus aspiraciones, fronteras e influencias, España parece quererlo todo. Como Alejandro, desearía que hubiera otros mundos habitados para darles conquista.
La alta estima en que Paulo se tiene, es también la de España «donde todo se lleva con fieros y poca vergüenza», tal y como el embajador francés en Roma le dice a Guzmán de Alfarache. Paulo es un fanático («frío e intenso», así definió Pessoa al español). Ya Guicciardini, por otra parte, también nos encontró «sombríos». Paulo es héroe trágico; queriendo igualarse a los dioses, y creyendo saber más que ellos, rechaza solicitarles clemencia. Arderá en los infiernos. Resuenan de nuevo las palabras de Lutero instando a precaverse, paradójicamente, contra los muy puros y contra los mejores, fuente de grandes males. En gran medida, Lutero se está haciendo eco del ejemplo que da en una parábola el propio Cristo, el del hombre que limpia su alma-casa de demonios y la barre y deja deslumbrante, mas al cabo de un tiempo los demonios, hallándola deshabitada, tan lustrosa, reluciente y acogedora, vuelven a ella en mayor número que anteriormente y se quedan dentro ya para siempre. Y a ver quién es el guapo que pone en la calle a tanto okupa y tan fiero. La situación, pues, empeoró notablemente.
En la escena VI del acto I, Satanás, travestido de ángel, hace creer a Paulo que su fin escatológico será el mismo que el de un tal Enrico, descubriéndose luego que el tal Enrico, lejos de ser santo como hasta aquel entonces lo había sido Paulo por su conducta y su vida retirada de ermitaño, es el colmo de todo vicio y maldad. Y así dirá Satanás:
«Bien mi engaño va trazado.
Hoy verá el desconfiado
de Dios y de su poder
el fin que viene a tener,
pues él propio lo ha buscado».
Efectivamente, Paulo duda y desconfía; no concede fe absoluta a la bondad de sus actos, quizá porque éstos respondan más a un cálculo de interés que a un auténtico amor o caridad. Estarían pues en las antípodas del total desprendimiento y generosidad sobrehumanos del «Soneto a Cristo crucificado», atribuido a San Juan de Ávila o a Santa Teresa: «No me mueve, mi Dios, para quererte / El Cielo que me tienes prometido / Ni me mueve el Infierno tan temido / para dejar por eso de ofenderte… que aunque no hubiera Cielo, yo te amara / y aunque no hubiera Infierno, te temiera. / No me tienes que dar porque te quiera / pues aunque lo que espero, no esperara, / lo mismo que te quiero, te quisiera». En este soneto, el amor a Cristo es pura gratuidad; se le ama por puro amor y nada más, no por atrición (temor al castigo) o por cálculo (asegurarse la eternidad en el Cielo). Exclama Paulo en su primer parlamento, con que se abre la obra:
» ¿Quién, ¡oh celeste velo!
aquesos tafetanes luminosos
rasgar pudiera un poco
para ver…
¡Ay de mí! Vuélvome loco»
Así pues, si bien pagado de sí mismo y de su hacienda, dominios, conquistas y del respeto y temor que infunde, el español llega a dudar de su fuerza y de que pueda mantener lo adquirido con su esfuerzo, tal y como pondrán en evidencia los arbitristas en sus análisis y propuestas. Y, en efecto, la España Imperial, que nunca fue una potencia económica, que nunca logró estructurar un sistema financiero sólido que le granjeara la estabilidad y la seguridad que requería tan gran imperio, hubo de afrontar precisamente el inmenso coste económico de su gestión y mantenimiento con una Hacienda en permanente crisis, evidenciándose esta debilidad estructural en seis suspensiones de pagos de 1557 a 1653, en varias devaluaciones de moneda, en la emisión en 1628 de una moneda de bajo valor y en unos impuestos crecientes, vueltos asfixiantes bajo el Conde-Duque. Había que combatir en muchos frentes, mantener a raya o vencer a numerosísimos enemigos. Y todo ello era costosísimo. Piénsese tan sólo en los gastos en armas, caballerías y navíos, manutención, pagas y desplazamientos de los ejércitos, etc. Y añádase a ello la imposibilidad logística de sujetar a la vez tantos pueblos, así como, por tanto, la dificultad de preservar la unión de un Imperio de las dimensiones y de la dispersión geográficas del español, con sus treinta millones de kilómetros cuadrados, repartidos aquí y allá en Europa y en tres continentes más.
La hegemonía de España, a la postre, va a hacerse insostenible.
IV) «EL CURIOSO IMPERTINENTE»
Aunque escrito aún bajo el reinado de Felipe II, «El curioso impertinente» no puede impedir la percepción de que las cosas acabarán por torcerse, de que todo tiene un fin y de que, si bien no se toque aún a ese fin, sí se perciban de él, quizá, las primeras señales, los pródromos. Ya se ha dicho cuán costosas eran las guerras y los ejércitos, pero es que además, desde 1596 (si la primera parte del Quijote se hubiera escrito a finales de 1597, Cervantes habría conocido su primer brote) se manifiestan epidemias de peste y tifus; hay hambre, hay carestía; se suceden (o al menos no son infrecuentes) las bancarrotas; Castilla, pulmón del Imperio, se despuebla; decae la industria, así como la producción de cereal, base de la alimentación de la población; el bandolerismo -desafío a la autoridad- se extiende por el antiguo reino de Aragón, tal y como se muestra en el libro segundo del Quijote con la figura del salteador de caminos catalán Roque Guinart. Se entra así en una fase de melancolía que tan magníficamente reflejará nuestra literatura a partir de las postrimerías del siglo XVI, con el Quijote, y a lo largo del siglo XVII (Gracián y su «hombre desengañado»; lo incierto y engañoso de la existencia en «La vida es sueño»; Quevedo en tantas ocasiones; y, claro está, los arbitristas que inician las endémicas reflexiones y estudios -llegando hasta nuestros días- sobre el declive español, y exponen sus soluciones para que el país pueda volver a blasonar de su pretérita gloria.)
El curioso impertinente, Anselmo, fuerza tanto las cosas, llevándolas tan al límite y fuera de todo orden razonable, las exaspera tanto, que acaba por caer derrotado, víctima de sí mismo y causando precisamente, por su contumaz obstinación nunca tranquilizada, su propia ruina. Hay mucho -por emplear los términos de la nosología psicológica de nuestro tiempo- de trastorno obsesivo, compulsivo y rumiativo en la conducta de Anselmo. Rumia constantemente distintas posibilidades o situaciones comprometidas y peligrosas todas ellas (los archiconocidos en las consultas psicológicas «y si…», «pero y si…» de la «rumiación» obsesiva, que son el cuento de nunca acabar); genera temores obsesivos sin posibilidad alguna de conjurarlos, ni siquiera de atemperarlos o mitigarlos; compulsivamente, y poniéndose siempre en evidencia ante sí mismo y su íntimo amigo, Lotario, lleva a cabo actos que constituyen un puro refuerzo negativo cuya consecuencia, como tan bien ha probado la psicología de la conducta, consiste precisamente, no en conjurarlas o eliminarlas, sino en todo lo contrario, esto es en anclar, potenciar, exacerbar y multiplicar esas mismas conductas que son fuente de tanta onerosa contrariedad y dolor tanto para quien las padece al ejecutarlas como para el prójimo y su entorno. Es manantial pútrido, agua viva infecta que mana y mana sin cesar y nunca se seca… hasta que se produce el suceso trágico. Es un loco el curioso impertinente, no de atar ciertamente, pero loco sí que es, mucho más que un insensato. Cuánto cautiva la paradoja de la locura en Shakespeare (Hamlet… ¿está realmente loco o es, por el contrario, un lúcido despiadado, para sí mismo de primera y en última instancias?) y en Cervantes (con cuánta razón no se habrá repetido hasta la saciedad aquello del «loco cuerdo» y el «cuerdo loco»). ¿El Tasso? Ése sí morirá loco de atar, pero de verdad.
Habría en la conducta de España como nación, a lo largo del siglo XVI y luego, con mayor irritación aún, bajo el Conde-Duque (aunque ya Cervantes no lo conocería), una tendencia casi compulsiva a ganar permanentemente nuevos espacios de peligro, a crearse nuevos enemigos, a no ceder nunca, a ir hacia adelante aun a riesgo y a sabiendas de acometer nuevas empresas sin los recursos adecuados, amén de que, por multiplicación de aventuras, incluso las pretéritas, bien allanadas desde mucho tiempo atrás, pueden volverse inciertas, peligrosas e incluso enemigas. Piénsese en las insurrecciones bajo Olivares de las propias regiones españolas de Valencia y Cataluña, con la satelización a raíz de aquello de parte de Cataluña por los franceses durante la Guerra de los Treinta años, así como el intento secesionista andaluz cuyo jefe fue el propio Duque de Medina-Sidonia. Y ya antes, bajo Felipe II, con motivo, por ejemplo, del escándalo de Antonio Pérez, los motines en Aragón o, previamente, el levantamiento de los moriscos granadinos.
El curioso impertinente, como obsesivo que es, busca la seguridad, amarrarlo todo, armarse de seguridad absoluta, no dejar nada al azar y preverlo todo, que es como querer retener el agua del mar entre los dedos, mas, paradójicamente, esa exageración será la causa de su pérdida. Además, por la propia naturaleza de su trastorno y a despecho incluso de que todo, objetivamente, permitiera la más gran despreocupación, el caviloso Anselmo no sosiega un punto y nada, absolutamente nada, podrá disipar sus agoreras perspectivas futuras ni apaciguar su constante perturbación.
Apaciguamiento, acción diplomática prevaleciendo sobre la política belicista y, por tanto tratados de paz, caracterizaron, no obstante, la política del Duque de Luna, valido de Felipe III, quizá haciendo de necesidad virtud pues así lo aconsejaba -o incluso forzaba a ello- la crisis financiera. Así, con Inglaterra se firmará el Tratado de Londres en 1604, con Holanda la Tregua de los Doce Años, de 1609 a 1621 y, con Francia, que ha superado, por fin, y ahuyentado el fantasma de las guerras civiles de religión y que comienza a adquirir soberana fuerza, perfilándose ya para el futuro próximo como potencia hegemónica europea, el Tratado de Fontainebleau, de 1611, por el que los futuros Luis XIII de Francia y Felipe IV de España desposarán respectivamente a una Austria y a una Borbón.
Sin embargo, esa orientación pragmatista que otorga prioridad a la diplomacia, parece no cuadrar con lo que ha sido la política internacional española hasta el momento y así el Conde-Duque, valido de 1621 a 1643 en que cae en desgracia, se encargará de anularla, asumiendo de nuevo la política belicista de la guerra, incluso de la guerra total. Se trataba, entre otras cosas, de redorar los blasones de España y de que España volviera a ser temida. Así, se lanza a la reconquista de Holanda y a la intervención en la Guerra de los Treinta Años, en apoyo de la otra rama dinástica de los Austrias y motivando así los recelos y la irritación de Francia y su entrada en guerra contra España. Los resultados de la política belicista del Conde-Duque de Olivares serán nefastas pues todos sus golpes se le volverán en contra: Holanda no se recobrará y la guerra con Francia (la Guerra de los Treinta Años) resultará agotadora; tanto es así que las derrotas sin apelación se sucederán: 1639, derrota naval de España a manos de Holanda y luego derrotas frente a Francia, en Arrás (1640), en Rocroi (1643), consagrando esta última victoria francesa el periclitar del ejército español y desmintiendo el carácter cuasi invencible de los Tercios, y por último en Lens (1648). España se ve así abocada al tratado de Münster (1648) por el cual reconoce la soberanía de Holanda, al tratado de Westfalia (1648) que rompe el pasillo español (la comunicación por tierra entre Italia y Bélgica) y al tratado de los Pirineos (1659), que oficializa la victoria francesa con la cesión de las antiguas posesiones de la corona española del Artois, en el norte, y del Rosellón, en el sur.
Para más inri, Portugal, con apoyo inglés y francés, se subleva en 1640 y recupera su soberanía, junto con la de sus territorios de ultramar, en 1659.
Todo ello sanciona para España la pérdida real y oficial de su supremacía mundial. Es aquello de que «en Flandes se ha puesto el sol». ¿Cuánto podía durar la empresa sobrehumana por la cual en nuestros dominios «nunca se pone el sol»?
Obstinación pertinaz. La de Anselmo, el curioso impertinente, parece alinearse con la de la política española. Felipe II, el monarca a quien de tantas maneras (y siempre tan desafortunadas) sirvió Cervantes, se empecinará obsesivamente con la invasión de Inglaterra. En 1558 se produce el desastre de la Armada Invencible, en justo castigo a los propios pecados, como declarará el propio monarca; pues bien, con posterioridad y desde Irlanda, se planearán dos nuevas invasiones que no llegarán a cuajar plenamente, pero la obcecación se hace palmaria.
V) GUERRA TOTAL Y EN TODOS LOS FRENTES
Carlos I o, si se prefiere Carlos V, y Felipe II se decantan sin ambages por la guerra total y en todos los frentes, en formidable empeño histórico por materializar la idea imperial que el propio Emperador cifra en la «unidad de la Cristiandad bajo su monarquía universal». El grandísimo dolor político y moral que supone la paz de Augsburgo en 1555 (desmintiendo la engañosa victoria de Mühlberg de 1547 sobre los príncipes heréticos) supone el reconocimiento oficial de la Reforma, pone fin a la idea (que entonces se reveló quimérica) de la unificación política y religiosa de Alemania, pero sobre todo desbarata definitivamente la unidad de la cristiandad occidental, escindida ahora, certificando así precisamente el fracaso de esa «idea imperial»; hasta el punto de que motivará la abdicación del Emperador y su retiro a Yuste en 1556. No obstante todo ello, el balance en lo político, en lo militar y en lo, llamémoslo así, moral es altamente positivo para España: tanto en el Danubio (Balcanes y Hungría) como en el Mediterráneo se contiene a los turcos; la guerra contra Francia que se salda en victoria hispana libra a Carlos el Milanesado; hasta el saco de Roma, aunque difícil de justificar por parte de un príncipe cristiano y defensor de Roma frente a la herejía, demuestra que Carlos no contemporiza y no para mientes en quién es quien se le opone, que pasa así a ser enemigo suyo y por tanto debe ser vencido; añádase a ello la sujeción de las Indias Occidentales y su evangelización. El dominio español es incontestable. Francia, además, no sólo ha quedado contenida y neutralizada, sino humillada; símbolo de ello es la prisión del rey Francisco I en Madrid.
Felipe II alimenta una sincera idea providencialista de su misión como rey al frente de sus reinos. Así, frente a los enemigos -franceses, herejes, infieles-, se esforzará en preservar e incluso acrecentar el prestigio internacional de la corona española hasta volverlo incontestable para todos. Contratiempos los habrá y ataques a la supremacía española, también: el protestantismo, lejos de remitir o estancarse al menos, crece, dando así permanente baldón a las convicciones genuinas de la corona avaladas por toda la nación; en 1567, se produce la rebelión de parte de las diecisiete provincias de los Países Bajos, fuente permanente de contrariedades para España hasta el punto de que en 1598 el rey Felipe cederá la gobernación de Flandes a su hija Clara Eugenia, lo cual en cierta medida es una confesión de flaqueza por su parte (es algo así como si, siendo incapaz de que doble el toro tras la estocada, tenga que recurrir al verduguillo del descabello); en 1596, el inglés, envalentonado, saquea Cádiz, lo cual constituye un auténtico oprobio para el orgullo de la corona y afecta a la moral nacional; la Hacienda además se halla en bancarrota; Francia, al igual que Inglaterra, se va creciendo y desvergonzándose. No obstante y a pesar de las dificultades crecientes, España mantiene su supremacía, puntuada por victorias tales como la de Lepanto sobre los turcos, en 1571 (recuérdese aquello de «la más alta ocasión que vieron los siglos», tal y como definió la batalla el propio Cervantes), o por éxitos diplomáticos que consagran su superioridad, tal como el tratado de Cateau-Cambrésis que establece el dominio español en Italia; amén de la anexión de Portugal y sus posesiones ultramarinas, y la expansión española en el Extremo Oriente (Filipinas), etc. Así, si Felipe IV, a pesar de todo, fue llamado «Rey Planeta», ¿qué no sería Felipe II?
VI) LA CELOSA DE SÍ MISMA
El celoso manifiesta temor a ser desposeído de su bien y también envidia – curiosamente Guicciardini no nos moteja de envidiosos- y resquemor ante quien pueda desposeerlo. Ser celoso de sí mismo supone un desdoblamiento. Imaginemos un Narciso consciente de que su reflejo en la superficie del agua es su propia imagen, es – a pesar de las apariencias y los engaños de los sentidos- él mismo. Si se rinde a sus propios encantos y acaba por enamorarse de sí mismo, estará pecando de fatuidad; pero si sintiera celos de sí mismo, estaría dando en una especie de locura cifrada en el desdoblamiento. Sería el caso de doña Magdalena, pero hay más y es que doña Ángela se finge doña Magdalena y así ésta pasará también a sentir celos de quien le ha usurpado la personalidad. Se establece así también una intensa rivalidad con un intruso (intrusa, en este caso) que desde el exterior busca desplazarnos y expulsarnos. Despersonalización y desdoblamiento, ataques desde fuera. El yo se fragmenta y disuelve y puede contraatacar violentamente para defender su unidad en peligro de desaparición. Es un caso de esquizofrenia paranoide.
España ha logrado, si bien esa unidad no sea un único espacio geográfico, una unidad de tierras bajo el ideal católico. Ahora bien es tan inmensa y tan compleja esa unidad que corre el riesgo de fragmentarse, máxime cuando desde el exterior se trabaja para minarle la moral, socavarla, romperla y diluirla. Como el paranoico, España se halla, debido a su grandeza, complejidad y equilibrio siempre inestable, crónicamente necesitada de medicinas y reparaciones, y permanentemente acuciada por problemas de diversa índole. España se halla bajo constante amenaza y forzada a defenderse con las armas.
El bien de España es tan grande en lo material y en lo espiritual (Contrarreforma, catolicismo, dignidad) que inevitablemente se le codiciará su tesoro y si bien todos saben que no se le puede arrebatar por entero, se esforzarán en arrancarle trozos, cada uno por sus medios y con sus propias fuerzas o coaligándose y juramentándose entre varios. A España se le envidia todo lo que tiene por ser mucho y muy bueno y en la propia visión ideológica -dando al término su sentido marxista, esto es de sistema de opiniones dominando el pensamiento común, de conciencia ilusoria- los otros países lamentan el no poder poseer la integridad moral de España, su unidad religiosa, su firmeza en la defensa del catolicismo, su tesoro ético. Este dolor y este comején por no tener lo que el otro tiene, al tiempo que desear a ese otro el mal para que lo pierda y quizás así arrebatárselo o al menos suplantarlo o sencillamente que el otro, el poseedor, no lo tenga ya… eso es la envidia.
Lo realmente paradójico, lo auténticamente manierista de esta comedia de enredos de Tirso en su conexión psicológica con la realidad española del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, es que los celos van contra uno mismo, son autodestructivos. Doña Magdalena padece de un delirio. Jocoso, ciertamente, por teatral y por tratarse de una comedia, pero delirio a pesar de todo. Los celos de España, generados por su grandeza pasada y mantenidos a lo largo de los siglos a pesar de la desaparición del motivo, la llevan también a un cierto modo de delirio paranoide que explicaría su auto-odio, sus auto-agresiones y mutilaciones, su perpetuo conflicto y sus esporádicos brotes de auténtica y peligrosísima violencia. Durante la Guerra de la Independencia, toda agresión se dirigió contra el gabacho. Es aquello, que tan bien narra Galdós en su primeros Episodios Nacionales, del «Vamos a matar franceses» que decían los miembros de las partidas antes de sus salidas y correrías. «Franceses», como quien podría decir «conejos». Expulsados los franceses e idos los tiempos de las conquistas y las guerras extranjeras, resabiado el español en su conducta guerrillera, ¿contra quién ejercer violencia ahora? Contra el compatriota convertido en enemigo, no ya por razones de nacionalidad, claro está, sino por motivos políticos. Y, rizando el rizo de la paradoja manierista, convirtiendo al compatriota, por mor de una interpretación malintencionada sustentada en regionalismos y en nacionalismos, en ¡extranjero enemigo!
Cornelius y Agripa. El poder de Roma
El humor es cosa seria y por eso queremos compartir con vosotros este vídeo realizado por nuestros amigos de la Troupe del Cretino. Se trata de una serie de gags cómicos protagonizados por dos personajes: Cornelius y Agripa, romanos ambos de pura cepa, pero de distintas partes del Imperio.
El lahustic
Oíd, buenas gentes, oíd la triste nueva. Oíd, señores y damas; oíd, villanos y villanas; y vosotros también oíd, mesócratas de la clase media: oíd ahora los lais de la poetisa Marie de France y de entre todos, éste, sobre Maese Ruiseñor, sobre el amor y sobre la guerra.
Oíd nuestra enhorabuena, al cretino y a su troupe; a estas gráciles danzantas; a Jorge Roig y a Andrés López-Herce, recién egresados de la escuela. Oíd nuestra enhorabuena.
Y oíd ahora esta historia, sobre Maese Ruiseñor, sobre el amor. Y sobre la guerra.
La escribió Marie de France, 800 años antes de que vuestros abuelos nacieran.
Conferencia dramatizada sobre Commedia dell’Arte por Antonio Fava
(entrevista realizada en febrero de 1999)
En un intento por demostrar que el género teatral, ya legendario, de la Commedia dell’Arte italiana aún provoca la carcajada en el público de todas clases, el actor calabrés Antonio Fava, discípulo directo del Nobel Dario Fo y de Lecocq, ofreció el día 18 de febrero [de 1999] en el Café del Infante de Villaviciosa de Odón (Madrid) una conferencia dramatizada sobre la citada disciplina.
Fava, creador de todas sus obras, incluidas las máscaras que emplea en las representaciones, y teórico del teatro, explicó minuciosamente las bases fundamentales del género que practica, presentó a sus personajes más singulares y contestó a una ronda de preguntas de los asistentes.
«La Commedia dell’Arte reconoce los errores útiles y los aprovecha» explicó el reconocido autor cuando comparaba un fallo escénico con la Torre de Pisa: «La Torre es un error, pero en ese error radica su belleza. Sucede algo similar si suena un teléfono en el teatro, o si se apaga la luz» y añadió que el cómico le saca partido a esa situación, mientras que un actor de texto se suicidaría si le ocurriera algo así.
«El texto es un obstáculo para el desarrollo poético del actor. El actor de texto se aprende el papel como un papagayo» nos comentaba el mascheraio, que opina que la televisión ha matado al teatro y que además ahora invade lo poco que queda de él, e inunda la escena con recursos televisivos.
El maestro criticó también a los comediantes que intentan una interactividad mayor con el público que la producida en meros términos de complicidad: «El público no debe estar asustado. Tiene que participar, pero como cómplice. El cómico tiene que observar al público y actuar en consecuencia con él». Agregó también que le gusta mucho acudir como espectador al teatro, pero busca teatro claro y, si no lo es, aprovecha la menor oportunidad para marcharse.
«Los actores no tenemos una personalidad definida, lo único que nos une a todos es el aplauso del público» expuso el creador de «Vida, muerte y resurrección de Pulcinella» y argumentó que le resulta imposible comunicar con algunos actores, en términos artísticos, por lo diferente de su manera de trabajar.
En lo que concierne a su formación como actor, comentó que ya su padre cultivaba un género parecido al suyo hace mucho tiempo, con maneras muy específicas de divertir, pero de quien más aprendió fue de Dario Fo, el cual, a su modo de ver, destaca mucho más en la escena que con la pluma: «Dario es genial, único. Sus escritos a veces son geniales, a veces no, pero en escena siempre es maravilloso».
«La Commedia dell’Arte improvisa, no se atiene a textos escritos, pero sí a la personalidad de cada personaje, que representa un carácter humano, y no social como se piensa. Esto es lo que fomenta la universalidad de este género» comentó Fava, y recordó también que cada verano imparte cursillos intensivos en los que, fundamentalmente, enseña a sus pupilos a dominar la máscara.
El comediante declaró: «Es importante también que un artista haga en escena todo lo que sabe hacer», a lo que agregó que él se siente muy afortunado porque sabe hacer muchas cosas, aunque no todas al mismo nivel.
Fava, hablante de cinco lenguas a la perfección, se refirió a ellas diciendo: «Las he aprendido a base de viajar, actuar en distintos países y amoldarme a diferentes sistemas culturales» y nos confesó que le resultaba fácil acoplarse a las distintas maneras de vivir de la gente en los lugares que había visitado.
Añadió también que no había observado una diferencia tan radical como cabe esperar entre los públicos de las distintas zonas europeas: «Más que diferencia de público entre países, he observado una disparidad muy pronunciada entre la gente de pueblo y la de ciudad, incluso viviendo en la misma zona».
El maestro se despidió, dejando buen sabor de boca en los espectadores, los cuales disfrutaron intensamente de cada minuto de la conferencia.
Trocar la desventura en ventura
Más vale trocar
Plaser por dolores
Que estar sin amores
(Juan del Enzina)
El 18 de febrero de 1999, el joven periodista Miguel Peláez hacía una entrevista a Antonio Fava. Como respuesta a una de sus preguntas, el maestro italiano afirmaba que «La Commedia dell´Arte reconoce los errores útiles y los aprovecha» y así comparaba un fallo o un imprevisto escénico con la Torre de Pisa: «La Torre de Pisa es un error, pero en ese error radica su belleza. Sucede algo similar si suena un teléfono móvil en el teatro o si se apaga de repente la luz; el cómico le sacará partido a esa situación, mientras que un actor de texto se suicidaría de ocurrirle algo similar».
Lo anterior significa que todo accidente o todo imponderable (unos espectadores que llegan tarde, un apagón inesperado, un tropezón y caída de un actor, un ruido molesto de la calle, etc.), tenga la procedencia que sea (el público desde el patio de butacas; el propio actor en el escenario o entre bambalinas incluso; técnico por fallos en la iluminación o el sonido; externo si la representación tiene lugar en la calle o en un espacio abierto, etc.), no sólo no deben desorientar, desconcentrar o desazonar al actor sino que por el contrario, deben ser incorporados a la representación en curso. El actor ha de apropiárselo, desarmando al azar ciego y caprichoso, domándolo o incluso domesticándolo, convirtiéndolo así, de elemento disruptivo, de enemigo privado de conciencia, de ente irracional, en parte del espectáculo e incluso podríamos decir que en protagonista durante un cierto tiempo, siempre corto, esto es en breve protagonista. Es algo así como si nacionalizáramos a ese extranjero para que dejara de serlo; eso sí, nacionalizándolo de verdad, «naturalizándolo» que dicen los franceses, esto es haciéndolo nuestro, con nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra religión, etc., en definitiva haciéndolo «carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre» y no como se hace con los futbolistas foráneos, por poner un ejemplo.
Parafraseando -y contradiciéndolo también- a Mallarmé, digamos que el actor con recursos «abolit le hasard» (suprime el azar, lleva a cabo su abolición).
No sólo no hay motivos para no suicidarse en ningún caso, sino que incluso hay motivos para alegrarse pues saber salir airoso de estos malos pasos suscita la admiración en el público y otorga a la representación un toque, un componente casi mágico, de gran efecto. Sí, lo que en principio es un contratiempo puede ser trocado, con la suficiente habilidad, en un regalo dotado de una presencia casi sobrenatural, en una suerte de don de una divinidad traviesa, pero en el fondo bienintencionada; lo que ocurre es que a esa divinidad le gusta, por ser algo gamberra, ponernos a prueba.
Me pide mi editor -y a ver quién es el guapo que le niega nada a un editor- que, desde mi experiencia personal, ilustre lo anteriormente expuesto mediante unos cuantos ejemplos.
¡Vamos allá!
1. La plaga de los móviles
Recientemente se lamentaba el actor José María Pou de esos móviles que de manera contumaz martillean las representaciones hasta el punto de que en Valladolid llegó a parar la representación para, irritado, quejarse de estas inadvertencias por parte del público que dañan el trabajo y el clima que hasta el momento se haya podido crear por parte de los actores. Y desde luego a José María Pou hay que concederle razón. Dicho esto, veamos un ejemplo de cómo lidiar con ese toro suelto del móvil inoportuno y recurrente.
Sala Galileo Galilei. Año 2001. Estamos representando «La princesa Iseo la Rubia». Bien al principio, suena un móvil, justo en el momento en que yo, con la máscara del capitano Spaventa, estoy representando el papel del gigante Morholt, emisario del rey de Irlanda en Cornualles. Tras haber localizado al usuario, bajo al patio de butacas. Se lo pido y hablando por él, digo: «Sí, Majestad… Cómo no, Majestad… Descuide, Majestad… Siempre a sus pieses, Majestad… (y muy virilmente grito:) ¡Viva Irlanda, viva la verde Erín!» Devuelvo al espectador su móvil y, dirigiéndome al público, digo: «Era Su Majestad, el Rey de Irlanda». Luego, antes de volver a subir al escenario para proseguir con el previsto desarrollo de la representación, me echo la máscara hacia atrás, descubriendo mi rostro y, estrechando la mano del susodicho espectador, le agradezco su «colaboración». Sí, pues es importante, tras el gag, tras la intervención para neutralizar ese estímulo distorsionante, mostrar al espectador implicado y al público en general que uno acepta las cosas tal y como son y surgen y que se renuncia al enojo, al rencor y a toda posición de sobreelevación para establecer una relación de igualdad y fraternidad con el respetable.
Me explico: el actor ostenta el poder pues posee unas tablas, una técnica (proyección de voz, por ejemplo, o presencia escénica) y una posición de la que carece el espectador, quien por otra parte se halla expuesto a la mirada de los otros que con él conforman el público y se encuentra avergonzado por el error cometido de que le sonara el móvil, por haber olvidado apagarlo. Por ello es necesario quitar hierro al asunto, restablecer el equilibrio roto e igualar los niveles -que son a la vez físicos, al hallarse en alto el escenario, y jerárquicos o simbólicos-: el de arriba o del actor con el de abajo, el del espectador. Éste, por otra parte, ha pagado -o no-, pero es de obligado cumplimiento el hacer todo lo posible para que disfrute y para ello, en primer lugar, hay que garantizarle su seguridad psíquica, su tranquilidad, su incógnito, su bendito anonimato. Nunca el actor, bajo ningún concepto, puede mostrarse impertinente con el público.
Podrían narrarse muchísimas más anécdotas de aprovechamiento escénico del móvil que suena entorpeciendo la representación, pero, como nos eternizaríamos, baste el anterior ejemplo.
2. El espectador que llega tarde
El espectador (o los espectadores) que llega tarde, a menos que sea un prepotente y que por ese motivo se haya demorado aposta, entra cohibido, quisiera las más veces que se lo tragara la tierra por lo expuesto de su situación… pero el actor, acechante, sí que lo ha visto y hay que aprovecharlo… Con un poco de recelo fingido, aunque amablemente, le preguntará si ha pagado el importe de la entrada y, como invariablemente responderá que sí, se le indicarán las localidades o puestos libres. Si no las hubiera, o fueran difíciles de encontrar, se le invita a sentarse en un lateral del escenario o en el pasillo del patio de butacas, intentando paliar la incomodidad del asiento con un periódico para que no ensucie sus posaderas, por ejemplo.
En una ocasión, en el año 2003, en el desaparecido café-teatro Tierra y Fuego, en Tribunal (Madrid), estando representando «El Ruiseñor y la Urraca», llegó una bella espectadora con su pareja. Buscaba acomodo en la penumbra del local. Interrumpiendo la representación, me dirijo a ella, más que a él en cualquier caso, y le digo: «Discúlpeme usted, señorita, por haber comenzado sin su presencia. Yo quería esperarla, pero la empresaria me amenazó con no pagarnos y me vi forzado a traicionarla, a usted y a su… (miro entonces a su acompañante, como si fuera a decir: «y a su… acompañante»), pero rápidamente vuelvo a mirarla a ella y a dirigirme a ella para acabar la frase que quedó en suspenso con un «a su… belleza sin igual». Añado: «Aquí hay dos sitios libres… Gracias por venir a honrar este local y esta humilde función… Por favor, señores y señoras, ¡un aplauso para esta donosa damisela!» El público aplaude. Y la señorita, ufana. Merecidamente por otra parte. Hay que hacer las cosas bien y no dejar a nadie fuera y, así, para acabar, mirando al acompañante, le digo:»Un aplauso también para usted, caballero». Doy dos palmadas precipitadas y sin gran entusiasmo y no dejo que nadie aplauda a continuación pues deprisísima vuelvo a la actuación que momentáneamente ha quedado entre paréntesis.
Baste este ejemplo para ilustrar cómo se puede proceder ante los retrasos.
3. Mark, el inglesito inoportuno
Jornadas medievales y del Renacimiento de Ibiza. Mayo 2003. Representamos «Eivissa contra el Gran Turc» en el claustro del que fuera convento de dominicos y que es actualmente ayuntamiento de la ciudad de Ibiza. La función en cuestión comienza a las doce de la mañana. Hay un gran gentío en el exterior que sube y baja, como piojos en costura, la estrecha cuesta que conduce desde el Portal de Tablas, la entrada a la ciudad intramuros, hasta la catedral. Cualquiera puede acceder, con total libertad, desde la calle al claustro; no tiene para ello más que empujar la puerta y entrar.
En medio de la representación, estando yo solo a la sazón en el escenario, entra en el claustro una señora inglesa aún joven, espigada, rubia, agraciada, buscando a quien, imagino yo, será su hijo que ha debido de extraviársele. Sin reparar -porque no le da la gana- en que está entorpeciendo nuestro trabajo con su enojoso proceder, como si se hallara en Gibraltar, comienza a llamar en voz alta a su hijo: «Mark!, Mark!», mirando a un lado y a otro y haciendo por encontrarle. Quizá, a modo de disculpa, pudiéramos pensar que la ansiedad por la desaparición del vástago la lleve a no percatarse de su mala educación, pero es que en realidad tampoco se la percibe muy preocupada, aunque, claro está, quizá sea tan sólo una apariencia pues no hay que olvidar eso de la flema inglesa. Sea lo que sea, yo no doy crédito, la verdad… Mira si no habremos actuado ya miles de veces para alumnos de instituto, que es como decir ante los hunos de Atila; qué no habremos visto y oído… pero una cosa así… y en una señora elegante ¡y británica para más inri! «Esta tía tiene que estar drogada», pienso yo para mis adentros. En fin ¡hagamos de tripas corazón y de necesidad virtud! De un salto bajo del escenario, me coloco tras de la dama y comienzo a vocear yo también: «Mark!, Mark!» Añado: «Where are you, my beloved Mark? Hasn´t anybody seen little Mark?» («¿Dónde estás Mark adorado?») Me coloco ante ella, frente a la madre, y le espeto: «You see, madam, nobody has seen your fucking Mark!» (Lo ve usted, señora, ¡nadie ha visto a su puto Mark!)
En realidad, esta improvisación forzada por esta agresión fruto de la displicencia, es buena, creo yo, siempre y cuando excluyamos el exabrupto final del «fucking», dicho además con ira, que emborrona la guasa anterior. No hubiera debido yo mostrarme tan abiertamente irritado al final. Más elegante, más acorde con el tono cómico de obra e improvisación, hubiera sido un, por ejemplo, «You see, madam, Mark is not here. Be sure I will tell him you´ re looking for him if I ever meet him. Bye bye, madam, and good luck! (o «May we proceed now with our play? Thank you, madam. God bless you! Bye, bye») («Como puede usted ver, señora, Mark no está aquí. Tenga usted la seguridad de que si me lo encuentro, le diré que le está buscando usted. Agur, señora, y buena suerte» o «¿Podemos volver ya a nuestra representación? Gracias, señora. Que Dios la bendiga. Hasta la vista») y luego le hubiera podido besar la mano. También, por qué no, pero cuanto voy a decir acaba de ocurrírseme ahora mismo, mientras escribo estas líneas, una vez la inglesa se hubiera dado la vuelta y fuera a abandonar el recinto, hubiera podido gritarle: «¡Gibraltar español!» (o como sugería Summers «Gibraltar Spanish!… a ver si así se enteran»). Prescindiendo de esta última ocurrencia, qué duda cabe que se hubiera, de esta forma, ganado en coherencia y amabilidad. Responder bien por mal, eso también vale en el teatro (no olvidemos que el teatro es liturgia, que sus orígenes son religiosos y que el actor es oficiante). La amabilidad… la amabilidad, generalmente, es reconocida y agradecida por el público y es casi un deber el tenerla siempre presente sobre las tablas (o cuando se desciende de ellas).
4. El ruiseñor del Jalón, episodio lírico
Calatayud. Abril 2005. Estamos representando «La Princesse Yseult la Blonde» en el salón de actos de la Escuela Oficial de Idiomas. El Jalón lame prácticamente el edificio, o al menos así lo recuerdo. Como hace calor, hay una ventana abierta al río.
Me hallo solo en el escenario. En ese momento soy el propio Tristán que acaba de volver, desde Irlanda, a su patria de Cornualles. De repente, estalla en la enramada el apasionado canto del ruiseñor, pajarico bueno, pajarico del amor. Es tan bella su voz, tan melancólica, tan matizada, cuadra tanto a la historia de amor de Tristán e Iseo (recuérdese a este respecto «Le domnei des Amanzs», relato medieval en que Tristán llama en la noche a Iseo, imitando el canto del ruiseñor, para que ésta, desprendiéndose de los brazos de su marido, el pobrecico Rey Marc, acuda al reclamo del amor y se funda en el abrazo amigo) que no puedo por menos que, tras indicar al público que está cantando el ruiseñor, invitándole a extasiarse ante su arte, saltar hasta la ventana por mejor oírle y dirigirle unas encendidas alabanzas. Sin embargo no calculo bien y choco de cabeza contra la persiana que no está subida del todo; entonces finjo desmayarme a consecuencia del golpe, cayendo hacia atrás y haciéndome el muerto; luego levanto el cuello, me doy aire a mí mismo con la mano como para revivirme y, proyectando entonces, rectas, ambas piernas hacia atrás, coloco el cuerpo de pechos contra el suelo y de un bote me incorporo. Ahora sí, vuelvo a saltar sin contratiempo alguno y desde la ventana, agarrándome a la reja, pero proyectando la voz hacia la sala para que se me oiga, voceo: «Ô toi, rossignol, petit oiseau de l´amour, coeur et âme de Tristan et Yseult, chante, chante encore, pour ce charment public, pour ces puissants seigneurs, pour ces belles dames, pour ces gentes demoiselles, pour Tristan et Yseult, pour l´amour de Dieu et aussi pour les misérables jongleurs que nous sommes» («Oh tú, ruiseñor, pajarico del amor, corazón y alma de Tristán e Iseo, canta, sigue cantando, para este público encantador, para estos poderosos señores, para estas bellas damas, para estas donosas damiselas, para Tristán e Iseo, por el amor de Dios y también para nosotros, míseros juglares»). Salto de vuelta al escenario y entonces me dirijo al público directamente. Digo: «Je vous prie d´excuser cet élan mais c´est que j´adore et le rossignol et son chant. C´est une passion! Qui peut lutter contre le dieu Amour?» («Les ruego tengan a bien excusar este impulso, pero es que me apasiona el ruiseñor y me apasiona su canto. ¿Quién puede luchar contra el dios Amor?»), siendo esta última frase una cita anticipada del final de la obra. Añado, volviendo la cabeza hacia la ventana: «Merci, le rossignol» («Gracias, ruiseñor») y vuelvo a la obra y a la función.
Luego, cuando está a punto de concluir la representación, Tristán, en el barco de vuelta a Cornualles llevando esta vez a Iseo a bordo para entregarla como esposa a su tío, el pobrecico Rey Marc, tras haber compartido, inadvertidamente, con Iseo el filtro de amor y al sentirse felizmente desgraciado porque se ha enamorado de ella y porque ese amor, él lo presiente, será y es ya «más fuerte que la Muerte» y le proporcionará las mayores alegrías y los mayores dolores, y casi siempre ambas cosas a la vez, por todo ello, abandonando entonces el barco que aproa ya el puerto de Tintagel en que, ilusionado, nos espera el pobrecico buen Rey Marc, «en carácter, en personaje» (in character, esto es siendo el personaje, actuando, sin romper la función, sin establecer un corte, sin «salirme» del personaje), vuelvo briosamente a la ventana y, a gritos (no destemplados, ciertamente), impetro a maese Ruiseñor que, por el amor de Dios, vuelva a embargarnos con su voz, mas no respondió mestre Ruiseñor y fue gran lástima. El público hubiera creído que yo, como Orfeo, o como el santo Francisco, podía comunicarme con las aves del cielo. No pudo ser y, sin embargo, nunca olvidaré aquellos dos momentos de improvisación, requerido por la belleza del pajarico del Amor.
5. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores (Génesis 3,7)
Representamos «La Princesa Iseo la Rubia» en el Café del Infante, en Villaviciosa de Odón. Navidades del año 2000. El escenario es tan estrecho, actuamos tan constreñidos espacialmente que en un momento determinado de la representación el biombo tras del cual cambio rápidamente de máscara y de personaje, se nos viene abajo con estrépito. Llora un niño, asustado. Han quedado expuestos y al descubierto tanto nuestro attrezzo como el otro actor, Miguel Aguirre, que estaba allí al resguardo, esperando a salir a escena cuando le tocara. Aquello ha sido como si nos hubieran despojado y desvestido. Lo oculto queda a la vista del público. La situación es engorrosa y desde el punto de vista estético, fea… Entonces me planto delante de Miguel y pongo mis manos abiertas sobre los genitales. El público ha comprendido perfectamente y aplaude la ocurrencia, o más bien la puesta en evidencia de la correspondencia y asociación entre lo que se tapa teatralmente hablando y lo que se tapa corporalmente por razones de pecado original.
Volvemos a enderezar el biombo y, mientras Miguel lo asegura, voy a consolar al niño atemorizado. Una vez calmado, gracias a la madre mucho más que a mí, una vez restablecido el orden alterado, se reanuda la representación atacada por el malhadado azar y por esa rebelión de los objetos.
6. Una auténtica marrullería (imperdonable)
Uno se ha colocado ya tantas veces la máscara de los zanni que algo se le tiene que quedar de sus malas artes y de sus trapazas. Y ello a pesar de que las máscaras de los primi zanni, esto es de los listos, como puedan serlo un Brighella o un Scapino, me las haya puesto bien poco; tanto es así que su interior luce casi prístino aún, sin esa pátina que ennegrece el cuero a consecuencia del sudor que mana con generosidad de la frente del actor en acción y que sí poseen las de Lupo y Arlecchino, que son secondi zanni, o sea tontos. Sí, es esto bien cierto, pero imagino que, a lo largo de la Historia, de tanto intrigar juntos, algo se les habrá pegado a los estólidos e incapaces por parte de los fuleros con alma de zorro.
Sea como fuere, el caso es que, corriendo el año 2004 si no voy errado, llegamos al salón de actos de la Escuela Oficial de Idiomas de Majadahonda , con la antelación suficiente y, cuando nos ponemos manos a la obra para montar el escenario y colocar cada cosa en su sitio, caigo en la cuenta de que he olvidado en el estudio el CD con la giga irlandesa que Marisa Moreno, nuestra bailarina, interpreta al final. Y ya no da tiempo a volver por el CD en cuestión… ¡Consternación!
Hemos venido a representar «Where the girls are so pretty». En la primera parte, canto a pelo, a capella como se dice, una serie de canciones populares irlandesas decimonónicas, entre ellas «Molly Malone», con la que «abrimos plaza», habiendo coreografiado algunas de ellas Marisa para luego bailarlas. Bien, la voz puede debilitarse, encogerse, atragantarse, «atravesársele a uno el alma en la garganta» como escribe Cervantes; puede incluso perderse para siempre, pero, de existir y de estar en buenas condiciones, es imposible dejársela en casa. ¡Menos mal!, ya es algo, sí, porque no ocurre lo mismo con la música enlatada…. para desgracia nuestra.
Tras esta primera parte de canciones, pantomimas y bailes, viene «Who is ringing Independence bells?», que concluye con una muy alegre giga grabada en CD e interpretada por Marisa. Esta giga se anuncia en nuestra propaganda, es reclamo publicitario, se hace hincapié en ella; además la profesora que nos ha contratado, me manifestó por teléfono su deseo de verla bailada y hoy, cuando la hemos conocido en persona, nos ha vuelto a manifestar ese mismo interés.
El problema es, como sabemos ya, que no hemos traído el CD y que, por tanto, no habrá giga que valga. Se lo comunico a mis compañeros, que se resignan ante la carencia. Tras entonar, en mi fuero interno y también ante ellos, un compungido mea culpa, digo al otro actor, Miguel Aguirre -encargado siempre de las cuestiones técnicas de luz y sonido- que vaya, cuando quede poco tiempo para el inicio de la representación, a la cabina del sonido y haga como que no funciona. Miguel, cómplice del engaño, me secunda. Unos diez minutos antes de la hora prevista para que dé comienzo la función, comunicamos a la profesora, bastante azorada ya por la responsabilidad contraída ante su público de estudiantes y también ante nosotros pues quiere satisfacer y quedar bien con todos, que no funciona el aparato de la música y es evidente que ella, como yo por otra parte, no tiene la menor idea de estas cosas de la electricidad y la tecnología; son cosas que se sienten, que se ven a la legua, o por intuición o por deducción y también por observación. Uno puede equivocarse, claro está, pero generalmente se acierta. Con ello quiero decir que no cabía la posibilidad, de ser cierta mi conjetura, de que la profesora entrase en la cabina, lo revisara todo y nos manifestara, hundiendo así nuestro gozo en un pozo, que sí que funcionaba la instalación. Pero no, se ha tragado la patraña y le ha subido aún más la ansiedad.
Una vez asumido ese riesgo, como se ha resuelto en éxito pues el viento de la Buenaventura parece soplar a nuestro favor, haciendo caso omiso de aquello de que la Fortuna es mudable y de que hay que proceder siempre con mucha cautela y andarse con mucho cuidado, decido llevar las cosas más allá y afrontar un nuevo peligro. Le digo a la susodicha profesora que, aunque el sonido sería, qué duda cabe, de calidad muy inferior, tenga la bondad de proporcionarnos un radio-cassette de CDs con el que paliar el problema. Ella asiente, claro, pues quién no se agarra a un clavo ardiendo cuando todo zozobra y hace agua. Sí, pero entonces la envuelvo diabólicamente hablándole de otros aspectos, también de suma importancia, como, por ejemplo, de que necesitamos agua para luchar contra la deshidratación pues se suda mucho, que puede ser del grifo sin ningún problema, que el agua de Madrid es excelente y que yo, estando en el Foro, nunca bebo más agua que la del Canal y que si el agua de Lozoya and so on, o más bien e così via por ser todo esto una aproximación a las malas artes de un Brighella. Marcha la profesora por el agua requerida. En mi interior confío en que, en su ansiedad, corra por ella y olvide traer el radio-cassette. Vuelve con el agua. Nada más. Como ya la sala está llena pues han entrado y se han sentado todos los espectadores, como ya es la hora y como hay que evitar a toda costa que se descubra la verdad de nuestra fulera conducta, le comunico, sin posibilidad de réplica, que comenzamos ya mismo. Y empezamos.
Al acabar la obra, tras los aplausos, cuando estamos ya recogiendo, se nos acerca la profesora organizadora y nos dice que no se ha bailado la anhelada giga. «Es cierto, contesto, pero es que como olvidaste traernos el radio-cassette… No, por Dios, qué se la ha de hacer, si eso le ocurre a cualquiera, a mí, sin ir más lejos, podría haberme ocurrido… Venga, qué importa ya; no te hagas mala sangre… Es normal, con los nervios…». La profesora va diciendo: «Ay, pero qué tonta, qué tonta…» Yo sigo: «Mira, no te preocupes, de verdad; la danza es muy bonita, adorna, pero no es imprescindible…» Tercia entonces Miguel, ¡el muy canalla!, sonriente, con «la solución es que nos llames otra vez y que entonces funcione todo bien y podáis así disfrutar de la giga».
¡Que Dios quiera perdonarnos estas engañifas tan deshonrosas, perpetradas encima con las personas que menos lo merecen, por ser ingenuas y buenas! Creedme, de verdad os lo digo, que me arrepiento de lo que hicimos, todo a instancias mías, que desde aquí quiero exculpar a mi compañero Miguel. Espero también que la profesora no llegue nunca a leer estas líneas. En cualquier caso, como, por el tiempo transcurrido, aquello habrá prescrito ya, no pensamos devolver ni un real del cachet (la parte alícuota de la giga). Eso ha de quedar bien claro. Antes que pagar, citando a Lola Flores envuelta en situación semejante, «¡que me fusilen!»
7. Pero ¿qué pinta allí esa silla?
Jornadas medievales y del Renacimiento de Ibiza. Mayo 2005. En esta ocasión actuamos en el Mercado Viejo, al pie de la admirable muralla que levantara Felipe II para salvaguardar la isla del peligro turco. Actuamos, como siempre, a pelo, esto es sin micro («de algo ha de servir la técnica», que decía el maestro Kraus); no obstante, debido a la inmensidad de la plaza, tan abierta además al trajín de gentes que bajan y suben la rampa de acceso a Dalt Vila (o ciudad intramuros) que discurre en paralelo a nuestro escenario, a la competencia de otros grupos musicales y de animación que toman parte en la fiesta general y que van por ahí de bulla, la organización nos impone un (único) micro de ambiente colgado de un pequeño andamio que corre por encima del proscenio. El técnico de sonido acaba de colocarlo, pero inadvertidamente no ha retirado la silla sobre la que se encaramó para llegar hasta la barra de la que ha colgado el micrófono. Salto a escena como Lupo; veo la silla allí en medio. «Si al menos fuese una silla de época», pienso, pero no, es una de esas espantosas de plástico que abaratan cafeterías, bares y terrazas. ¿Qué hacer? Doy una carrerita por el escenario, intentando encontrar una solución. Me acerco hasta el fondo del escenario y simulando que mi carrera queda detenida por el gran biombo trasero, tras del cual nos ocultamos a la vista del público, me dirijo a Miguel, que está entre bambalinas, y le digo en un susurro: «Me siento, me quitas la silla y te la llevas». Miguel asiente. Ha comprendido. Voy entonces hacia la silla. Finjo un gran cansancio, abatiendo los hombros, dejando pender los brazos, sacando la lengua y jadeando, justificando así el que tome asiento. Lo hago, pero sin colocar las nalgas sobre el asiento, sustentando el ángulo de 45 grados de las piernas dobladas por la rodilla a fuerza de cuádriceps. Llega Miguel con la máscara de Arlecchino por detrás sin que yo, supuestamente, pueda verlo. Finge él también cansancio y me retira la silla por detrás subrepticiamente para que así Lupo no se percate de ello; se la lleva para sentarse él en ella. Hace mutis. Yo (si bien sería más atinado decir el «personaje de Lupo»), como pienso que la silla sigue estando debajo de las posaderas, permanezco sentado en el aire, que tomo por la silla, inexistente ya, como bien sabemos (ver al respecto «12. El realismo «irreal» en el trabajo «Qué es la Commedia dell´Arte» publicado en Dokult también). Finjo entonces que alguien, entre el público, me llama, o sea llama a Lupo. Me incorporo para oír mejor. Hago como que no oigo bien por la distancia, como que no puedo oír y digo: «Perdó, però és que des d´aquí no es sent res» («Perdón, pero es que desde aquí no se oye nada») y vuelvo a sentarme, dándome la vuelta y, a pesar de que veo que ya no hay silla, como sigo pensando que sí la hay y la imaginación puede más que la percepción, llegando a distorsionarla del todo, me siento (de nuevo en el aire); al cabo de unos segundos, porque la ilusión no se puede mantener indefinidamente, caigo en la cuenta de que no hay silla, de que me estoy engañando pues, queriendo tocarla, al apoyar los brazos en ella, no palpo más que el aire; entonces grito y, tras una pataleta en el aire, caigo de espaldas.
En honor a la verdad, creo que no se rió nadie. ¿Fue porque ejecuté mal aquella acción? Para no lastimar mi orgullo, achaquemos la cosa a que había demasiada demanda estimular en aquel momento con la consiguiente dispersión de la atención del público que se había sentado (en sillas de verdad, aunque tan feas como la que generó todo el cacao aquí descrito) frente al escenario para ver nuestra representación, que ese público aún no estaba concentrado y se mostraba dubitativo. Y que quien no se consuela, ¡con lo fácil que es!, es sencillamente porque no le da la real gana.
8. Cataclismo (o Lo malo que tiene lo de la ley de la gravedad)
San Sebastián de los Reyes. Salón de actos de la Escuela Oficial de Idiomas. Primavera del 2004. Representamos «Lancelot, fin coeur» y… pero antes de continuar permítasenos un excursus. Por ser compañía de repertorio e ir de aquí para allá, cambiando de obra, idioma y lugar de representación, la Troupe del Cretino se ve obligada a representar en espacios desconocidos las más de las veces, amén de generalmente mal acondicionados, casi hostiles e inesperados por su carácter inexplorado; así las cosas, no es raro que ocurran accidentes como el que me dispongo a narrar.
La obra se inicia conmigo entre bambalinas cantando a capella «De tant penser à mon amour» («De tanto como pienso en mi amor») y así se hace. Tras el primer verso, sale a escena la bailarina Arena bailando la canción. No sé qué ocurre, si se engancha, tropieza o choca, que se viene abajo nuestro biombo y, de paso, unos como lienzos que no eran nuestros y que quedaban a un lado del escenario. El público da un respingo. Arena está indemne, afortunadamente. Abandono raudo mi escondite, corro hacia ella y le susurro que haga mutis pues, una vez recolocado todo, volveré a cantar y volveremos a empezar la representación. Entonces, sin que Miguel y yo enderecemos aún lo derrumbado, como la obra va de Lanzarotes, Arturos, Tablas Redondas y caballeros errantes, me exclamo: «Oui, nobles seigneurs, belles dames et gentes demoiselles, c´est ainsi que se trouvait le monde… abattu, détruit, en proie à l’injustice et à la violence des méchants et c´est pourquoi l´Ordre de Chevalerie fut institué, pour rétablir la paix et l´harmonie» («Sí, nobles señores, bellas damas y airosas doncellas, así era cómo se encontraba el mundo… abatido, destruido, presa de la injusticia y de la violencia de los bellacos y fue por ello por lo que se instituyó la Orden de Caballería, para restablecer la paz y la armonía»). Entre Miguel y yo levantamos lo que había caído, disponiéndolo de nuevo como estaba antes del accidente.
Ya se puede volver a empezar. Antes de ocultarme de nuevo, me vuelvo hacia el público y le digo en español: «Decíamos ayer que…» Me interrumpo y, de camino hacia las bambalinas, inicio la canción «De tant penser à mon amour». El público aplaude. Arena sale a escena de nuevo bailando con su elegancia y ese misterio que le son propios.
Al acabar la representación, tomamos algo con el muy deferente profesor que nos contrató, Noël N´dock, de origen camerunés. Comentamos el accidente del principio. Nos dice: «Quelle importance? La pièce est tellement riche, si vivante, que tout accident reste masqué et vite oublié.» («¿Qué importa? La obra es tan rica, tan viva, que cualquier accidente queda enmascarado y olvidado bien pronto»). Son unas bellísimas palabras, muy reconfortantes.
9. Sabotaje
Mayo del 2010. Cafetería Mikafé en Villaviciosa de Odón. Representamos Bárbara Ambite «Calas» y yo «En el Infierno hay un tablao»; ella al baile y yo de cómico.
Al parecer esta cafetería carece de licencia administrativa para ofrecer espectáculos y, según comprobaremos más tarde, el disco-pub que queda encima, imagino que por aquello de la competencia desleal, no lo ve con buenos ojos. Comenzamos la representación, que discurre con toda normalidad; sin embargo, poco antes del final (imagino que hasta entonces habrán estando sopesando los pros y los contras y que hasta ese preciso momento no se habrán decidido a tirar a degüello), se dispara intermitentemente una alarma, activada desde arriba, muy molesta, muy engorrosa. Su intención no es otra que entorpecer y a la postre hacer imposible nuestra función. Entonces Satanás, pues en aquel momento endoso ese disfraz y encarno ese personaje, se vuelca en una serie de improperios (teatrales, claro está, sin palabrotas ni obscenidades) contra los enemigos de arriba, tan envidiosos y tan inmisericordes, tan abusivos, tan despiadados, pues, no contentos con habernos despeñado desde el Cielo hace ya… mucho, bastante antes del Pleistoceno, se obstinan, en su contumacia, en querer hacernos pagar hasta el fin de los tiempos nuestra rebelión y si aquélla fue ahogada en sangre y huesos rotos, por ser la caída desde tan alto hasta tan bajo, ahora porfían en querer rompernos los tímpanos y sacarnos sangre por las orejas.
Sí, pero lo que comenzó bien, acabó mal porque las palabras de Satanás se las llevó el viento y la sirena siguió mortificándonos y, aunque felizmente quedaba poco tiempo para el final, tuvimos que seguir como pudimos luchando contra la muy poderosa sirena y llevando siempre las de perder, tanto es así que Calas hubo de ejecutar su zapateado con ese lamento desgarrador e inhumano como fondo «musical». El público, no obstante, valoró nuestro denuedo y, como suele ocurrir, se puso de parte del más débil («El sufrimiento, ese segundo valor», que escribiera Hernán Cortés al Emperador), premiándonos con una gran ovación.
10. Puente entre dos mundos
Móstoles. Anfiteatro del Estanque en el Parque del Cuartel Huerta. Finales de junio del 2007. Dentro del programa veraniego «Cultura en la ciudad», organizado por el Ayuntamiento, representamos «Lanzarote el del corazón profundo». Los personajes principales son Lanzarote, la reina Ginebra, el rey Arturo y Satán Jesusín, en clara alusión a Sadam Husseín, tan todavía en boca de todos por lo malo que era, y también y sobre todo trasunto, o quizá más bien remedo, del moro Palomides tal y como aparece en «La Morte d´Arthur» de Sir Thomas Malory.
La representación es al aire libre, por la tarde. Tras del escenario, queda el lago artificial del parque. En una de las orillas unos jóvenes marroquíes, a la sombra de unos árboles, están tumbados sobre el césped. Aunque nuestro escenario les dé la espalda y medie bastante distancia entre ellos y nosotros, siguen en cierta medida la representación. Cuando baila nuestra Marisa, en especial cuando ejecuta su estilizada y voluptuosa danza del vientre, se entusiasman y aplauden a rabiar. Cuando aparecemos los actores, Miguel y yo, nos increpan en árabe (o en bereber, ¡vaya usted a saber!) e incluso abuchean, si bien no sistemáticamente, más bien de forma intermitente. Como, por dos veces (las cosas del flash back cinematográfico adoptado por el teatro), Lanzarote da muerte, en combate singular de daga y espada, a Satán Jesusín, caracterizado de moro de zarzuela y revista, de moro de «Moros y Cristianos» de Alcoy o del maestro Serrano, y a pesar de que Lanzarote le dé el pasaporte siempre por derecho y dando la cara y nunca arteramente y por detrás como Vellido Dolfos, los magrebíes, en ambos casos, muestran ostensiblemente su descontento, que se hace aún más patente al acabar la obra y saludar al público. Marisa vuelve a ser aclamada. Aquí no sólo no les quito razón, sino que se la concedo muy gustosamente. Nosotros, por el contrario, somos vilipendiados.
La situación era chusca. De alguna manera, aquello, espacialmente, era como la plasmación teatral del estrecho de Gibraltar, con aquel lago artificial a guisa de separación marítima de dos continentes, de dos culturas, de dos mundos. Parafraseando a Espronceda: «África a un lado, al otro Europa y allá a su frente, Móstoles».
Y ahí quedó todo. Nosotros recogimos y marchamos. Los partidarios del moro Palomides (lo que ellos no saben, por no haber leído a Sir Thomas Malory, es que acaba por hacerse bueno y abrazar el cristianismo) quedaron tumbados sobre la hierba. Luego lamenté el que no se me hubiera ocurrido nada para tender un puente sobre el mar, sobre la endemoniada corriente del Estrecho, obrando así el prodigio, por medio del teatro, de integrar a los magrebíes; sí, un puente escénico como mano tendida al Islam para hacerle recapacitar y hacerle desistir de machacarnos a los cristianos en Iraq, en Siria, en Pakistán, en Nigeria y de hostigarnos en el Líbano, Egipto, etc. En fin, otra vez será.
11. Olé los cantaores buenos
Representación de «Lanzarote, el del corazón profundo» en la Residencia de Ancianos de Alcorcón (Madrid). Noviembre 2010. Es la tercera vez en tres temporadas que acudimos a este centro, siempre con obras distintas. Parece que nuestra presencia lleva visos de institucionalizarse y eso es siempre bueno. Trabajamos Marisa Moreno (danza del vientre), Alexia Ambite (hermana de Bárbara Ambite «Calas») y yo mismo. Para dar cabida a Alexia, que en esos días está bailando con nosotros, amplío un zapateado que forma parte de la obra y modifico ésta en parte.
Uno de los problemas de la ancianidad es la demencia. Las representaciones anteriores en este centro geriátrico no fueron fáciles; es más, en cierta medida fueron aún más ásperas que las que llevamos a cabo en los institutos y muy parecidas a algunas que dimos para niños deficientes, sí, porque, dado el estado mental de muchos de los residentes, no paran de hablar, a voces las más veces, de interrumpir constantemente, de… baste así, que esto no debe ser, ni por asomo, uno de esos Cahiers de Doléances que, en parte, originaron la Revolución Francesa. El caso es que uno de los ancianos, desde el fondo, intermitentemente, lanza un auténtico berrido, gutural, desgarrador, diabólico, que le pone a uno los pelos de punta. La primera vez que raja el aire con él, me viene a la memoria el alarido del judío Lianschin en «Los endemoniados» de Dostoievski, cuando tras haber cometido, junto a sus compañeros, el asesinato de Chatov, tras unos momentos de estupefacción lanza aquel alarido que el genio ruso describe así: «Hay momentos de pavor enorme; tal, por ejemplo, cuando súbitamente se oye a un hombre gritar con una voz que no es la suya y que nunca hubiera podido sospechársele. La voz de Lianschin no tenía nada de humana y parecía pertenecer a un animal feroz». Realmente, aquel baladro ponía espanto. Yo quedo sobrecogido, la verdad. La tercera vez que grita, interrumpo la obra, y grito yo también voceando «¡Pescado fresco, oiga, sardinas frescúes, que son de Santurce, oiga!» Nuevo alarido. Entonces contesto; «¡Alfombras, alfombras turcas, oiga, baratas, de la Anatolia!». El «endemoniado» prosigue pertinaz, pero como yo no soy Jesucristo ni hay por ahí ninguna piara de cerdos hozando la tierra pues no nos hallamos en tierra de paganos gadarenos sino en la muy cristiana Alcorcón, ¡a ver, díganme ustedes cómo le saco yo los demonios! A todo esto, a la asistenta social, que es quien tiene la amabilidad de contratarnos, no parecen agradarle demasiado mis chanzas, que posiblemente ella considere salidas de tono o burlas a un enfermo. Yo la observo de soslayo pues uno ha aprendido ya a reparar, si no en todo, sí en casi todo o en bastantes cosas al menos; por otra parte se cuentan con los dedos de una mano las ocasiones en que actuamos con unos focos deslumbradores que nos oculten el respetable.
Ni que decir tiene que el anciano sigue obcecado en su vocinglería estridulante. A todo esto sale a escena Alexia, dispuesta a bailar su, si no yerro, seguiriya. Alexia pertenece al cuerpo de baile de Joaquín Cortés; está acostumbrada a que, allí donde vaya, haya silencio y respeto. Con nosotros lleva sólo trabajando un par de días. Ayer, sin ir más lejos, actuamos en Tudela (Navarra) y el público, muy atento y educado, siguió con gran interés sus coreografías. Alexia, amén de otras cosas muy bellas, es guasona y tiene mucho desparpajo. En cuanto a sal… si fuera algún día al Puerto de Santa María, qué duda cabe que, como en los célebres tangos, los gitanillos le preguntarían que a cómo vende el kilo de la sal que va derramando. Tras una de las desgarradas quejas del anciano, se para Alexia y, dirigiéndose al patio de butacas, se exclama: «¡Ole ahí los cantaores buenos!»
No nos han vuelto a llamar y han transcurrido ya más de dos años desde entonces. No lo achaco a la crisis. Yo soy cristiano, aunque malo. Toda persona, sea como sea y sea quien sea, es persona, posee dignidad inalienable y nadie es superfluo y prescindible; dicho esto, aun no siendo yo cristiano, afirmaría lo mismo. Sé que el darwinismo social lleva a los crímenes nacional-socialistas. Ahora, de ahí a no poder sacar punta cómica a las cosas, de ahí a evitar obsesivamente no ofender a nadie… no es no sólo que medie un abismo, sino que lo cómico se revelaría imposible y habría que acabar por reducirlo a contar chistes de suegras, aunque, bien mirado, digo yo que las suegras también son personas y podrían sentirse atacadas en su dignidad, en sus derechos… ¿o no?
12.»Iberia» es un Caronte alado
Sí, Iberia es un Caronte alado, con la diferencia de que cobra bastante más que una simple monedica. Iberia conduce las almas de los españoles al Cielo.
Ibiza. Representación nocturna de «Proud Spaniard» en el Claustro del Ayuntamiento en junio de 1990. ¡Caramba, hace cuantísimo tiempo! Por aquel entonces mis colaboradores y miembros habituales de la Troupe ¡eran niños que iban a la escuela!
Autoríceseme aquí un pequeño excursus que servirá para aclarar lo que se expondrá luego. En Roma, algunos años después de la fecha señalada más arriba, tuve la suerte de asistir en verano a las representaciones de Plauto que se daban en el teatro romano del puerto de Ostia. El aeropuerto de Roma, el «Leonardo da Vinci», más conocido como «Fiumicino» por llamarse así el municipio que lo acoge, se encuentra bien próximo a las ruinas del antiguo puerto imperial, de tal modo que, aterrizando y despegando, los aviones se hacen notar, ¡y de qué manera!, llegando a cubrir en ocasiones totalmente la voz de los actores. En una de ésas, el intérprete principal de «La Olla», aquél que encarna a Euclión, se detuvo en su actuación y quedó contemplando, como hechizado, el avión sobrevolándole. Aquel anacronismo fue de una gran belleza y prorrumpimos los allí congregados en un aplauso.
En el verano ibicenco, ya desde mayo y hasta bien entrado octubre, el tráfico aéreo es apabullante. Aquello es un ir y venir constante, un trasiego sin pausa de aviones, aterrizando y despegando. Ibiza es una isla pequeña y el aeropuerto de las Salinas queda asimismo bien próximo de la ciudad, planteándole el mismo problema que el de Fiumicino a Ostia, tal y como ya se ha expuesto.
El «Proud Spaniard» es, como el título indica, un ser extremadamente altivo que siempre exalta lo español. En un momento determinado de la obra muere y él mismo narra, dramatizándolos, su fallecimiento, su entierro, su ascensión a los Cielos y el posterior derrocamiento de Dios para pasar él a ocupar el Trono Eterno y Celestial del Hacedor Universal… Me encuentro de cuerpo presente, tumbado en el féretro y expuesto a la vista de deudos, allegados (nobilísimos todos) y pueblo, con los brazos cruzados sobre el pecho y mi estoque de matar toros y enemigos de España y de la Fe Católica reposando sobre mí desde el esternón hasta los hinojos. Sobrevuela entonces el claustro, a muy baja altura, un avión. Gran estruendo. En silencio yo, dejo que pase. Una vez alejado el avión con su prolongado trueno, me exclamo, alzando la cabeza y señalando el cielo con el índice de la mano derecha: «My soul always flies with Iberia (pronúnciese «Aibiria»)» («Mi alma siempre viaja con Iberia»). El público apreció la ocurrencia, aquello, nunca mejor dicho, de «cogerla al vuelo» y aplaudió, divertido.
Era, claro está, cuando Iberia era empresa estatal española, cubría todo el territorio nacional sin pensar en «rentabilizar» u «optimizar» los capitales, en definitiva cuando funcionaba relativamente bien y daba servicio a quienes la manteníamos con nuestros impuestos; algo bastante ajeno a ese ente privatizado y multinacionalizado, que nadie sabe muy bien qué es ya y cuyas prestaciones se han encarecido y cuyos servicios, menguados, se han depauperado tantísimo.
13. La paloma que descendió del Cielo
Se me ha nublado el recuerdo y no sé a ciencia cierta si sucedió en Badajoz, en el 2004, o en Soria, bastante después, en el 2009, hasta tal punto tengo aquí la memoria confusa y es que, sí, ciertamente media mucho entre ambas fechas y dista mucho una ciudad de la otra, pero es que tanto aquel gran instituto pacense como la Escuela Oficial de Idiomas de la ciudad castellano-vieja, poseen una especie de claustro o gran patio en el que se posan las aves del cielo. En ambos casos representamos «Lancelot fin coeur». Poco antes del final, cuando, trasunto de cuanto acontece -como ya se señaló anteriormente en «10. Puente entre dos mundos»- en el libro de Sir Thomas Malory, nuestro Satán Jesusín, desdoblamiento del moro Palomides en la novela inglesa, secuestra a la Reina Ginebra, Lanzarote, aunque desde muy lejos, intuye y oye en lo más profundo de su corazón («corazonada» y «au fin fond de son coeur» y de ahí que el título en francés, primera versión de esta obra multilingüe, sea «Lancelot fin coeur», que, además, hace alusión a la «fin amor» del amor cortés trovadoresco y provenzal que ha informado desde entonces todas nuestra ideas y concepciones del amor) la voz angustiada de su amiga, la reina, reclamando su ayuda. Justo en ese momento, ¡oh divino prodigio!, entró en el salón de actos una atrevida paloma, siendo a pesar de todo gran lástima que no fuera blanca, cándida paloma, pero es que no se puede pedir todo, qué caray. Bastante hizo el azar, adornándose de gentileza y poesía. ¡Una vez más había que coger aquello al vuelo! Me dirigí a ella verbalmente sin moverme de encima del biombo, donde paraba yo entonces, para no atemorizarla, y le dije: «Oh toi, pigeon voyageur (paloma mensajera), toi qui n´es pas l´alouette, messagère du jour, mais qui es le messager de l´amour» («Oh tú, paloma mensajera, tú que no eres la alondra, mensajera del día, sino que eres la mensajera del amor») (hasta aquí estaba plagiando a Massenet en su ópera «Roméo et Juliette» basada en la obra de Shakespeare). «Envole-toi vite (esto y lo que viene luego es ya de cosecha propia), vite, vite, bien vite et va lui dire que je cours à son secours!» («Vuela aprisa, aprisa, muy deprisa y ve y dile que corro en su ayuda») y, dando una palmada y abalanzándome sobre ella, la asusté y entonces ella alzó el vuelo y huyó por donde había entrado. Aquella aparición me cautivó, me dejó encantado. Aquella paloma, mensajera evidentemente, mensajera del amor, me la enviaba Ginebra desde el fondo de los tiempos, desde los tiempos que nunca existieron o que existieron más modestamente, pero que la fantasía magnificó, ¡desde el mito! y bajó del cielo para devolver a la Reina el aliento de su buen amigo y que su ánimo no desfalleciera en la tribulación.
14. Pimientos asados de la Ribera
Tudela (Navarra, la Ribera). «Lancelot fin coeur». Año 2004. En esta representación, muy cerca ya del final, cuando Lanzarote corre en busca de su amada, lo hace a lomos de su corcel, domado a la andaluza. Estamos en Navarra, como queda dicho. Oigo que una espectadora, a la vista de los caracoleos y coqueta altanería de las evoluciones del caballo, menciona al rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, uno de los mejores y además navarro de nacimiento. Siempre que se toca el tema taurino, aun tratándose de rejoneo, siento la pasión desbordarme el pecho y derramárseme por los labios. Interrumpo la representación y me pongo a hablar de tauromaquia, en español ya, olvidando el francés en que estamos representando, con el público. Acabamos hablando de los espárragos, las alcachofas y pimientos que producen las huertas de esa bendita tierra. Una señora me promete una tartera repleta de pimientos asados por ella misma para cuando volvamos por allá.
Creo que el día en que, estando yo encima del escenario, oiga mentar a algún espectador a Alfredo Kraus, se acaba en ese punto la representación (aunque no nos paguen, qué más da), nos ponemos a ensalzar al inigualable maestro y convertimos aquello en una audición comentada del tenor, aunque esa audición tenga que sustentarse en el recuerdo y no pueda hacerlo en una base física audio-visual de grabaciones o películas. Nos deleitaremos, casi en deliquio, recordando al maestro, cuya voz nos remite al Paraíso que gozaron nuestros Primeros Padres y nos anticipa la Gloria pues Alfredo es, no cantante a secas, sino cantante de ópera, cantante de teatro (nunca se cansó él de repetir que la Ópera es teatro), o sea cantante de textos engarzados en una partitura, o sea intérprete ante todo y nadie, nunca, ningún actor, ninguna actriz, ningún cantante, ha cantado y ha dicho como él.
¡Qué bello no será y qué ocasión de maravilla, el ver ascender entonces, por los cielos, a espectadores, bailarinas, actores y el recinto teatral todo (de Tudela o de donde sea) hasta anclarse por toda la eternidad en la Jerusalén celestial donde Alfredo canta por las noches!
15. El espectador también improvisa
Hospital de Valdepeñas. Año 2003. Se nos encomienda a Marisa Moreno, bailarina, y a mí la animación de una mañana de celebración, si bien todos los facultativos y demás personal sanitario se hallen trabajando como cualquier otro día pues se trata de una «sorpresa». Nuestro guión prevé visitas sucesivas a las distintas consultas, con Marisa portando la máscara del capitano Spaventa y yo, la del capitano Meo Squaquara, instando, e incluso conminando -que por algo somos ambos capitani y por tanto muy marciales, viriles y no nos andamos con contemplaciones- a los presentes a abandonar sus despachos y salas de consulta y dirigirse a la cafetería donde les espera un ágape o, como decimos nosotros, un «piritivo». Una vez todos en la cafetería, nos cambiaremos de ropa Marisa y yo y les ofreceremos una «turquería», que es como llamamos a los espectáculos de ambiente y tema oriental, en que Marisa ejerce de sublime bailarina de danza del vientre y yo de turco estulto o estrambótico o zascandil.
«¡Al piritivo, mortales!», es nuestro grito de guerra. Comenzamos por el servicio que nos queda más cerca de la sala que hizo las veces de vestuario. Se trata del de Traumatología. Ya la directora del hospital nos ha advertido de que en ese servicio hay bastante guasón. Y así lo han de probar los hechos. Tras la sorpresa inicial de ver a dos tipos enmascarados entrar tan inopinadamente y de golpe y además dando voces, al cabo de unos segundos uno de los «traumas» allí presentes, reacciona. Ya he dicho que yo luzco la máscara del capitano Meo Squaquara, un gran narigudo cuyo apéndice nasal es un descarado falo. Se me acerca, pues, uno de los médicos y me dice: «Me parece a mí que se ha equivocado usted. La consulta que busca es la de Urología». Gran carcajada. Marisa y yo somos los primeros en desternillarnos ante lo bien hallado de la ocurrencia. Y no añadimos nada. Basta así. No se trata de competir en ingenio ni con el espectador ni con nadie.
16. Olvido garrafal
Móstoles. Escuela Oficial de Idiomas. Año 2002. Representamos «La Princesse Yseult la Blonde», una obra en la que tres de los cuatro personajes que interpreto llevan máscara. Tan sólo el apuesto Tristán y el bufón, interpretado por Miguel Aguirre, se presentan en toda ocasión a cara descubierta.
En una ocasión me dijo Antonio Fava que cuando viajaba en avión, llevaba siempre en el equipaje de mano sus máscaras y un paio di mutande (un par de calzoncillos). Si sus máscaras no viajasen a su vera y llegasen a extraviarse o a retrasarse, cuán difícil, por no decir imposible, sería actuar o dar una conferencia dramatizada ¡sobre precisamente el teatro de máscaras! Yo, siguiendo también en esto el ejemplo del maestro, cuando nos hemos desplazado en avión, he llevado siempre las máscaras conmigo, dentro del maletín, como equipaje de mano pues si se perdieran o si las robaran… ¡qué gran disgusto, qué contratiempo y qué importante nuevo desembolso tendría que afrontar!
En ocasiones -cuando las vacas gordas, claro está-, hemos llegado a representar, en diez días, cinco obras distintas, dando de ellas nueve representaciones y actuando en cuatro lenguas distintas: español, francés, inglés y catalán (que también es lengua española, claro, the other Spanish, como se refería a ella mi profesor de Voice en Inglaterra, cuando le leía algo en catalán) y es (bueno, más bien «era», que ahora estamos en tiempos de vacas escuálidas) relativamente frecuente el representar en el mismo día tres obras distintas, o dos y una, en dos lenguas diferentes.
Andábamos de la Ceca a la Meca y de la Meca a la Ceca y de aquí p´allá y de allá p´aquí, al retortero.
Toda obra lleva su propio attrezzo, sí, pero hay objetos que se comparten: el botijo, el porta-carteles, el báculo del obispo, las maletas, el bigote del turco, el pajarito que canta y gorjea, por ejemplo, y, ciertamente, las máscaras. Por razones económicas no podemos duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar los objetos. En momentos de gran actividad, ya sea por cansancio, ya sea por falta de tiempo, ya sea por gran activación psíquica, ya sea por desorden inevitable, hemos llegado a olvidar algún objeto importante (en una ocasión representando «La Princesa Iseo la Rubia» en el 2001 en el Centro Municipal «Federico Chueca» del distrito madrileño de Hortaleza, olvidé el traje de bufón de Miguel Aguirre, con lo cual éste tuvo que improvisar un borrachín tarambana, con la camisa mal abrochada, unos pantalones con perniles arremangados asimétricamente y un pie descalzo frente al otro calzado) y, créanme, no soy perdulario en absoluto y soy un tipo muy ordenadito, pero es que el mejor escribano (y yo, desde luego, no lo soy) llega a echar un borrón en un momento de descuido. En cualquier caso, ante el olvido, hemos sabido reaccionar y superar ese contratiempo de la carencia pues siempre puede uno sustituir, recurrir a una chapuza o simplemente obviar y prescindir. Sí, pero ¿y si faltan las máscaras?… Eso fue cuanto nos ocurrió.
Suelo, la noche anterior a la o las representaciones, para ganar tiempo, cargar la furgoneta con todo el material. Como queda estacionada en la calle, por temor a los robos, no dejo dentro de ella las preciadas máscaras. Aquel día desdichado, se ve que debí de salir con precipitación de casa y las máscaras allí quedaron. Una vez en Móstoles, desplegamos y montamos todo el material sobre el escenario. Miguel Aguirre da los tres golpes de rigor contra las tablas, anunciando así el inicio de la representación. Entonces, justo cuando me disponía a saltar a escena -¿pero cómo no llegué a percatarme antes de que las había olvidado en casa?-, caí en la cuenta del olvido garrafal e imperdonable. Vivo a diez minutos escasos de Móstoles. En veinte minutos hubiera ido y venido. De ser necesario, incluso habríamos retrasado la representación de un cuarto de hora, pero ya era demasiado tarde para intentar nada. No voy a salir a escena y decir a los allí congregados: «Ustedes disculpen, señores y señoras, respetable público, pero es que se ve que con las prisas me he dejado las máscaras en casa; así es que mientras voy por ellas, ¡nada, un ratito, si vivo aquí al lado!, visiten nuestro bar y en cuanto vuelva, pego un grito, se vuelven a sentar ustedes y arrancamos de una vez». Yo creo que ni Dalí se hubiera atrevido a hacer algo así, un acto tan descaradamente abierto contra sí mismo.
¡Qué angustia, qué congoja, qué vergüenza, todo ello a la vez, sí, porque es que además en la propaganda y en la nota informativa se hace hincapié en las máscaras!… En fin, como canta Agustín en «Los de Aragón» del maestro Serrano, me dije a mí mismo: «Los de Aragón (yo soy del Foro, pero da igual) / no caen sin luchar. / ¡Pecho a la vida!», o, si se prefiere, como dijo el Rey en una ocasión: «Hay que tirar p´alante«. Y actué sin máscaras. ¿Que cómo me las apañé? Exacerbando al máximo la gestualidad, expresividad corporal y voz de cada personaje, para hacerlos reconocibles y distintos de los otros. Gracias a Dios me fue bien. No sólo no hubo decepción en la sala, sino que el público, que rió a lo largo de la representación, aplaudió mucho al final. Sí, pero aquello, aunque sin intención, claro está, fue un fraude. «La princesse Yseult la Blonde» es, en gran medida, teatro de máscaras. Sin máscaras queda desvirtuada y adulterada.
Cuando acabamos una representación en lengua extranjera, solemos luego tener un coloquio con el público. Y ahí largué el gran embuste: que, como reto profesional, espoleado por un antiguo profesor mío (no di, por prudencia, ningún nombre), había decidido prescindir en aquella ocasión de máscaras para obligarme a un esfuerzo mayor en lo tocante a lo gestual, intentando llevar al máximo la exasperación en la conducta de los distintos personajes, desafiando de esta guisa la gran expresividad de las propias máscaras; en definitiva, que yo mismo me retaba a mí mismo y combatía luego contra mí mismo en un duelo a toda ultranza.
Y eso que yo, de niño, era poco mentiroso; es más, tenía grandes escrúpulos de conciencia si, incluso en lo nimio, ocultaba o deformaba la verdad. ¡Cómo cambiamos las personas!… ¡para mal, desde luego!
Tengo un disco en vivo de Gilbert Bécaud en el Olympia de París en que éste, antes de cantar una canción, explica que se trata de un tema inacabado aún, en plena fase de exploración, pero que lo va a interpretar porque su público «se lo merece todo». Gran ovación. Ahora sé que, en realidad, no le dio tiempo a acabar la canción, a pulirla, por las razones que fueran, pero que como en el contrato figuraría, se curó así en salud, recurriendo a lo que se llama «demagogia escénica» y el público, engañado, no sólo tragó el anzuelo sino que se sintió más que halagado. No en vano, antiguamente, antes de cada representación, se recitaba el prólogo y la loa a cargo del actor más zalamero y adulador, proclamándose así las excelencias del lugar en que se daba la función y ensalzándose de esta guisa las virtudes morales de la población en cuestión. Shakespeare, en «Twelfth-Night», al despedirse del respetable, pone en boca del melancólico bufón, the clown, las siguientes palabras: «But that´s all one, our play is done / And we´ll strive to please you every day» (“Eso es todo, la obra ha terminado, y nos esforzaremos por agradarles cada día”), con lo cual pretende granjearse la buena disposición del público para la siguiente función, de esa misma o de otra obra.
17. Donde se prueba que un micro también tiene su utilidad
Agosto 2005. Me llaman esa misma mañana para hacer una sustitución por la tarde, en la hora crepuscular. Se ha caído del cartel la compañía anunciada y recurren a nosotros. Quieren que representemos «La Princesa Iseo la Rubia» en el Parque Liana de Móstoles, dentro del programa de actuaciones «Cultura en la ciudad» que organiza el Ayuntamiento. Mi respuesta, obviamente, es afirmativa, si bien señalo que, por lo inesperado, habré de actuar solo por encontrarse mis colaboradores habituales (Marisa Moreno asegurando el baile y Miguel Aguirre como bufón) ausentes. No sería la primera vez que lo hago, por otra parte, y, así, se me confía la representación.
El espacio es, como ya se ha dicho, un parque y por tanto un espacio inmenso: por arriba, la bóveda celeste; por los lados y delante… ¡el infinito! Sí, ciertamente, los árboles cubren algo la voz y qué duda cabe que son referencias para proyectarla, pero… es mucho tomate. No habrá música enlatada puesto que Marisa no bailará esta vez, pero el técnico de sonido ha de justificar allí su presencia y su estipendio, por lo cual me dice que habré de llevar micro. No me veo actuando con un micro, la verdad. Siempre que los técnicos me preguntan si requerimos de micro, yo contesto en tono de chanza, no exento de altivez, que no, que eso es de malos actores. He actuado previamente en plazas públicas, en jardines muy grandes, en unos teatros enormes como el de la antigua Universidad Laboral de Alcalá y siempre lo he hecho a pleno pulmón… ¡pero el técnico insiste tanto! No obstante yo me resisto. Hay un tira y afloja… mas recuerdo entonces que el mismísimo Alfredo Kraus cantó con micrófono en la plaza de Trujillo y también en los Juegos Olímpicos de Barcelona, a despecho de la animadversión del organizador José Carreras. Claro, si el propio Kraus llegó a cantar en alguna ocasión apoyando su voz en un micro… la cosa cambia. Y acepto. Me prenden el micro al mono de listas verdes y amarillas (los colores medievales de la locura y de tantos juglares) con que suelo representar esta obra. Como me muevo mucho, salto, trepo y me tiro al suelo, el micro está constantemente rodando por las tablas del escenario. ¡Como no me lo peguen con Araldit! Aquello lejos de ayudar, dificulta, pues con tanto desprendimiento de mi mono, me veo obligado a agacharme y prendérmelo de nuevo y la representación se resiente de ello. Así es que, al cabo de un rato, tiro por la calle de en medio y opto por prescindir definitivamente de él. ¡Que trabaje al máximo la voz, hasta donde yo pueda! Pero, claro, hay que justificar la presencia allí del técnico de sonido y su posterior estipendio; por otra parte no querría que se sintiera preterido y superfluo, sobre todo frente al técnico de luz que ya ha comenzado a encender algunos focos pues la tarde va cediendo ante la noche. Le digo por tanto que no desconecte el micro, que me serviré de él aún. Lo dejo en una esquina. Cada vez que, remedando en esto al excelente mago Tamariz, en el transcurso de la obra se presenta una situación muy, pero que muy dramática (el combate entre Tristán y el gigante Morholt, el tirarse al mar desde los acantilados de Irlanda, el combate con el Dragón, etc.) me dirijo al micro y a través de él, digo «¡Cha cha Chan!»
¡Para que luego se atrevan a decir algunos que los micros no valen para nada! Eso será en casa de ellos…
18. Un milagro
La anécdota que me dispongo a narrar se sale del tema, pero me resulta tan bella, tan lírica, tan deliciosa, reviste a la protagonista, Arena, de un halo casi mágico, muy venturoso, tan grácil e iluso, tan trasoñado casi -adjetivos todos ellos que casan tan bien con ella- que no puedo resistirme a narrarla, concluyendo así esta retahíla de improvisaciones, camándulas y recursos toreros con que adornarse y escamotear al público, casi como un prestidigitador (y espero que no como un charlatán) carencias, olvidos y errores.
Año 2004. Representamos en Alcalá de Henares, para la Escuela Oficial de Idiomas, «Lancelot fin coeur», en una sala enorme, la del sindicato Comisiones Obreras en aquella localidad. Antes de salir con la furgoneta, como disponía de tiempo, he comprobado por dos veces que no nos faltase nada y que las máscaras, esta vez sí, se encuentren dentro del vehículo. Llegamos a Alcalá con bastante antelación. Me digo que tendré tiempo, una vez montado todo y antes de vestirme, de salir a la calle a tomar un café, que es un rito que me satisface sobremanera y que apenas, acuciado siempre por la falta de tiempo, tengo ocasión de observar. Cuando Miguel y yo estamos ya descargando, me dice Arena con absoluta calma que, para el vestido con que interpreta su coreografía de danza del vientre, necesitaría un nuevo pañuelo (¡y a la tía se le ocurre ahora!) y que va a callejear por Alcalá, donde nunca antes ha estado, en busca de una tienda de vestidos y accesorios de danza del vientre. Tras asegurarme que volverá a tiempo de cambiarse y calentar, nos encomienda la bolsa con sus enseres y desaparece tragada por las calles de la ciudad monumental y patrimonio de la Humanidad.
Yo he quedado perplejo, estupefacto, patidifuso, ¡turulato! «Por mucho que Alcalá tenga nombre árabe, Arena se cree que esto es, qué sé yo, Marrakech o El Cairo y que encontrar una tienda de vestidos y complementos para su danza, es como encontrarse un bar en España (en la de antes, claro, que ahora ya no lo es tanto si lo que se busca es uno abierto). “Es que no me lo puedo creer», le digo, no malhumorado, sino atónito, a Miguel, pues debo añadir que Arena se ha incorporado hace tan sólo unos días a la Troupe del Cretino y que por tanto aún no la conozco bien y no me he hecho a ella. Transcurren unos veinte minutos. Con su flema habitual, con su angelical sonrisa, veo llegar a Arena. Una bolsita cuelga de su mano. «Lo he encontrado. Combina muy bien con el rojo de mi vestido», dice con su acento de Las Palmas, tan dulce, de inflexiones tan sugerentes, adornado con esas suaves aspiraciones que hacen de su voz un arma, o más bien un poderosísimo bebedizo de voluptuosa seducción. Así hablarían sin duda Herodías y Salomé y fíjense ustedes lo que no conseguirían. Y así, como Salomé, baila Arena. Mejor no prometerle nada a priori… por lo que pudiera ocurrir.
«Ha conseguido el despropósito que se propuso; ha convertido, imagino que con sus delicados hechizos, Alcalá de Henares, la antigua Complutum, en el Argel moro», me digo yo para mis adentros, sin reponerme aún de ese encantamiento que no he llegado a ver, pero cuyos efectos he presenciado con mis propios ojos. «Pero de dónde sale esta Arena que obra estos prodigios… pero quién es esta Arena que hace milagros…»
Con el tiempo, que según dicen pone las cosas y las personas en su lugar, llegué a la conclusión de que Arena posee carisma, en la primera acepción de la palabra, tal y como la define el diccionario de la Real Academia de la Lengua, esto es en su acepción teológica: «Don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad»… Claro, ¡así cualquiera! Y es que Arena lo lleva prendido, incorporado, es carne de su carne.
Mariano Aguirre es director de La Troupe del Cretino
















