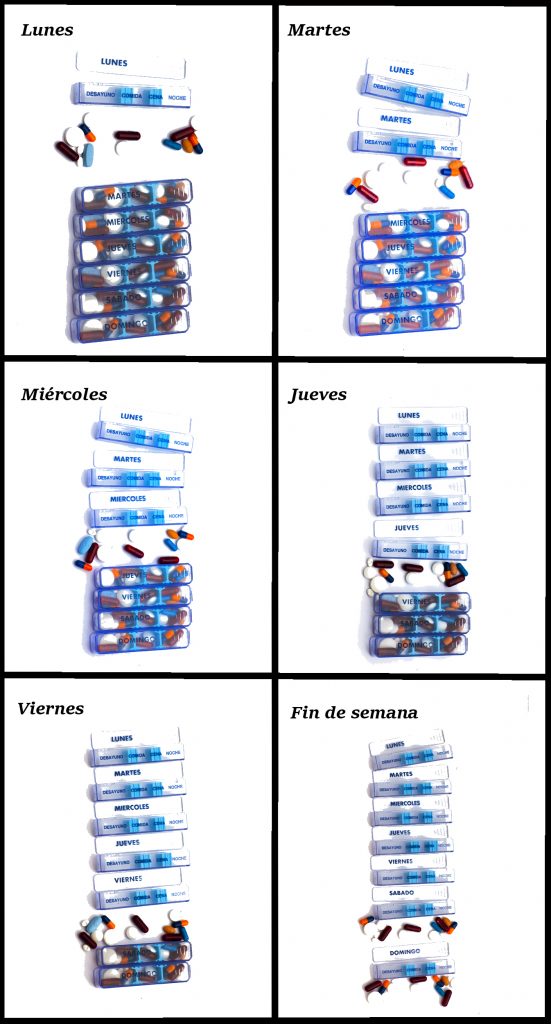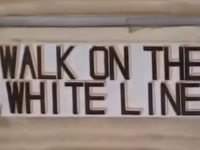El Brujo y el Club de la Comedia
C´est un accident qui se présente souvent dans les oeuvres d´un de nos peintres les plus en vogue, dont les défauts d´ailleurs sont si bien appropriés aux défauts de la foule, qu´ils ont singulièrement servi sa popularité. La même analogie se fait deviner dans la pratique de l´art du comédien, art si mystérieux, si profond, tombé aujourd´hui dans la confusion des décadences…
Charles Baudelaire («Le peintre de la vie moderne»)(Es un accidente que se presenta a menudo en las obras de uno de nuestros pintores más a la moda, cuyos defectos por otra parte se adecuan tan bien a los defectos de la multitud que han servido particularmente a su popularidad. La misma analogía se adivina en la práctica del arte del cómico, arte tan misterioso, tan profundo, caído hoy en día en la confusión de las decadencias…)
Es lástima asistir con el tiempo a la degradación profesional de un artista. Uno recuerda con satisfacción y con emoción al Brujo de «El lazarillo» y de «La sombra de don Juan» y eleva un lamento tras asistir a sus últimos trabajos, culminados (más bien habría que decir «abismados») por «El Quijote».
La representación de «El Quijote» dura más de una hora y media, con un falso final que en realidad es pausa tras de la cual abordar la última parte del espectáculo. Como en la obra no se da progresión alguna ni desarrollo, por carecer de un destino o meta y de unos objetivos -ni precisos ni imprecisos-, la duración se hace excesiva y poco menos que insoportable.
En realidad, ese destino (o meta) y esos objetivos de que carecen obra y representación son más bien contra-destino y contra-objetivos pues, como todo gira exclusivamente en torno al Brujo como actor -que no como personaje-, la única finalidad es mostrar y demostrar las inauditas capacidades escénicas de Rafael Álvarez; en definitiva, puro virtuosismo que sacrifica la obra en aras de la exaltación narcisista del artista.
La representación se (contra-)configura como una interminable sucesión de chistes supuestamente hilvanados en torno al Quijote; y esto, aun sin ser teatro, podía ser eficaz y divertido tal y como lo eran las actuaciones de Gila, soberbias. La cuestión, y el problema, es que ni siquiera esos chistes responden a un plan, a una argumentación, sino que se nos presentan inconexos entre sí, saltando, como se dice en francés, «del gallo al burro» (sauter du coq à l´âne), caprichosamente, sin lógica, sin concepción de redondez del espectáculo, con el único cometido de hacer reír. Y ello, claro está, tan sólo puede generar liviandad e inconsistencia, acercándose, muy peligrosamente, al espíritu de los mal llamados «monologuistas» (los de la «Paramount», los del «Club de la Comedia» que también exhibe un abuso del término por no hablar de auténtica usurpación o impostura), pues esos son monólogos como yo soy turco, por emplear expresión cervantina.
La risa, en el «Club de la Comedia», queda siempre garantizada por ese público acrítico, adocenado y empapado de sub-cultura televisiva. Hay series que participan del mismo espíritu y tras el gag o la broma activan la risa enlatada. El Brujo, tras sus chanzas, ríe él mismo y ya se sabe que la risa es contagiosa, mas ¿es honrado este recurso? Para vergüenza suya, tras haberlo asociado al «Club de la Comedia» aproximémoslo ahora a Ángel Garó. Sí, sí, ¡a Ángel Garó!, el humorista protagonista de los shows más necios que en el mundo haya habido. Tras cada pobre cuchufleta de su caletre, Garó ríe histéricamente y a continuación, en relación causa-efecto, ríen convulsivamente los espectadores, sin saber exactamente el porqué.
No conozco obra de teatro alguna sin título; eso es algo que queda reservado al arte abstracto. El título, en primer lugar, marca una senda que tomar y que culminar. En esta obra el espectador espera legítimamente una aproximación teatral al Quijote y, sin embargo, no se da tal cosa pues ni hay desarrollo cronológico de la novela en clave juglaresca, ni selección cabal de episodios, ni auténtica compenetración o encarnación del personaje del Quijote que se sustente más allá de unos pocos y paupérrimos minutos. No, créanme, no hay Quijote; hay tan sólo Rafael Álvarez. En buena lógica, la obra no debiera ostentar título para no inducir, como aquí ocurre, al espectador de buena fe (todo espectador lo es a priori) a error; o debiera llamarse: «Yo, el Brujo».
En un determinado momento de la obra, bastante arbitrario como lo es casi todo en la representación, Rafael Álvarez, para hacer reír, menciona el capítulo LXXI de la segunda parte, donde el Quijote cita el caso del pintor Orbaneja, tan mal pintor que «cuando le preguntaban qué pintaba, respondía: «Lo que saliere»; y si por ventura pintaba un gallo, escribía debajo: «Éste es gallo», porque no pensasen que era zorra». Se pregunta uno también si el Brujo no habrá procedido de idéntica manera, esto es dando un título a su obra para que el espectador sepa que todo ese caos, ese enmarañadísimo mar de los Sargazos de bromas, ese infernal «huis clos» de humoradas, es el Quijote. Sin el cartel a lo Orbaneja, probablemente no lo hubiera sospechado, por mucho que sobre las tablas se invoque a Cervantes y se cite su novela.
Desde hace ya tiempo las actuaciones del Brujo son una ostentación de amaneramientos, de fuegos artificiales, más o menos espectaculares, sí, pero efímeros y sin calado. El artista que se amanera, se rinde a la facilidad más inmediata y renuncia a la creación auténtica. Al final, ¿qué ha quedado?… Tan cierto es esto que -aseguro que ni invento ni exagero- el verano pasado asistí a la representación de otro monólogo del Brujo y, por más que me estrujo el cerebro, no logro recordar ni el título y ni siquiera el tema, el argumento, de qué iba la obra. No acierta, no me alcanza la memoria. ¡Qué triste! Mas, eso sí, tanto en aquélla como en esta del Quijote, el público reía a mandíbula batiente. A propósito de un cómico contemporáneo suyo, Bouffé, escribe Baudelaire: «En lui tout éclate, mais rien ne se fait voir, rien ne veut être gardé par la mémoire». (En él todo estalla, pero nada se muestra, nada quiere ser guardado por la memoria)
Los árboles, tan excesivamente numerosos y espectaculares, no dejan ver el bosque. No hay bosque, no hay conjunto, no hay obra.
Además, prodiga tanto el Brujo el excursus y las ocurrencias extemporáneas, sin reorientarlos luego en el cauce de la obra que ésta, necesariamente, se deshilacha y los espectadores, convertidos en mero coro reidor y lisonjero del ego del Brujo, pierden, desnortados, el hilo conductor, inexistente por otra parte. Un ejemplo de «ocurrencia» desplazada e incluso perturbadora: las recurrentes menciones al Grial quedan siempre injustificadas por inexplicadas.
Cabe hablar también de estatismo de la representación, de falta de ritmo y dinamismo, de ausencia de vida auténtica (emoción, pasión y evolución). Se impone, desde el principio, lo aburridamente plano y carente de relieve dramático, sacrificado en el penoso y populachero altar idólatra de la risa fácil.
Tras toda esta exposición de motivos, desde luego nada halagüeña para el Brujo, procede volver a la pregunta inicial: «¿A qué se debe su decadencia?»
Rafael Álvarez es actor. Rafael Álvarez no es autor, escritor o dramaturgo; como mucho es adaptador de obras ajenas, generalmente clásicas. Bien dirigido, Rafael Álvarez es no sólo bueno y capaz, sino muy buen actor, un inigualable monologuista. Dicho esto, el Brujo al abordar una obra, aunque buen lector, no sabe verterla al teatro con lo que ello implica: capacidad de síntesis, ritmo, objetivos claros, final justificado por los acontecimientos, variedad y evolución del personaje y de la acción. Y así, incluso su capacidad de actor se resiente puesto que, falto de una buena elaboración de la materia prima sobre la que trabajar, como ni sabe muy bien qué pretende, ni adónde llegar ni qué vereda tomar, ha de recurrir forzosamente a trucos y ventajismos.
Rafael Álvarez conoció hace años a Dario Fo, llevando a cabo su adaptación propia de «San Francisco, juglar de Dios». Rafael Álvarez quedó, como no podía ser menos, cautivado por el italiano, que no sólo es actor y juglar de una técnica, de una variedad de recursos y de un talento escénico más que encomiables, sino además persona de vastísima cultura y dramaturgo. Rafael Álvarez ha querido ser como él: dramaturgo también y ahí ha errado, comprometiendo su buen hacer de actor. ¡Zapatero, a tus zapatos! El Brujo se ha perdido en esta nueva senda, que no era la suya. Y así, si bien va sobrado de técnica escénica, se halla huérfano de técnica literaria.
A pesar de su buena voluntad, se halla falto de criterios sólidos a la hora de elaborar sus espectáculos. Va dando palos de ciego. Apunta muy alto, pero no llega a disparar y, si dispara, o el tiro se le va muy desviado, amén de exhibir un vuelo gallináceo, o incluso le explota en manos y cara. Toca muchos aspectos, más bien los roza, pero sin concluir o cerrar ninguno y sobre todo sin profundizar jamás. Buena prueba de su falta de criterios nos la da, en esta obra, su vestuario magrebí, tan inadecuado, por mucho que nos hable de moriscos que iban por España declamando romances.
Por todo lo señalado anteriormente, el Brujo se ve condenado a repetirse hasta el hastío; claro que mientras se le rían las gracias, él irá tirando, aunque ya no ofrezca nada fresco, nada nuevo, nada realmente culto a pesar de los títulos falaces, nada interesante.
¡Pobre Cervantes así banalizado, reducido y bárbaramente utilizado! Es el peor homenaje que se le pueda tributar; más que de homenaje, cabe hablar de oprobio a su memoria.
El Brujo, desprovisto de criterios sólidos e hinchándose como una rana narcisista queriendo ser buey dariofesco, por mucho que escoja títulos de fuste (El Corbacho, El asno de oro, el Quijote), por su impotencia, se ve reducido y condenado a tirar de lo que podríamos llamar «demagogia escénica». Sin embargo, el auténtico artista es, quiéralo o no, propóngaselo o no, un educador. Siente con mayor sensibilidad, ve con mayor elevación, propone con grandiosa generosidad nuevas emociones, nuevas perspectivas, nuevas visiones. Abre el futuro. Por ello es con frecuencia incómodo e incomprendido; por ello incluso habrá de luchar, en ocasiones a brazo partido, contra el mismo público; y no olvidemos que quien se mete a redentor suele salir crucificado. El Brujo, por el contrario, por sus deficiencias se ve condenado a adular los gustos más ramplones e incluso chabacanos de unas audiencias cada vez más ignorantes y mediatizadas por la mercadotecnia, crecientemente ignorantes y groseras.
En su «pequeño poema en prosa», «El perro y el frasco», Baudelaire da a oler a su perro un magnífico perfume que acaba de adquirir en la mejor perfumería de París; el perro, tras olisquearlo, se echa afuera con repugnancia y ladra en tono de reproche. Exclama entonces el dolido poeta: «¡Ah, perro miserable, si te hubiera regalado un paquete de excrementos, lo habrías olido con deleite e incluso quizá devorado. Así, indigno compañero de mi triste vida, te pareces al público, a quien nunca deben presentársele perfumes delicados que lo exasperen, sino basuras cuidadosamente escogidas».
El cuarto mandamiento Bushido (Hydra de Lerna)
Shinzo Abe (1954), ministro japonés, hizo unas polémicas declaraciones a la prensa donde instaba a los ancianos a morir por ser una carga económica para el país del sol naciente.
Bueno, luego aclaró sus palabras y las suavizó, pero ya estaban grabadas a fuego en la mente de todos.
Intento entender la razón de estas declaraciones porque no quiero limitarme a poner verde a este señor. Si he de hacerlo, lo haré. Pero teniendo en cuenta que es japonés, cuya cultura nos es tan enigmática como desconocida, prefiero investigar un poco… Empezando por su esposa.
Akie Abe (1962), hija de una rica familia, se educó en un colegio católico. Lo cual no deja de sorprender. Es propietaria de un conocido bar de Tokio. Después de casada con Shinzo Abe, trabajó como disc-jokey en una emisora de radio. Conocida por sus «memorables» juergas, fue pillada por la prensa con un candidato opositor. Se ganó la antipatía de los nipones al rendir tributo a los muertos que produjo el ataque japonés a Pearl Harbour. Sus palabras para excusarse fueron: «No quiero interferir en el trabajo de mi esposo, pero quiero dejar claro a los oponentes que existe otra forma de pensar».
¿Cómo se siente un católico en un país donde se practican religiones tan diferentes? Imagino que, al principio, desconcierto. Luego, defensor a ultranza de su religión para, posteriormente, pasarle lo mismo que a la gran mayoría de los católicos, vivir al margen de las enseñanzas por pura rebeldía.
Su marido, Shinzo Abe, estudió parte de su carrera política en Estados Unidos. Eso ya empieza a darnos pistas de la razón de su actitud.
«SHINTO»
Es una de las religiones más practicada por los nipones. Esta religión está basada, fundamentalmente, en cuatro afirmaciones: tradición y familia, amor a la naturaleza, purificación y celebración de las fiestas.
Todas las religiones tienen sus libros sagrados, menos ésta.
«GIRI»
En Japón, las ideas de «deber», «honor» y «obligación», definen claramente su cultura frente a la cultura individualista occidental. Por eso utilizan una sola palabra que las agrupa: GIRI. El bien común frente al bien individual.
«AOKIGAHARA»
También conocido como «Mar de Árboles», es un bosque situado en el monte Fuji. Según la mitología japonesa, es un bosque lleno de demonios. De hecho, hay poemas con más de 1000 años que hablan del bosque como «el bosque maldito».
Perderse en este bosque es muy fácil por su frondosidad. Hay habilitados caminos para los turistas y se les recomienda no apartarse del camino. Hay carteles para los suicidas con el siguiente mensaje:
«Tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo».
Este bosque os sonará porque ya hay una película de terror basada en su historia: «El bosque de los suicidios».
El Golden Gate de San Francisco también es un lugar emblemático para suicidas, como también lo es el puente sobre el Yangtze de Nanjing, en China.
«UBASUTE» «OYASUTE»
Significan, literal y respectivamente, «abandono de una anciana» y «abandono de un padre o un familiar».
En el Japón antiguo existía, supuestamente, la costumbre de abandonar a un pariente enfermo o anciano en algún lugar remoto. Las personas abandonadas se dejaban morir para dejar de ser una carga.
Shichiro Fukazawa se inspiró en esta leyenda para escribir su aclamada novela «La balada del Narayama».
«BUSHIDŌ»
Significa «El Camino del guerrero». Es un código ético muy estricto, que exige lealtad y honor a todos los que deciden abrazarlo. Es el código por el que se guían los SAMURAI.
La palabra BUSHI significa «caballero armado». Según he leído, los verdaderos guerreros no eran llamados Samurai, se llamaban «BUSHI», un término mucho más digno para ellos.
El BUSHIDŌ es mucho más que un código ético, es una forma de vida. No es solamente una lista de reglas a seguir, es un conjunto de principios que preparan, tanto a hombres como a mujeres, a luchar sin perder humanidad. A dirigir y liderar sin perder los valores básicos.
Estos nobles guerreros practicaban el «SEPPUKU» o «suicidio ritual». Esta era una práctica por la que «el guerrero podía expiar sus crímenes, excusarse de sus errores, escapar al deshonor, rescatar a sus amigos o probar su sinceridad», según cuenta Inazo Nitobe en su libro «El Camino del guerrero». También dice que era como «la purificación del acto de despedirse de la vida».
Son siete los mandamientos del BUSHIDŌ:
– GI-Justicia
– YU – Coraje
– JIN -Benevolencia
– REI -Respeto
– MAKOTO -Honestidad
– MEIYO -Honor
– CHUUGI -Lealtad
«Una vez el guerrero está preparado para el hecho de morir, vive su vida sin la preocupación de morir, y esconde sus acciones basado en un principio, no en el miedo».
«KEIRŌ NO HI»
Es el día en el que Japón rinde pleitesía a sus mayores. Es un día de celebración. En el país del Sol Naciente, se venera y respeta a los ancianos. Son los que tienen mayor experiencia y han contribuido a la construcción de su sociedad. Es el día en que los jóvenes preparan comidas y fiesta para ellos, les muestran su respeto y agradecimiento.
SHINZO ABE
Historia, leyendas o mitos, todo forma parte del ADN de los nipones. Tal vez, en el Japón moderno, ya no existan esos «guerreros», porque los tiempos han cambiado. Pero la gran mayoría sigue aplicando esos mandamientos en su vida. Los que ahora son ancianos en Japón, siguen creyendo firmemente que el bien común está por encima del individual. Y así viven, aplicando normas de las que otros se aprovechan.
Ahora, después de haber leído mucho sobre su cultura, sí me siento preparada para opinar sobre sus palabras.
Ahora sí puedo decir que es usted soberbio y prepotente, señor Abe. Egoísta, hipócrita, desleal, ha utilizado los principios de sus mayores para deshacerse de ellos. En vez de buscar soluciones, busca atajos. Miente y utiliza ese tan arraigado «bien común» para no tener que cumplir con su deber. Es usted, verdaderamente, y tanto desde mi cultura como de la suya, despreciable. Ha cogido lo peor de su cultura y lo peor de la cultura occidental. Usted ya no merece mi respeto, ni como político ni como persona. Carece de todos y cada uno de los mandamientos del BUSHIDŌ. Su dignidad la perdió el día que despreció El Camino de sus antecesores.
«Si preparando correctamente el corazón cada mañana y noche, uno es capaz de vivir como si su cuerpo ya estuviera muerto, gana libertad en El Camino. Su vida entera estará sin culpa, y tendrá éxito en su llamado»
El cuarto mandamiento (Carmen Cereña)
Honra a su padre y a su madre quien los ama, reverencia y obedece… como Jesús amó y obedeció a la Virgen María y a San José… debemos también honrar a los mayores en edad, dignidad y gobierno (Catecismo de la doctrina cristiana)
He leído en la prensa que el ministro nipón de Hacienda ha invitado, incluso quizá instado, a los viejos de su país a morirse. Son demasiado onerosos para las arcas públicas.
Cuando yo era niña, en mi Córdoba natal, mi padre, militar de carrera, tuvo como chófer durante un año largo a un recluta del barrio de Chamberí, en Madrid, nacido según contaba con orgullo en la calle Sandoval. Se llamaba Braulio. Era muy bromista (de un «humor bonito», como decía él mismo) y muy cariñoso con mis hermanas y conmigo; y siempre, el pobre, procuraba traernos algún caramelo o alguna gollería, dentro de los muy estrechos límites de su economía. Mi padre, con frecuencia, deseoso de oír sus chanzas y chascarrillos lo invitaba a subir a casa y le ofrecía un refresco, un vino, una cerveza o una caña de buena manzanilla de nuestra tierra andaluza con alguna tapa o golosina, que él siempre agradecía. Recuerdo cómo nos contó una vez que sus padres, también de la calle Sandoval, dos castizos, tenían más de ochenta y ocho años ambos y que estaban para el arrastre. Adoptando entonces una irónica perspectiva inhumanamente utilitarista, afirmaba que como los viejos no trabajan ya, pero comen y gastan en luz y agua, y son por tanto una carga superflua para las familias y para el Estado, había que soltar lastre matándolos a todos y que «muerto el perro, se acabó la rabia» y «todos tan contentos»: las arcas públicas se verían así aligeradas de gastos superfluos, las familias quedarían libres de sus pesos muertos, siendo además así los propios viejos los más favorecidos por quedar exonerados ya de sus alifafes, reúmas («reomas», como decía el propio Braulio), artrosis y de esa enfermedad crónica que va siempre a más y que se llama vejez. Y «a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga».
Mi madre, mi padre y mi hermana mayor sonreían divertidos. Yo, debido a mi corta edad, ajena a toda ironía, estaba escandalizada. ¡Cómo Braulio, siendo tan cariñoso y tan amable, tan simpático, podía abrigar tales pensamientos y declararlos así, con tan brutal cinismo! El colmo fue cuando mi padre, fingiendo seriedad, le dijo que siempre podía contar con su pistola reglamentaria para «cargárselos», que estaba a su permanente disposición. ¡Qué monstruo! Mi hermana, entonces, la primogénita, volvía su rostro hacia mí y con su mirada parecía querer decirme «¡qué boba eres, niña!»
Ignoro si el ministro del Imperio del Sol Naciente habrá visto «La balada del Narayama», de su compatriota Shohei Imamura, pero en cualquier caso parece impregnado de las secuencias e imágenes que allí se recrean. En esta película que narra las muy duras condiciones de vida de una aldea japonesa, una vieja se avergüenza de que, a pesar de su avanzada edad, posea aún todos sus dientes. Ella es consciente de que su tiempo ha pasado ya, de que es un estorbo y ansía que sus familiares, como es tradición, la trasladen al monte Narayama donde, sola, morirá de hambre y frío. Mas su lozana dentadura la retiene en el mundo de los vivos, de los que trabajan penosamente para llevarse algo al estómago; y así, golpeándoselos con una piedra, acabará por quebrárselos. Una boca menos que alimentar. Se ve que a la vieja la habían ganado las tesis de Braulio, quien, por otra parte, haría un excelente secretario de Estado en el gobierno japonés.
Al parecer, según he leído, ya en Atapuerca se cuidaba altruistamente de enfermos y viejos. Ya se daban la piedad y la caridad para con el débil. «Honrarás a tu padre y a tu madre». En una perspectiva cínica, el cuarto mandamiento de la Ley de Dios es una hábil estratagema por parte del menguado para obligar moralmente al fuerte a protegerlo y ampararlo, a prodigarle atenciones mientras viva. Es curioso que a Nietzsche, tan dado a interpretaciones en estos términos y a despotricar contra la religión, no se le hubiera ocurrido… El mandamiento en cuestión representa un seguro de vida para el futuro, para cuando el que es todavía joven o maduro desemboque en las ásperas orillas de la vejez; es un plan de pensiones previsor, madrugador, grabado en el frontispicio del templo de la cultura y a fuego en nuestro inconsciente.
Cyrano de Bergerac, el escritor (no el homónimo personaje de Rostand), movido por su inteligentísimo y crítico ánimo de poner en tela de juicio todo cuanto la costumbre nos hace percibir como natural y por tanto inmodificable, en su «Estados e Imperio de la Luna», concibe una sociedad al revés en que es el joven quien manda, mientras que el viejo obedece. Argumenta que la energía, la decisión. el espíritu emprendedor corresponden al joven y que por tanto el respeto se le debe a él; el viejo, por el contrario, mermado y desmedrado, anquilosado y entumecido, tan sólo es capaz de actos timoratos y repetitivos que nos alejan del progreso. Tanto que, en un momento determinado del relato, exasperado ante las majaderías de su anciano padre, un hijo le suministrará horrísona bofetada.
La tradición consagra a la ancianidad identificándola a la sabiduría. Consejo de Sabios, Consejo de Ancianos. En su «libertinaje» intelectual, el osado Cyrano se mofa de toda idea recibida y preconcebida que la razón no haya analizado y ponderado.
En cualquier caso, en el mundo animal, el viejo ejemplar sucumbe en total soledad; en el hombre primitivo, obligado a desplazarse en pos de la caza y sujeto por tanto al nomadismo, siempre expuesto a la falta de alimentos, qué duda cabe que el viejo es una carga. El cuarto mandamiento representa una humanización de la existencia, de la misma manera que lo es la ley del Talión por poner límites precisos a la venganza. Quizá tan sólo una sociedad sedentaria y agrícola pueda cumplir y hacer observar ese «honra a tu padre y a tu madre». Si consideramos que el Antiguo Testamento constituye el testimonio y la sanción literaria del paso de una sociedad de pastores nómadas a otra de tipo agrícola y de residencia fija en la «Tierra Prometida», no cabría extrañarse ante la formulación de ese cuarto mandamiento, que se hace así posible.
No es cuestión baladí que tras ese «padre» venga la «madre». Teniendo en cuenta cómo la Historia y las sociedades nos han solido tratar a las mujeres, el hecho de que en la consideración de la progenitura y sus derechos, se ponga en pie de igualdad a los dos sexos, no deja de ser algo digno de admiración, de aprecio y deudor de profundo agradecimiento.
A pesar de todo, la relación padres – hijos es de una gran ambivalencia, como siempre ocurre en los afectos muy fuertes y sobre todo en los que se generan en la infancia (que, por otra parte, informarán luego a todos los adquiridos posteriormente), desde el vientre materno, podríamos decir. Quien conozca el mundo del inconsciente, sabe de lo difícil y erizado de toda relación afectiva familiar. Respecto a los padres, el odio, junto al amor, hace acto de presencia. El Súper-yo, revestido de moral, religión y deberes, reprime toda emoción de rechazo y de agresión hacia los padres, disociándola, sepultándola en el inconsciente junto con todo lo inconfesable y pecaminoso que anide en nuestra vida psíquica, dando lugar a los fantasmas, los síntomas, las somatizaciones, la desazón, junto a lo contradictorio, absurdo e irracional de nuestras conductas. Y es que todo avance moral y civilizatorio supone una profundización en ese «malestar de la cultura», que tan magistralmente denunciara el viejo Freud.
«Los viejecitos son una lata». Creo que así se titulaba una comedia de Álvaro de Laiglesia. El título, desde el punto de vista psicoanalítico, representaría toda una liberación, a través de la risa, de una contradicción y de una represión psíquica. El arma cómica es, paradójicamente, venganza civilizada y cultural del primitivo y del niño narcisista que todos llevamos dentro, contra la opresión que tanto filogenética como ontogenéticamente ejercen la educación, la vida social y el progreso moral.
Porque «los viejecitos son una lata», Alphonse Daudet, en sus «Cartas desde mi molino», siente como un auténtico engorro la visita que, por compromiso, ha de hacer a los abuelos (o ancianos padres, ya no recuerdo bien) de un amigo suyo. Acude a regañadientes, rezongando y arrastrando los pies; sin embargo, descubrirá una pareja de ancianos tan tierna, tan afectuosa, tan inocente y tan agradecida que todo su enojo por anticipado se trocará en alegría por haberlos conocido, y bendecirá a su amigo por haberle felizmente forzado a conocerlos. Creo que es una de las páginas más bellas, más líricas y más humanas, e incluso optimistas, de cuanto se haya escrito sobre los viejos.
«Les vieux» (Los viejos), de Jacques Brel, es también muy conmovedora canción. El estribillo recrea el reloj de péndulo que ronronea en el salón y que constantemente les dice a los viejos, como agorero recordatorio, que «os espero». Y todos sabemos que el reloj es el Tiempo, inexorable, y que el péndulo no es otra cosa que la guadaña que siega las vidas. Todo viejo, ya sea Creso u Onassis, es pobre por el simple hecho de ser viejo. Todo viejo, ya viva en París o en Nueva York, queda condenado a vivir en la más provinciana de las atmósferas, pues a los más golosos estímulos no puede dar ya respuesta adecuada y todo se le hace inalcanzable. Y así «Aun ricos, son pobres. / Aun viviendo en París, viven todos en provincias / cuando se vive demasiado tiempo». Todo viejo asiste a la progresiva mengua y encogimiento vitales, así como al constante deterioro de sus facultades, y su campo de acción y su mundo tórnanse cada vez más ridículamente restringidos. «De la cama a la ventana, luego de la cama al sillón y luego de la cama a la cama». La vida, el impulso vital, las reacciones corporales, las sacudidas intelectuales se van alejando cada vez más, la vida se les escapa tan aprisa como finísima y célere arena entre los dedos. «Los viejos ya no sueñan, sus libros se adormecen, / el gatito murió, el moscatel del domingo no hace que canten ya. / Su mundo es demasiado pequeño». Faltos de fuerza y de energía, la poca vida que aún les resta, pesa lo indecible y todo se vuelve exasperadamente lento, desesperadamente al ralenti.
Y al final el estribillo se dirige no ya sólo al viejo, sino a todos nosotros, que también seremos viejos, y no dice ya que os espera, sino que nos espera.
¿Obedecen a un conjuro esos discursos que proclaman la belleza serena de la vejez, lo pausado de sus tempos, el reposo de la memoria, la vida que profundiza los recuerdos y un larguísimo etcétera de embustes bienintencionados? Puro mecanismo de defensa, pura racionalización. «Murió la bestia», proclama con alivio Borges; pero es que la «bestia» es la vida.
No, seamos sinceros: la juventud es bella; la vejez es fealdad.
La vejez es sobre todo profunda humillación.
En su celebérrimo monólogo, Hamlet considera que es «el horror de poder hallar un algo tras de la muerte» el que necesariamente aturde y detiene el brazo amigo del suicidio, dejándonos así reducidos a resignarnos ante nuestros males, uno de los cuales, claro está, no es otro que el de «las lacerantes burlas del tiempo».
«La bella armera», de François Villon, se lamenta al confrontar su lozanía de antaño, que nada le devolverá ya, con su decrepitud actual. Y así desgrana el ubi sunt de sus virtudes físicas cuando era moza (frente pulida, blondos cabellos, hombros donosos, pequeños pechos, caderas carnosas y altas, muslos firmes que encierran el jardín secreto), a las que contrapone la ruina actual (frente arrugada, cabellos canosos, mirada apagada, orejas colgantes, chepa, tetas y caderas retraídas, muslitos mermados y en cuanto al jardín secreto… ¡mejor ni nombrarlo ya!). Y, ganada también a las tesis de Braulio, la vieja de «La balada del Narayama» y el ministro de Hacienda nipón, la que otrora fuera bella, exclamará: «¡Ah!, vejez felona y soberbia, / ¿Por qué tan pronto me abatiste? / ¿Quién me impide que yo misma no me hiera, / y acabe por matarme?»
Incapaces ya de amar, han de vivir el amor vicariamente. Urdidoras de tercerías, son personajes grotescos, despreciables y menospreciados: Trotaconventos y Celestina. O esas alcahuetas diabólicas, corrompidas hasta el tuétano del alma que pululan con sigilo y astucia en los más siniestros caprichos de Goya.
La versión cazurra de estas lamentaciones de «la belle heaumière» de Villon nos la dan esos azulejos chuscos, y en ocasiones chocarreros, que se venden en los bazares turísticos de las ciudades españolas: «La mujer es como el mundo: a los veinte años como África, casi sin explorar; a los treinta, como la India, cálida y misteriosa; a los cuarenta, como América, técnicamente perfecta; a los cincuenta, como Europa, toda una ruina; a los sesenta, como Siberia, se sabe dónde está, pero nadie quiere ir a ella» Y, para evitar la acusación de machismo y completar el cuadro, existe la versión masculina, en que el hombre es comparado a un tren, que a los sesenta años es enviado al depósito de chatarra.
En un largo poema, dedicado a Víctor Hugo, Baudelaire recrea la ruina de esas «petites vieilles» que pueblan París. «Seres singulares, decrépitos, monstruos rotos, jorobados o torcidos… trotan como marionetas; se arrastran como animales heridos, o bailan, sin querer bailar, pobres cascabeles… avergonzadas de existir, sombras anquilosadas, acobardadas, encorvadas, pegadas a la pared; y nadie os saluda ya». No, pues «a vosotras que fuisteis la gracia o la gloria, nadie os reconoce»; y sin embargo «fueron antaño mujeres». Mas ya no lo son. En su expolio la vejez nos roba hasta el sexo. No sólo eso sino que la vejez parece complacerse en jugar a confundir los sexos y así «La mujer barbuda» de Ribera constituye cruelísimo, espantoso y exacerbado ejemplo de ello: la mujer ostenta muy lengua barba y el hombre parece más una vieja que un viejo.
Dojo Kun
Karate significa «mano vacía», mano sin armas. Y esto es así porque el cuerpo todo del karateca es, en sí, un arma. La diferencia entre «ser» y «tener» queda clara y patente aquí, cuando uno, desprovisto de toda herramienta, sin ejército ni guarnición, solo, desnudo, es capaz de imponerse al medio y medrar.
Barrios
En algunos barrios se ha olvidado esta diferencia. Se piensa que es más quien más tiene y se olvida que la esencia, lo que uno es, acompaña a la persona inevitablemente. Ser no es tener.
Claro que los objetos se convierten en prolongaciones de la persona, ciertamente. Las cosas potencian nuestras acciones, y en este momento ya es fácil confundir esencia y tenencia. Por ejemplo, el propietario de un automóvil llegará a su destino mejor, más lejos y más rápido que alguien carente de medio de locomoción. Indiscutible. ¿Pero adónde irá? Ahí está la clave.
Dojo Kun
En Karate, ese universo en el que de nada vale lo que uno tiene, sino lo que uno es y consigue día a día, el destino está claro. Al final del camino está uno mismo, mejorado, limpio, alineado. Y el otro es un compañero, un aliado, no un rival, puesto que el único rival posible es el yo y sus limitaciones.
Cinco principios resumen esta filosofía. Son tan sencillos como bellos y en algunas escuelas, se recitan a coro, al principio o al final de cada entrenamiento:
-Respetar a los demás.
-Esforzarse, ser constante.
-Reprimir la violencia.
-Ser honesto, decir la verdad.
-Intentar perfeccionar el carácter.
¿Quién eres, cuando te vistes como la horda que hace de su posesión su bandera? ¿Qué eres?
Fotografía de portada: Maestro Hiromichi Kohata cortesía de Asociación Gensei Ryu Karate Do España.
Morir sobre las tablas y morir en la arena
La fiesta de los toros es un fenómeno religioso. Decir que los toros no son cultura es no tener ni idea de la idea de cultura. Gustavo Bueno, filósofo
C´est une beauté qui dérive de la nécessité d´être prêt à mourir à chaque minute.
(Es una belleza que deriva de la necesidad de estar dispuesto a morir a cada minuto) Charles Baudelaire, poetaValle Inclán a Belmonte: «Juanito, ¡no le falta más que morir en la plaza!
Belmonte a Valle Inclán: «Se hará lo que se pueda, don Ramón» Recogido por Chaves Nogales en «Juan Belmonte, matador de toros: su vida y sus hazañas»
I)
En la prensa, leo con estupefacción en marzo del presente año 2016 que el actor italiano Raphael Schumacher fallece tras ahorcarse accidentalmente en el escenario de un teatro de Pisa. En la obra representada el personaje se suicida ahorcándose al final de un monólogo. Schumacher fue tan lejos en el realismo de su interpretación que la soga se le fue de las manos y acabó por morir estrangulado. Se ha especulado incluso con que se tratara de un auténtico suicidio, premeditado e intencionado… actuado hasta sus últimas consecuencias, fatales.
En el teatro no se muere; no se muere de verdad, queremos decir. En el cine, tampoco. A lo sumo se rompe la crisma o se retuerce el cuello el especialista («casse-cou» en francés, esto es «rompecuello»); el actor, jamás. En el teatro clásico francés, por una cuestión de decoro (la «bienséance»), no sólo no se muere de verdad -como, por otra parte, en todos los teatros de todas las culturas-, sino que incluso queda vetado el interpretar la muerte sobre las tablas: asesinatos y muertes, por ejemplo, en duelo acontecen fuera del escenario y son luego narradas por uno de los personajes; nunca son vistas. Los maestros de armas, en Francia, no podían vivir del teatro, ciertamente.
El teatro es, entre otras cosas, comunicación y el arte en general o, si se prefiere, en genérico, también lo es y, así, ambos interlocutores -autor o intérprete, por un lado y, por otro, espectador) han de estar vivos (en las artes plásticas, el autor puede haber fallecido, mas no así su obra que hablará por él). Por otra parte, si el actor muriera en escena, tan sólo podría representar una vez, en el día del estreno (siempre y cuando no lo hubiera hecho ya en el pre-estreno, o en el primer ensayo o incluso durante la memorización) y, así, su carrera profesional se revelaría fenomenalmente corta. Para que la obra pudiera mantenerse en cartel, el empresario habría de contar con una tropa de suicidas, tan numerosa como funciones se dieran. Más que de representación cabría hablar de ejecución. Y sin embargo…
En «Astérix y el caldero», aparece un actor-autor de vanguardia que, tras haber enrolado en su compañía a Astérix y Obélix y por culpa de la actuación de este último, es enviado a la cárcel y condenado a ser devorado por los leones en Roma, posiblemente ante la autoridad máxima, el propio César. Lejos de apenarse por ello, se muestra exultante de dicha. «Me acaban de contratar para actuar en Roma, en el circo. Una única representación. ¡pero qué representación!, ¡con leones y todo! ¡Será algo auténtico!», exclama radiante de felicidad.
¡Si el apego instintivo a la vida no fuera tan poderoso!… El auténtico actor debiera dejarse de stanislawskismos y no sólo estar dispuesto a morir, sino a desear fervientemente, «con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente» (Lucas 10, 27), como se ha de amar a Dios, inmolarse en el escenario, que no es otra cosa que el altar primigenio ampliado para dar mayor cabida y más libertad de movimiento a los actores-oficiantes de la liturgia representada. El amor del teatro, el religioso amor del teatro, así debiera exigirlo, como se exige el morir por la Patria. Ya lo dice nuestro himno de infantería: «Contentos tus hijos irán a la muerte». Las colas de voluntarios en los banderines de enganche de la Legión y las colas de actores -y actrices, claro- para castings y audiciones en nada diferirían. Todo Stanislawski debiera mantenerse, cultivarse y respetarse, claro está, hasta el momento de la muerte, que sería real y no, digámoslo claramente y sin eufemismos, fingida. ¡No se finge en el teatro! Y todo actor sería héroe, inmolándose en el ara universal del teatro.
¡Qué grandes no serían las artes escénicas si los actores murieran cuando muere el personaje, en absoluta comunión con él! Mientras esto no se dé, el teatro quedará irremediablemente cojo.
Por otra parte, el público más primitivo o primario no entiende de elaborados distingos. Para él el actor como tal no existe. Sólo existe el personaje. Es el público del Far West, ése que tan cómicamente retrata Morris, autor de Lucky Luke, en «El caballero blanco». Así, el actor que representa al malo corre permanentemente el riesgo de ser linchado y si ese público, tras la función, descubre que el (o la) que murió en el escenario, sigue vivo (o viva), se sentirá profundamente engañado y humillado y ahí puede armarse la de Dios es Cristo.
Hay, sin embargo, un arte escénica en que si bien puede tanto darse la muerte como no darse, el actor-oficiante acepta voluntariamente la posibilidad de morir: la tauromaquia. En la plaza no cabe la ficción; en la plaza todo es real. Es más, la técnica, la capacidad de auténtica improvisación basada en el aprendizaje previo y en los conocimientos, la interpretación cabal y personal de las distintas suertes, todo ello quiere ser burla de la muerte. Los cuernos del toro no son un juguete. De ahí que el matador sea, sin discusión, un héroe y no de ficción precisamente puesto que no caben ni la ficción como tal ni la simulación de la muerte, ya sea del toro, ya sea del torero. Por ello quien propone una fiesta sin muerte (del toro, claro está, ya que el hombre puede proponer, mas nunca disponer, que no muera el torero), o si se prefiere una muerte simulada, a pesar de su innegable buena fe, no comprende el auténtico significado, mítico-religioso, de la tauromaquia y la despoja de su dimensión heroica y por tanto la reduce, sí «reduce, empequeñece, mengua, desvirtúa» a mero teatro.
Si el actor aceptara la muerte, o al menos como en una especie de ruleta rusa teatral, aceptara la posibilidad de morir, escapando así a la excesiva facilidad de la ficción, alcanzaría al torero en su dimensión heroica.
En su «pequeño poema en prosa» titulado «Una muerte heroica», de reminiscencias poenianas («Hop-Frog»), Baudelaire nos presenta el siguiente curioso caso: en la que se puede suponer legítimamente ciudad-Estado italiana, el bufón de corte Fancioulle, de irónico mote (de fanciullo, jovencito, doncel) ha sido condenado a muerte por conspirar contra el príncipe. No obstante, antes de que se proceda a su ejecución, habrá de actuar ante el señor y los cortesanos en lo que será su última representación. Todo responde a un experimento maquiavélico por parte del príncipe. «El Príncipe quería juzgar el valor de los talentos escénicos de un hombre condenado a muerte. Quería aprovechar la ocasión para llevar a cabo una experiencia fisiológica de interés capital y comprobar hasta qué punto las facultades habituales de un artista podrían alterarse o modificarse por la situación extraordinaria en que se encuentra». En realidad, el príncipe de Baudelaire, en gran medida habría podido ahorrarse el cruel experimento a expensas de su bufón de corte si en su ciudad hubiese habido toros y toreros. Cierto es que el torero no se sabe condenado a muerte indefectiblemente y a priori puesto que nadie ni nada lo ha condenado, pero cabe la posibilidad de que las circunstancias, los hados, la fatalidad o como quiera llamarse, mas también quizá su falta de pericia o su temeridad, lo condenen ¿inesperadamente? a muerte. ¿Quién podría pensar, por ejemplo, que Gallito fuese muerto por un toro, él, el mejor diestro de todos los tiempos, poseedor de una todopoderosa técnica, conocedor como ninguno de todos los secretos de la lidia; si hasta se decía de él que sólo podía cogerle un toro si le tiraba un cuerno. Y, sin embargo, lo mató Bailador, un burel burriciego. Y remontándonos más atrás en el tiempo, también Pepe Hillo, el primer torero en teorizar sobre su arte, autor de la primera «Tauromaquia», fue corneado a muerte por un toro, de nombre Barbudo.
¿Qué siente el torero en el momento del paseíllo? «Un curieux mélange de peur et de fierté» (una curiosa mezcla de miedo y orgullo»); nadie, en mi opinión, lo ha descrito mejor que Charles Aznavour en su canción «Le toréador». Son célebres esas dos fotos que retratan, primero, a Manolete, Arruza y Gitanillo de Triana, vestidos aún de paisano en el vestíbulo de un hotel de Medellín, en Colombia, unas pocas horas antes de salir para la plaza, sonrientes y distendidos, y, luego, revestidos ya del traje de luces, en el patio de cuadrillas, prontos ya a oficiar, unos segundos antes de cubrir el paseíllo: pálidos, con los rasgos crispados por la responsabilidad, la ansiedad y el temor.
¿Qué sería del actor al cual, en el camerino o en bambalinas, se le dijera que, arbitrariamente, podría ser muerto mientras actuara? Que saldría corriendo y abandonaría el oficio para siempre.
No sólo el torero no huye, sino que ese buido y astifino estoque de Damocles que pende sobre su montera (incluso en el caso del más ventajista, despegado y fueracachista de los matadores) es no sólo acicate para su arte y su vida, sino condición indispensable, sin la cual su arte y profesión, su vida toda, pierden el sentido. Como dice Luis Francisco Esplá: «… (cuando) el toro se cae o es bobo y hay que hacer de enfermero, entonces, cuando el toro da lástima, se acaba la fiesta y se llega al ballet… con lo mal que están actualmente las ganaderías en cuanto a casta y fuerza, llegará un día en que los espectadores no admirarán a los toreros por lo más fundamental, por ponerse delante de los toros; entonces ya no nos contemplarán como héroes, se verán ellos mismos capaces de adoptar posturitas como las nuestras y también se habrá acabado la fiesta» (El País, 14 mayo 1993). ¡Qué didáctico se muestra siempre Esplá! Así, sin riesgo, esto es sin posibilidad de muerte, la tauromaquia se convierte en puro esteticismo, en ballet, y, sin admiración por parte del público, no puede darse la heroicidad, que es el soporte psicológico de la fiesta de los toros.
¿Cómo no hablar entonces de superioridad profesional y moral del torero, de su indiscutible dimensión mítica, de la que carece toda otra manifestación artística, por respetable y admirable que sea?
Tierno Galván, el viejo profesor, afirma en «Los toros, acontecimiento nacional» que el español acude a la plaza, entre otras razones, a admirar al héroe, a sentirse, inconscientemente, inferior a aquel ser que acepta la posibilidad de la muerte y se erige, así, por tanto, en ser superior. «Todos los que sin riesgo miran al torero jugándose la vida son en ese momento, desde el punto de vista, español, inferiores a él… todos los hombres son iguales excepto en un caso: el de la actitud personal en el juego con la muerte. Todos y cada uno de los que contemplan la lidia están haciendo pública confesión de lo que en otro caso es inconfesable: que en hombría, el torero vale más… Ante los toros, los españoles revalidan la sabiduría irracional de que sólo el aventurero y burlador de la muerte vive de modo superior a los demás. Por esta razón el torero es símbolo de la hombría heroica…»
La simbología de la tauromaquia es casi inabarcable, como lo es el alma del ser humano, siempre de naturaleza religiosa, según Jung al menos; mas esa simbología reposa en dos realidades ineludibles que son en ambos casos ofensivas: la cornamenta del burel y el estoque del diestro, ambos instrumentos de muerte. Prosigue Tierno: «El diestro está condicionado por la emoción reinante en el coso que se adueña de él en los momentos de mayor tensión, y por su misma situación de lidiador de una fiera cuyo ímpetu y peligrosidad le persigue y envuelve. No obstante ha de mantenerse lúcido, pensando en lo que hace y cómo lo hace dentro de un clima de embriaguez… viviendo la vida elemental hasta agotar sus posibilidades con el alma invadida por la transparente claridad de una lucidez absoluta. Lucidez que se produce en presencia de la muerte; ante la parusía de la muerte… Que el torero conserve una embriagada clarividencia es lo que más admira de él el público… Estar sobre sí dentro del vértigo de la vida más intensa…» Y es que, claro está, el matador no es un loco que se arroje al ruedo de la muerte a ver qué ocurre, sino un auténtico profesional que, dentro de su pasión y de la pasión-comunión que embarga a la plaza toda, ha de hacer gala de sangre fría, de cálculo y de previsión; ha de desdoblarse y observarse, tanto para crear arte como para evitar ser muerto. La semejanza con la compenetración stanislawskiana es clara. «Dobladas por un eje ideal, pasión y razón coincidirían» y «…una persona auténtica, en el sentido de ser simétrica consigo misma» (Tierno Galván, «Los toros, acontecimiento nacional»). Ahora bien, y esto es lo admirable y lo auténticamente apasionante, el torero, a pesar de todo, puede morir y, aunque no muera, en cualquier caso y en palabras del profesor Tierno, «se aventura al límite de la vida».
No, Teseo no convino previamente con el Minotauro el diálogo y el desenlace simulado de la muerte. Teseo se adentró en el laberinto, dispuesto a dar muerte o a ser muerto.
Ya lo decía Cúchares al actor Julián Romea, que en los toros se muere de verdad y no de mentirijillas como en el teatro, vocabulario infantil propio de los juegos infantiles. En Cúchares hay reproche y hay desprecio, dolido como estaba ante las críticas del actor que, frívolamente, obviaba la dimensión heroica de la fiesta.
Jaime Ostos, al borde de la muerte tras una terrible cogida en 1963, afirma asimismo, con legítimo orgullo: «Ésta es la grandeza: jugamos con la muerte, pero con la muerte de verdad, no como en el teatro. Los toros matan» (ABC, 27 de abril de 2010)
¿Qué otro artista está dispuesto a ofrecer su propia vida al arte y al público?, o, si se prefiere, ¿qué otro sacerdote acepta inmolarse en el altar en el que oficia?, cuando, tradicionalmente, de sacrificar algo, animales o seres humanos, el sacerdote es, cómodamente, verdugo y nunca víctima. De ahí que la tauromaquia sea superior en el orden moral a cualquier otra arte. Es cuanto han sabido, o intuido, cuantos artistas de otros campos se han rendido ante el toreo, desde Goya a Solana y Picasso o Miquel Barceló; desde Moratín a Manuel Machado, Gerardo Diego, Miguel Hernández, Lorca, Bergamín o Rafael Morales; desde Gautier hasta Hemingway, Bataille y Montherlant.
Buscar la abolición del toreo es aplanar la existencia, despojarla de una dimensión artística que es también mítica y heroica. En nuestra España actual el abolicionista es o un cursi o un ignorante, o un anti-español henchido de odio que ve en el anti-taurinismo un medio de expresión de su enfermedad del alma, un pretexto animalista para ir minando España.
En «Presente y porvenir», el psicólogo del inconsciente colectivo, de los arquetipos y de la dimensión religiosa del hombre, Jung, advierte del peligro que corre el occidental moderno alejándose de sus fuentes, de cómo la disolución de las tradiciones puede llevar a desórdenes irreversibles, abogando en consecuencia por el redescubrimiento de nuestras realidades arquetípicas, que presentan el esquema constitutivo de nuestra especie.
Prestemos también nuestra atención a Baudelaire: «Lo mecánico nos habrá mecanizado tanto, el progreso habrá atrofiado tan bien en nosotros la parte espiritual que nada de entre las ensoñaciones sanguinarias, sacrílegas o antinaturales de los utopistas podrá compararse a sus resultados positivos». (Mon coeur mis à nu, «Mi corazón al desnudo») ¡Ah, los utopistas, peligrosos seres que quieren imponer sus ideas a la realidad y a menudo consiguiéndolo a la postre y dejando pues así, en definitiva, de ser utopistas… tras haber dejado a la realidad para el arrastre.
Lord William Garel-Jones, diplomático y político inglés, gran amante de los toros, pone el dedo en la llaga con estas declaraciones a propósito de los toros y de su contestación actual: «… esa cultura unitaria de valores angloamericanos que rechaza la Fiesta. En el mundo anglosajón ya no somos capaces de mirar a la muerte a la cara. Era una certeza de la vida cotidiana, pero ahora huimos de ella». (ABC, 9 de abril de 2012)
Si España quedara huérfana de toros -Cataluña habría iniciado su abolición y ahora las Baleares, en sandio mimetismo, pretenden otro tanto-, España se aproximaría a la tristeza de un país cualquiera, sin relieve, desvitalizado, anémico. Decir España como quien dice «Luxemburgo» o «Eslovenia»…
II)
Víctor Barrio murió en la plaza de Teruel recientemente. Oigamos a Ignacio Sánchez-Mejías: «El torero no tiene más verdadera vida que la del peligro. Cuando uno se retira, se muere… Su muerte no está en la plaza, sino en su casa. Joselito está vivo. Más vivo que Belmonte y que yo, porque se murió valientemente en la plaza». No sabía el torero intelectual, el malogrado amigo de Federico García Lorca, que él también, no mucho más tarde, viviría como vivía Gallito. En la obra anteriormente citada, escribe el profesor Tierno Galván a propósito del espectador de corridas que «se siente perfeccionado, transbordado a la plenitud. Es, literalmente, la última plenitud de la pasión, tras la cual sólo caducidad puede haber». Si esto es así para el espectador, aunque -añadimos nosotros- esto sólo sea verdad en determinadas circunstancias en que confluyen el buen toro, bravo y encastado, y la lidia de arrojo y estética, si esto es así, decimos, para el espectador, ¿qué y cómo no será para el propio torero?… Por esa misma razón el Tato, tras amputársele una pierna a consecuencia de una cogida en el año 1869, falta de pasión su vida, pretende volver a torear ¡con su pata de palo! Por esa misma razón, Nimeño II, jubilado ya de los toros pues un Miura en Arles le menguó las facultades físicas, se ahorcó. «Estaba enfermo, enfermo de un amor que vivía como una pasión cuando ésta ya no abraza nada y no es más que dolor y sufrimiento. El torero necesitaba los toros. Era su vida, lo decía él llanamente. Quitándole los toros, se le ha quitado la vida… Nimeño decía con sencillez: «Siempre hay que ir hasta el final de la propia pasión»…»Lo que devolvería el equilibrio a mi hermano, decía Alain su doble, sería que volviera a jugarse la vida ante los toros». Se esperaba su vuelta a los ruedos, una locura y un absurdo. A los treinta y siete años, Nimeño se había perdido para los toros. Su mano izquierda, la que traza los naturales, había quedado petrificada, inservible. Era el fin. Nimeño había acabado por comprenderlo. Fingió que se resignaba y luego se retiró del mundo los vivos. Sabía que nunca más podría plantarse al sol, con los pies en la arena de una plaza, alargando ante él la mano izquierda, citar al toro templando su embestida y mirar a la muerte desfilar ante él. Entonces ha preferido irse con ella» (Jean-Paul Mari, «Le Nouvel Observateur», noviembre 1991). Por ello también el desdichado Julio Robles, tetrapléjico tras una cogida, sueña con volver a vestirse de luces. «Naturalmente, no sé cuál va a ser mi futuro, pero sí le puedo afirmar que, ocurra lo que ocurra, yo no me quedo sin probarme como torero» (Joaquín Vidal, «El País», 16 de noviembre de 1990). «Tarde o temprano sé que Dios me ayudará a andar. Torear, no sé si torearé en una plaza de toros, pero ponerme delante, pienso que no me moriré sin ponerme delante». («Quince años de la muerte de Julio Robles», ABC Toros, 13 de enero de 2016)
Porque después de ser héroe, ¿cómo aceptar la vida reposada y burguesa, convertirse en récréant, que es el ofensivo término con que en la literatura medieval francesa se designa al caballero que ha dejado las armas y la errante caballería? Tras la «última plenitud de la pasión», «sólo caducidad puede haber».
El matador es también albatros baudelairiano. «Príncipe de las nubes», si, para su desgracia se viera «exiliado en la tierra», esto es, ya fuera por causa de vejez, accidente, etc., hubiera de renunciar a torear, «sus alas de gigante le impiden caminar».
Rafael Schumacher alcanzó, por su muerte, la dignidad del torero. Puede hablar de tú en la eternidad – y esto no es cursi retórica huera, sino auténtica mitología viva- a Pepe Hillo, a Pepete, a Espartero, a Granero, a Joselito, a Manolete, al Yiyo, a Paquiri, al Pana, a Víctor Barrio. Sir Lawrence Olivier, que murió en la cama, ¡pobrecillo!, les hablará siempre desde abajo y bajando la vista como un lacayo.
Una modestísima recomendación a quien, por su temple cordial, haya tenido el humor y la paciencia (¿habrá diez de ellos, cinco, uno o ninguno, como a la postre sucediera con el número de hombres justos en Sodoma?) de haber llegado hasta aquí: la lectura de «Llanto por Ignacio Sánchez-Mejías», de Lorca, la mejor elegía de nuestra lengua junto a la de Jorge Manrique («Coplas por la muerte de su padre»), con permiso de Bécquer («¡Qué solos se quedan los muertos!», rima LXXIII) y Miguel Hernández (Elegía a Ramón Sijé).
Por fin preso
La incertidumbre es un mal generalizado. Uno no sabe a ciencia cierta qué hacer con la vida, ahora que el fin del mundo amenaza con llegar en cualquier momento y por cualquier flanco. La sociedad híper-tecnologizada nos muestra continuamente imágenes de realidades ajenas a la propia que generan en nosotros gran ansiedad. Somos, en materia, apenas un turbio reflejo de lo que anhelamos ser, en símbolo, y necesitaríamos cien mil vidas para actualizar tanta experiencia vicaria. El miedo guía buena parte de nuestras decisiones y los problemas del individuo (envejecimiento, subsistencia, clan) no se resuelven singularmente, sino que dependen de los grandes flujos sociales con los que continuamente hay que alinear las decisiones personales. La paradoja de la libertad sin opciones.
En este esfuerzo continuo por encontrar el camino correcto, los grandes modelos tradicionales de conducta se presentan como algo caduco, que ya no vale para este contexto: tener hijos no resuelve la superpoblación. Y el individuo quisiera saber a qué agarrarse, quisiera que alguien le dijera qué hacer para asegurar su posición, porque los anhelos básicos (comer a diario, dormir bajo techo, perpetuarse) cada vez están más lejos de su alcance.
Japón entre rejas
El documental titulado «Japón entre rejas» («Le Japon à double tour», Ph. Couture, 2000) aunque se presente como retrato de la vida en «una de las cárceles más duras del mundo», arroja en realidad una lúcida reflexión sobre lo que supone vivir en sociedad.
Sabemos que en las cárceles españolas los internos por lo general no se rehabilitan. De hecho, la tasa de reincidencia penitenciaria se sitúa en España alrededor del 50 por ciento, aunque hay estudios que la reducen a menos de un 40 y otros que la elevan hasta el 75 por ciento. En cualquier caso, esta «escuela de violencia» que parece ser la cárcel enseña a los reclusos el arte del trapicheo, el sectarismo del gueto y a convertir cepillos de dientes en armas letales. Así lo asegura Francisco Llamazares, secretario de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, según el cual, en las prisiones españolas, «todos los días se sacan pinchos, pinchos y más pinchos» porque -afirma sin rubor- ésa «es la misión del preso». «Siempre los ha habido y siempre los habrá».
En la cárcel japonesa de Fu Chu no hay «pinchos», para sorpresa de Llamazares. Allí los presos apenas respiran sin supervisión. Su rutina está medida desde que se levantan hasta que se acuestan y el escrupuloso orden que rige sus actividades impide cualquier actuación violenta, no sólo por parte de los reclusos, sino también por la de los funcionarios, que no ven necesidad de ello. Uno de los presos de Fu Chu, ya egresado -y francés para más señas- narra en el documental su experiencia, una experiencia «muy dura», porque la disciplina del penal es tan estricta que sólo aprenderla ya exige buenas dosis de esfuerzo. Pero también una experiencia «constructiva», porque al salir se había convertido en una «mejor persona».
Seguridad
Y uno se pregunta si no estaremos errando el tiro. El preso francés de Fu Chu asegura que nunca sintió miedo en el penal, pues nunca se presentó la ocasión para que otro preso, o algún guarda, pudieran agredirle. Los «pinchos» incautados en las cárceles españolas denotan todo lo contrario: la inseguridad a la que se enfrentan los reclusos. Y es que cabe pensar que los «pinchos» no actúan tanto como armas ofensivas, sino defensivas, en un ambiente, sí, más distendido que el de Fu Chu, pero ciertamente más hostil y peligroso.
Por otra parte, tengamos en cuenta que la disciplina de esta cárcel japonesa está inspirada en los principios que rigen las artes marciales: respeto, obediencia, renuncia a la violencia y tendencia a la virtud. La «misión» del preso -respondiendo a Llamazares- no es la de fabricar «pinchos», sino la de entender e integrarse en una sociedad creada, que impone sus reglas -unas reglas estrictas pero justas- y en la que se puede y se debe prosperar, tanto individual como colectivamente. A cambio de este esfuerzo de integración y crecimiento, la persona obtiene todos los beneficios derivados de la vida en comunidad y reduce la incertidumbre antes referida, fruto de la angustia.
Y es que una sociedad debe velar por sus integrantes: con comida, con techo, con clan. La libertad es una quimera si no hay margen de decisión y nunca hay margen de decisión cuando se impone la tiranía del metal.
Muchos reclusos son pobres en origen. La mayoría de los delitos que se cometen son contra la propiedad. Algunos convictos, tras haber cumplido condena, declaran que preferirían seguir encarcelados, por no tener que enfrentarse a la crudeza del mundo exterior. Hay incluso quien delinque adrede, para ser arrestado. Reflexionemos un poco sobre nuestra feliz libertad.
En esta prisión maldita, donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. (Copla carcelaria. Anónimo)